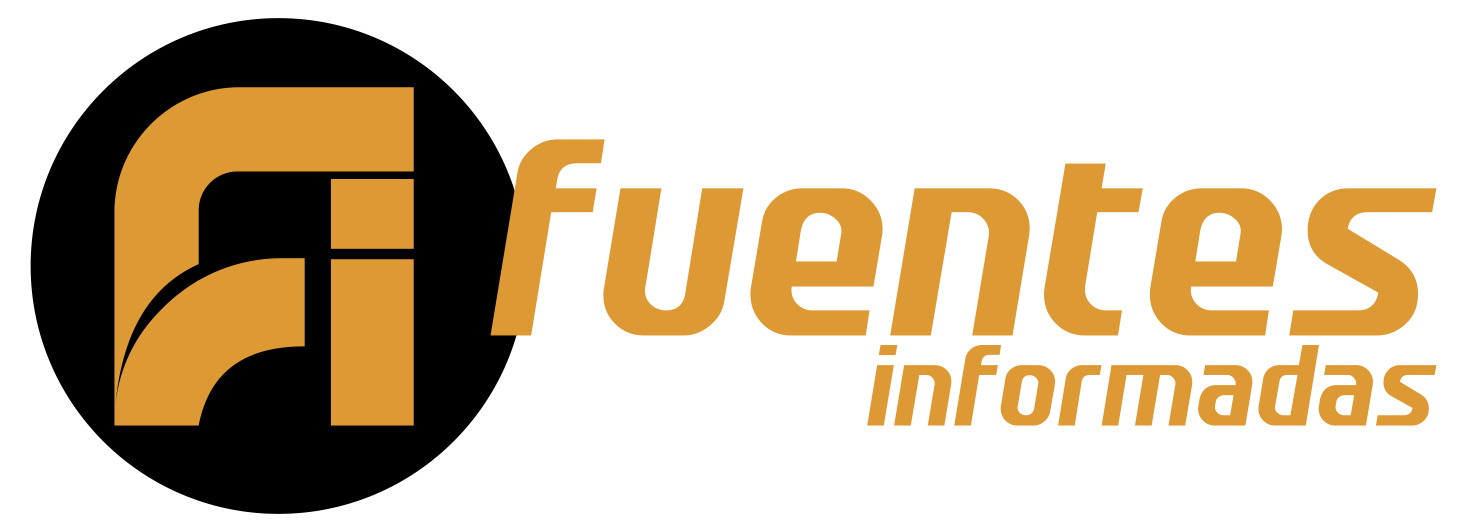Hoy: 23 de noviembre de 2024
Mis Fantasmas

Anoche pillé a Finn hurgando en mi armario. Estaba más pálido que de costumbre, más flaco y decrépito. Su gabardina estaba raída y vieja y había partes de su ser que casi habían desaparecido. En cuanto me vio, se escabulló como una corriente de aire, por la rendija de la puerta.
En el pasillo, me tropecé con Oliver y tuve la sensación de que estaba muy desmejorado. Como Finn, flotaba más despacio, estaba desvaído y flojo y su ropa estaba toda arrugada.
No se movió al pasar yo a su través. Simplemente me miró con tristeza.
Entré en la cocina sin encender la luz. El motor de la nevera murmullaba y el sonido del goteo del grifo repicaba contra el fregadero regularmente. Había un tenue resplandor en la despensa. Cuando me acerqué, vi a John Silver rebuscando en los vacíos estantes, con evidente cara de fastidio. Su pata de palo ya no estaba y parte de su brazo derecho se había esfumado. No encontrando nada de su interés, salió volando como un ciclón, traspasándome.
Algo no iba bien. No sabía qué, pero algo no iba bien.
Fui al salón. La tele estaba encendida, para no variar. A pesar de tener la sensación de que debía hacer algo con respecto a mis fantasmas, me senté en el sofá y me sumergí en el delirio de luz y ruido que salía del aparato.
Al cabo de un rato, Don Aureliano se sentó junto a mí. Y Celia y Lázaro y Momo…Hasta un centenar ocuparon mi salón y lentamente, como si les costara un esfuerzo ímprobo, se dejaron caer sobre la alfombra. Todos parecían más pálidos y descoloridos. Algunos casi eran transparentes. Era como una epidemia espectral.
La tele llamó nuevamente mi atención girando mi cara hacia ella con su mano invisible y poderosa.
Por un momento, olvidé la extraña apariencia de todos aquellos espíritus, hasta que Don Aureliano se levantó moviendo la cabeza, hizo un gesto a los otros para que le siguieran y se marchó con ellos dejándome sola.
Intrigada, me levanté y seguí a la peculiar comitiva hasta la biblioteca. Atravesaron la puerta como si tal cosa y se pusieron a hablar. Lo hacían en voz tan baja, que apenas podía escucharles.
Finalmente, entré. Allí estaba el cónclave de mis fantasmas al completo. Todos estaban como desdibujados. Y tristes.
Había polvo por doquier. No un poco, no. Había una gruesa capa cubriendo libros y muebles.
De pronto, John Silver saludó con la mano y se zambulló en La Isla del Tesoro. Momo me abrazó y también se fue. Y así uno tras otro, me dejaron. Don Aureliano, al que ya le faltaba un brazo, parte de su gabán y las botas, fue el último en abandonarme.
Me miró y movió la cabeza como decepcionado, antes de volver a su libro.
Yo me quedé un rato en la biblioteca, bastante desconcertada. Cogí “Cien Años de Soledad” y miré dentro. Era capaz de leer las letras, pero faltaba algo. Me faltaba algo. Con “Momo”, la “Isla del Tesoro” y todos los demás, pasó igual. Sentía una gran distancia entre mi alma y el contenido de aquellos libros que formaban parte de mi vida y que sin embargo, en aquel momento, me resultaban extraños. Era incapaz de pensar algo coherente, así que salí de la biblioteca, cerré la puerta con el firme propósito de limpiar al día siguiente y me fui al salón.
Intenté analizar lo que acababa de pasar, pero la tele captó sutilmente mi atención y me sumergí de nuevo en el vértigo de anuncios, concursos, partidos y noticieros, que fueron llenando por completo mi mente.
Cuando fui a coger el mando a distancia, me di cuenta de que mi mano, había desaparecido.