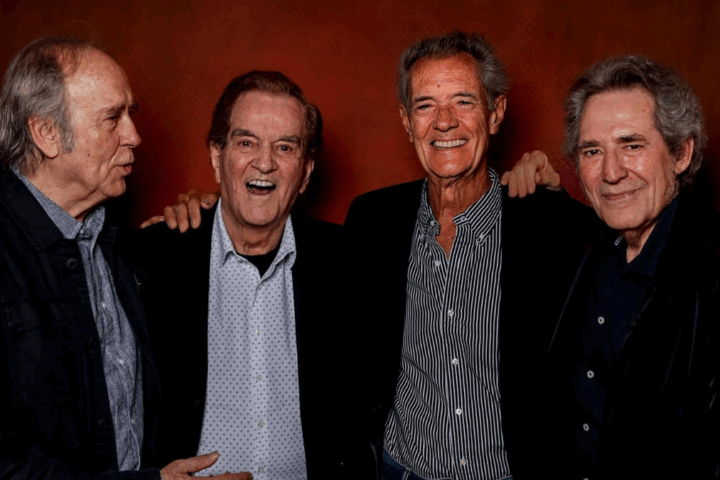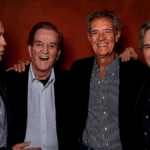EL TONTITO

En los pueblos de todas las épocas siempre hubo un tontito que se nos acercaba para preguntar la hora o para decirnos el nombre del último paisano que había muerto.
Con la mejor ternura manifiesto que son necesarios, se abanican sólo con la palabra del otro, se contentan con sentirse escuchados y tienen necesidad de acompañarnos un rato, silenciosos, en las procesiones de la patrona con música de fondo. Hablamos con ellos, pero están ausentes.
Buscan cómo regalarnos algo de la inocencia que hemos perdido y ese manojo de las otras sabidurías que sólo ellos conocen porque sólo a ellos Dios se las ha revelado.
José López Rubio escribe con mucho humor que Dios rara vez hace un genio, que tarda siglos en crear a un Beethoven, a un Miguel Ángel, a un Pasteur. Porque en tal ejercicio ha de ocuparse con especial empeño; sin embargo, para crear a cualquiera de nosotros le basta un pasar la mano, un mirar a lo largo.
Añado que, para crear a un buen tonto, un tonto contagioso, un tonto genial, de los que, sin dejar de serlo, ignoran que lo son, a Dios le ha de costar mucho más tiempo, una buena tajada de eternidad casi. Por eso ha hecho muy pocos tontos de esta naturaleza.
Además, estoy en condiciones de incrementar humildemente la variedad de ellos, manifestando que hay una raza de tontos hechos a sí mismos, ungidos en halagos, que se miran al espejo y se reconocen narcisos, brillantes, sabedores de que, gracias a su contribución, el mundo transcurre con inteligencia de Titanic, y que ni Dios podrá nunca hundir la arrogancia indiscutible de su navegación.
Estos tontos son muy peligrosos, porque son tontos malos.
Y mira por donde aquí nos han correspondido los más sobresalientes.