René a punto de ser feliz

Un día de esos en que a René le gustaba salir solo a pasear, como si todas las calles de Baeza fueran suyas, como si los pájaros se hubieran escondido en los agujeros de la piedra para que él libremente pasara. Con el sol ya acabado, le llegó de pronto al alma un rasguño de tristeza que no duele, pero que se necesita para crear, para añadirle algo de música a los pasos de enrente. Ese tipo de tristeza aparece después de haberla guardado en el pecho sin valoración ni motivo, como se arrinconan unos zapatos viejos que ya no sirven para caminar, pero que fueron en su momento necesarios.
En uno de esos días, digo, en que René, con las manos en los bolsillos de su pantalón largo, escuchaba el sonido de las viejas tormentas que aún no se hicieron presentes, pero que ya hurgaban su corazón de adolescente y le dejaban maltrecho por intuir futuros acontecimientos. En uno de esos días, vuelvo a decir, René comenzó a llorar por lo que hasta ahora no había sufrido pero que deseaba recoger en sus ojos las lágrimas de los demás que, ¡vaya usted a saber por qué!, se cruzaron con las suyas sin que nadie las
hubiese convocado.
René, que todo lo preguntaba, se preguntó ese día a sí mismo si merecía la pena buscar la felicidad en este mundo, después de haber escuchado en un sermón al señor cura que nadie puede ser feliz aquí, que es necesario esperar a que subamos al cielo y que para eso es preciso morirse antes.
Todos sabemos que la muerte es un instante, un ratito de sorpresas donde aparecen de la mano las sombras de todos los sueños… Sí, sí, pero vaya ratito será ese de ver cómo las candelas se apagan y los párpados no encuentran la fuerza para abrirse ni la boca para sostener los besos. Un ratito que debe durar eternidades… todo eso se lo contó, en su modo áspero de decir las cosas, Micaela, la sirvienta que pasaba a la hora de los churros por la casa del señor cura. Micaela se lo había oído decir a un sacristán desatado que había visto en Baeza morir a muchos y que, hasta que les llegó ese ratito, habían estado vivos.
En ese día en que René, como ya se ha dicho dos veces, paseaba sólo por las calles de Baeza y se echó a llorar sin que nadie le perjudicara, puede que sólo le dañaran los pensamientos al recordar lo que había dicho el señor cura de que para ser feliz en este mundo había que morirse. René no quería morirse para ser feliz, y se echó a llorar por eso mientras buscaba, con el agüilla de la lágrima en sus ojos, la respuesta de la luna entristecida sobre las bisagras de una puerta grande.
No. René no estaba dispuesto a soportar un sacrificio tan grande para conseguir el beneficio mayor de la felicidad que, vaya usted a saber si no era una manera de entretener al personal para que aceptara lo que fuese viniendo sin apenas lucha. Al fin y al cabo el señor cura qué sabía de lo que no había vivido sino por lo que otros le habían dicho y ¡cualquiera sabe con qué intención!. El señor cura celebraba la misa en latín, de espaldas, pensaba René, por si se equivocaba que nadie pudiera replicarle, y luego daba un caramelo a los niños para dulcificar las amarguras de lo que no habíamos sido capaces de entender, como eso de que para ser felices antes hay que morirse.
A René, sin embargo, le habían enseñado a ser muy atento con lo que decían los mayores, aunque no fuese necesariamente verdad todo lo que ellos habían experimentado y trasmitido. Tampoco es cierta cualquier conclusión a la que uno pueda llegar: nos falta entendimiento para sopesar la cordura de los altos pensamientos. René comenzó a secar su llanto con la punta de los dedos y, como a nadie tenía cerca para preguntarle (tampoco lo deseaba porque le daría vergüenza), siguió cuestionándose a sí mismo, retratando en la sombra de sus ojos cerrados las caras de aquellos que más conocía, en un intento de descubrir en ellos asomos de una felicidad suficiente como para no tener que morirse.
Como un vientecillo delicioso le vino a la memoria el texto de una estampa antigua que leyó en casa de doña Leonor, bajo el cristal de la mesa: “Que vuestros días en la tierra sean tan felices como lo del cielo”. Algún ángel acercó a René el pañuelo de la mejor respuesta, tan necesitada en su pequeña angustia.
“Morirse es lo de menos, se prefiere buscar en esta vida un anticipo de lo que se espera”, le había precisado don Servando cuando tuvo ocasión René de estar a solas con su maestro.





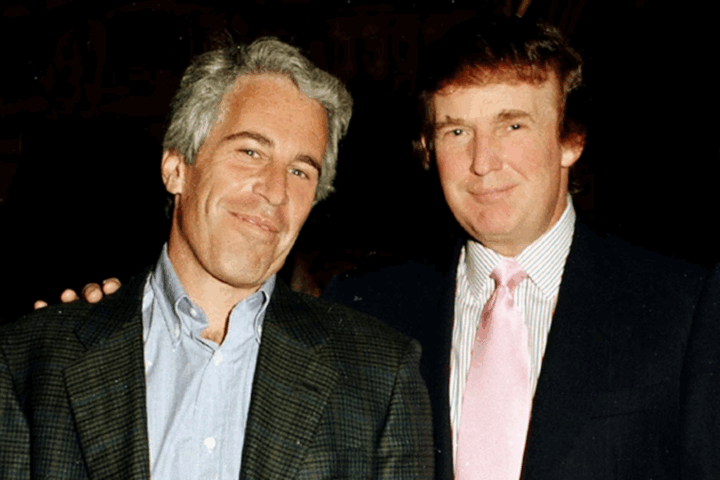





A través de René nos vemos a nosotros mismos. buen serial.
si morir es como dormir sin solar, sigamos soñando todos los días buscando un poco de felicidad. Dedicado a todos los Renés del mundo y a mí.
sin Soñar ……