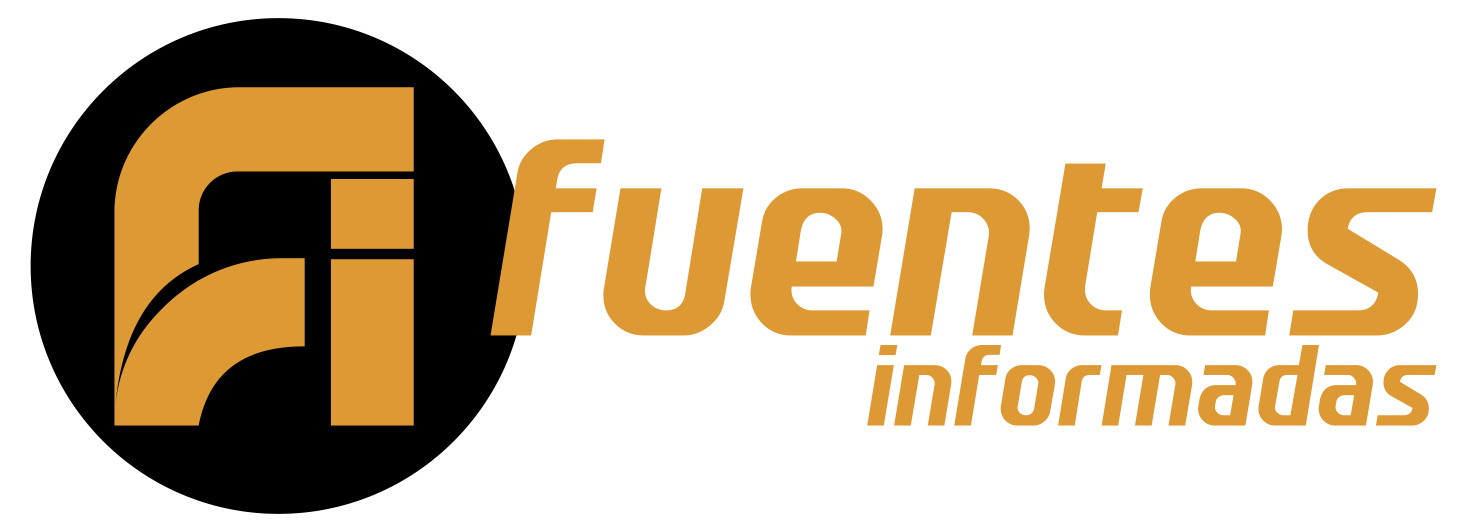Hoy: 23 de noviembre de 2024
Desde el inframundo de la vía siete

Cuando vi Harry Potter por primera vez, me fascinó el andén 9 y ¾ de la estación de King Cross. El punto de partida hacia Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
Pero he descubierto que en el inframundo de la vía siete del cercanías de Atocha, también pasan cosas raras.
Aterrizas en el andén, corriendo, volando a veces porque la llegada del tren está prevista para dentro de dos minutos y empujas y haces equilibrios por la escalera mecánica y te colocas en el lugar estratégico para lanzarte enloquecida a pillar asiento.
Y… entonces…Entonces no ocurre nada. Dos minutos… Tú sabes que han pasado siete, pero el dos sigue ahí, aferrado al letrero. En la vía seis y en la ocho, los trenes y el tiempo discurren con normalidad, incluso con frecuencia, mientras ese obcecado número dos, el del cartel de la vía siete, se resiste a esfumarse. De pronto ¡Oooohhhhh! El UNO tembloroso aparece en el luminoso. Queda un minuto… Te vuelves a cargar de adrenalina, a prepararte para entrar en tromba por la puerta y conquistar un sitio con expresión triunfante…Nada. El uno permanece imperturbable. Ese minuto ferroviario, elástico y subterráneo, en realidad son cinco eternos minutos de los de verdad, de modo que cuando llegas por fin al trabajo, un cuarto de hora tarde, tu jefe no está para muchas músicas y no te cree cuando le hablas del mundo atemporal de las vías.
Pero las rarezas del inframundo de la vía siete, no se quedan en lo anómalo de la percepción del tiempo. Rizando el rizo, también la dimensión del espacio está trastocada. Porque una vez que consigues subirte a ese bendito tren, desde el asiento, arrebatado a otro infeliz madrugador, puedes ver un cartelito negro, con letras amarillas que reza así: “Capacidad máxima 248 viajeros, 66 sentados”. Ja, ja, ja. (Léase risa sarcástica, escéptica y cualquier otra palabreja esdrújula que signifique estupor ante la ignorancia del que ha mandado escribir semejante cosa)
Solo un mortal que levite de aparcamiento en aparcamiento sin bajar siquiera a las profundidades de los andenes, puede haber hecho ese cálculo.
Porque en Atocha, a las ocho y cuarto de la mañana, no solo se ocupan los 66 codiciados asientos de cada vagón…Cerca de cincuenta personas ya van de pie, en equilibrio traqueteante y adormilado. Pero ¡Ay Señor!… Méndez Álvaro es otra cosa. Un conjunto heterogéneo, multitudinario y resignado de peregrinos laborales, aguarda en posición de escape, no ya para encontrar libre uno de esos 66 asientos (eso sería una quimera), sino para entrar a presión donde caigan.
Y así, estación tras estación, el vagón deja de responder a las leyes de la física que casi todos hemos tenido el gozo de aprender en la escuela y adquiere una dimensión alucinantemente elástica, en donde cabemos todos. ¡Y cabemos! Pero el no va más de la irrealidad es que cabemos con nuestros periódicos abiertos y nuestros libros y nuestros bolsos. Asombroso.
En Príncipe Pío, se produce un vacío serio, casi deprimente y los apretones, clavadas de codos y picos de hojas de periódico en los ojos, pierden intensidad hasta casi desaparecer…Pero es solo un vacío de media fracción de segundo, porque se suben al vagón el doble de personas que se han bajado y aunque no se lo crean, seguimos cabiendo. Las puertas no cierran al principio, eso es verdad…La gente se desborda hacia fuera, como en los mejores chistes de Forges, pero apretando…un poco más… ya casi…venga, muévase un poquito más (póngase aquí entonación de sobre esfuerzo) ¡Siiii! se consigue la proeza mientras suena un pitido reiterado, avisando de que el conductor se está mosqueando.
Y así entramos en calor, plantados como pinos, sin que las curvas, los frenazos y los arranques del tren, consigan que el bloque del pasaje, que sobrepasa dos o tres veces la capacidad máxima que ha calculado el graciosillo del cartel, se mueva un pelo.
Y cuando llegas a tu destino, te das cuenta de que el tiempo que te has tomado de madrugada para ducharte (eso lo digo por mí y alguno más, porque hay gente que deja lo de la higiene para el fin de semana), pintarte el ojo, peinarte y todos esos requisitos imprescindibles pare estar presentable en el trabajo, han sido absolutamente baldíos porque cuando te bajas del tren, eres una superviviente desencajada, sudorosa, despeinada y lo que es peor, cabreada.
Y empiezas tu jornada laboral con los ojos inyectados en sangre, tensa como un resorte, dispuesta a engullir a cualquiera que te tosa.