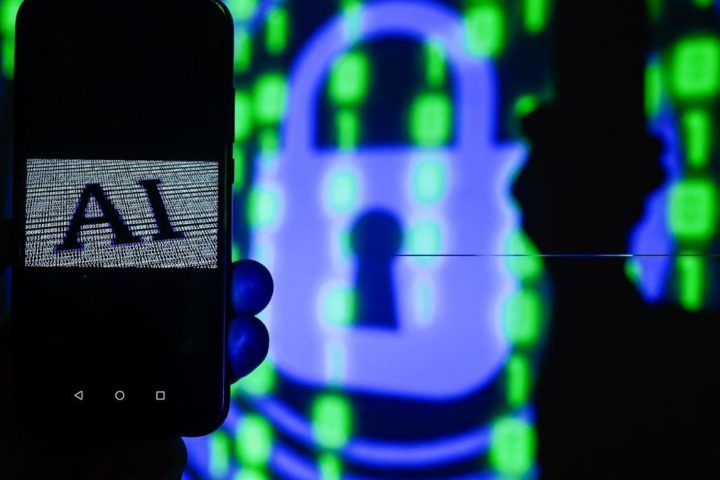San Juan de la Cruz. El poeta más grande. El Santo más admirable. Capítulo 6. A partir de 1549

POR UNAS ALMENDRAS
A Arévalo, como había dicho Catalina a sus hijos no les cuesta trabajo llegar, como luego no les costaría trabajo salir. Apenas ocupa media página de la biografía de fray Juan este pueblo castellano pleno de historia vigilada por un castillo donde la reina Isabel había superado su infancia. El Adaja y el Arévalo –siempre hay ríos suavizando los caminos, llevándose la vida—han querido ser cintura de las casas de adobe que sirven, igual que en Fontiveros, para dar posada a los comerciantes, antes de llegar a Medina.
Empeñada en el oficio de las sedas, Catalina encuentra en Arévalo una casa donde le dan trabajo y donde Francisco –un joven ya de casi veinte años—continúa mejorando su estilo de tejedor. De Juan, sólo podemos imaginar sus grandes ojos abiertos a la corriente de los ríos y una serenidad callada con que Dios lo va estimulando hacia el poema. Es posible que cuando más tarde escriba:
El aire de la almena, cuando yo más cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía.
Estuviera pensando en el castillo de Arévalo, peinador del aire. Allí, sin él saberlo todavía, la mano serena comenzaba con su filo las heridas. Pero ahora es sólo tierra sembrada en una familia donde su único hermano, que además de tejer sabe de música y entretenimientos, pasa las noches fuera de su casa entre bailes y desasosiegos. La madre está preocupada con sus andanzas nocturnas, ya que es continuamente reclamado por sus habilidades en las fiestas. Como las principales compañías de sus rondas son sacristanes, se despierta muchas mañanas ovillado en las alfombras de las iglesias.
A Francisco le falta la voz de su padre que apenas recuerda. Solo y músico, de buena pinta y joven, convocado por sus amigos al grito de la luna, decide el extravío esta vez llegándose hasta unas huertas donde platean, irresistibles, las almendras. Y, entre las luces perdidas, uno a uno, van desgajando de los ároles los frutos adolescentes.
Mordidos un poco por la malicia, estos jóvenes de Arévalo, acostumbrados a las misas de ánimas y al repique del ángelus, se detienen a probar de la bolsa lo robado y he aquí que descubren con sorpresa que están amargas las almendras. Han gastado la noche para nada:
–Otra vez será. Tiremos las almendras al camino por si algún vigilante nos sorprende. Es hora de dormir…
Y es hora también de meditar.
La culpa levantada impide que Francisco pueda cerrar aquella noche los ojos, abiertos como ventanas al desfile de las injusticias. Y reflexiona:
–Puede que mi vida sea también como una almendra sin acabar. ¿Qué puedo ofrecer a Juan sino esta pequeña amargura de mis malos ejemplos? No merece mi madre este vuelo negro de mis madrugadas…
Las campanas de las veinte iglesias de Arévalo rompen al mismo tiempo las nieblas de la mañana. A Francisco lo espera el padre Carrillo, un venerable sacerdote que pone, a más altura que los daños, la misericordia:
–Yo te absuelvo… Pero en adelante entrégate al corazón que más te duela. Hunde tus manos en el consuelo y en la ayuda. Deja que las noches crezcan solas y ocúpate de que Juan no se desvele más cuando tú llegas. Mira, Francisco, vivir sin pecado es acertar, dar en el blanco del destino. Dedícate a escuchar, que Dios en su murmullo sabrá decirte lo que quiere.
Desde aquel día, el hijo mayor de Catalina la tejedora termina pronto con las sedas para dedicarle más tiempo a la oración. Y a cuantos menesterosos encuentra por las calles, les regala de su pobreza llevándolos a casa, ungiéndolos con aceite si están heridos, cubriéndolos de la noche… A Juan, el querido hermano, le han nacido espejos donde mirarse.
Con las almendras ya olvidadas, el corazón de Francisco reclama ahora el desmayo del amor. Su madre le recomienda el casamiento para huir de las ocasiones que, con la mocedad y pocos años, suele el mundo acarrear. El Señor le procura una buena esposa que el padre Velasco nos retrata como si la estuviera viendo:
Se casó con una mujer honrada y virtuosa que se llamaba Ana Izquierdo, natural de Muriel, cerca de la villa de Arévalo… Tuvo en su mujer buena compañera todo el tiempo que vivió, y le fue siempre muy obediente…
Ocho hijos le dio, pero se le murieron antes de que usaran la razón. Sólo una niña pudo sobrevivir para llamarse luego Bernarda de la Cruz –¡ese apellido!— en las religiosas cistercienses de Olmedo.
EL DUENDE