Miguel Hernández: Elegía a Ramón Sijé. Epílogo (I)

Con quien tanto quería
Sobre la cárcel y la muerte de Miguel Hernández navegan juntas ensoñaciones y realidades. La verdad, en estos casos, es casi siempre una espuma alborotada. Casi todos coinciden en que fue un chivatazo… pero ¿de quién?
Con Josefina Manresa, la mujer del poeta, bella todavía y enjaulada en su sombra, tuve la oportunidad de hablar en Elche, pocos años antes de su muerte y tras la intermediación de un sobrino de Miguel, que me filtró a escondidas su domicilio. Tanto respeto supuso para mí el encuentro con la mujer del inmortal Hernández, que no se me ocurrió ahondar con ella en temas delicados, de los que pudieran removerse antiguas cicatrices. Conversamos de su carácter, de su asombro por todo, de sus poemas guardados… Sin embargo, un viejo murmullo oriolano, que aún circula contra el río, me aseguraron que le vieron cruzar desde los ventanales del casino y uno de los señoritos, de renta y poco oficio, mandó apresuradamente que lo detuvieran.
Sus amigos del pueblo y allegados le habían recomendado que huyese cuanto antes: “no son buenos los tiempos para los que piensan a tu manera”. Pero Miguel, quiso despedirse antes de la familia de Ramón Sijé y, a pocos pasos de su casa, le esperaban los grilletes y las embestidas de odio del toro que no perdona.
Temprano para él, también madrugó la madrugada.
Entre los milicianos que habían perdido la guerra y los llamados fascistas victoriosos, seguía habiendo recelos intransitables. Unos a otros, recién terminada la contienda se traicionaban a escondidas procurando de ese modo que siguieran florecientes sus ideas. Todas ellas, marchitas, se defendían del ostracismo, aunque fuesen flores que estuvieran en un jardín sin agua.
Una viejita me refirió, con la escasa credibilidad que dan los muchos años y las intenciones retenidas, que ella vio la noche anterior a que apresaran a Miguel Hernández, cómo una cuadrilla de milicianos quemaban, en una era pequeña a las afueras de Orihuela, medallas y estampitas, retratos de primera comunión y rosarios gastados, que en su momento habían requisado de las casas fascistas y que no se atrevieron a devolver.
Nadie se fiaba de nadie. Las solas miradas ofendían si detrás de ellas pudiera adivinarse un fusil enemigo o una lágrima sin escarmiento.
La quema de pequeños objetos religiosos que Adela, la viejita de los recuerdos bañados en asombro, según ella, tuvieron lugar junto a las puertas del corralón por donde Miguel sacaba las cabras a pastar cuando casi nadie le veía, al acabar la madrugada.
Adela, sin límites en el pespunte de la conversación, con el franquismo ya asentado y sin reverso, sonreía antes de asegurarme que toda su familia habían sido milicianos pero que, al verse sin mando, sin control y sin comida, se pasaron a “los nacionales”, cambiando sus odios antiguos por otros nuevos que más les convenían.
Así de cruel fue la guerra ignorante, indeseable y perversa del 36. Nada tiene de extraño que uno del casino viera pasar al poeta, que se decía comunista, y desde allí lo señalara ante la autoridad que gobernaba. Con una causa o sin ninguna, entre mentiras y verdades, detuvieron el coraje humanado de ese río de fuego que había comenzado a toser tras el humo de cada cigarrillo.
Otros aseguran que su detención tuvo su origen en…
El duende



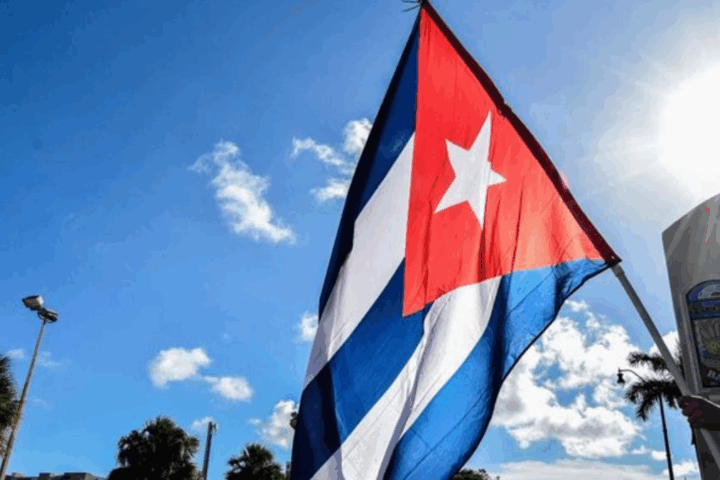
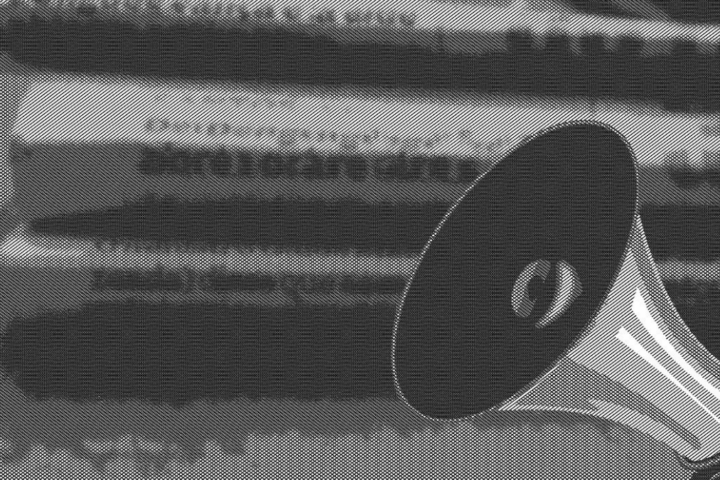
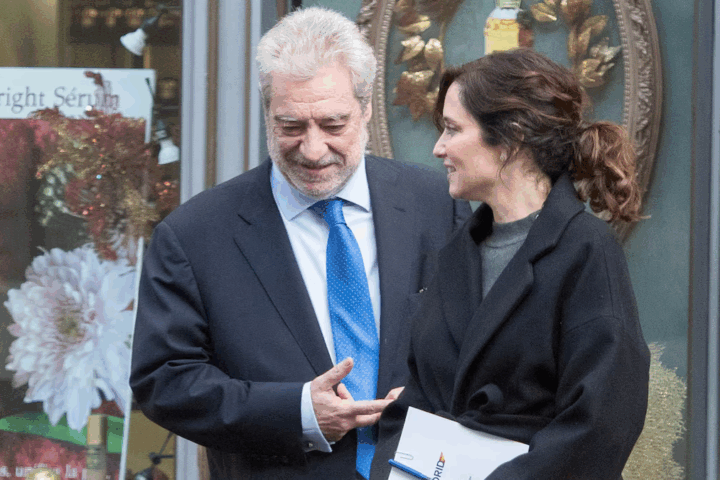




Es siempre un privilegio conversar con los que estuvieron más cerca de aquellos que admiramos. Los tratados tienden a mitificar a los mejores. Sólo alguien que los trata como lo que son, seres humanos, nos transmiten su voluntad cercana y quienes eran realmente. Extraordinario relato del Duende que nos acerca a este poeta tan profundamente admirado. Una muerte que pudo y debió evitarse.
fantástico relato una vez más de el duende. la buena literatura
Mi abuela materna Carmen Fenoll Onteniente tenía una foto de Miguel con su primo Carlos Fenoll amigo de Miguel, panadero y aficionado a la poesía. Mi abuela no sabía nada de la poesía de Miguel solo que era amigo de su primo Carlos y que le llamaba «el tísico» por lo enjuto que estaba y que era cabrero. Curiosamente murió Miguel de tisico o tuberculosis en la cárcel de Alicante donde ella fue también encerrada un tiempo por estraperlo.
Hoy en Madrid el monumento a Miguel en el parque del Oeste al lado del intercambiador de Moncloa es un templo a los poetas del universo. Miguel tras la muerte se hizo musa de la poesía y aqui en Madrid en su monumento tiene su iglesia. Presta inspiración a los que acuden a recordarle.
Son muchos los cauces por donde me llegan elogios, comentarios y consideraciones a lo que escribo en FI.
Agradezco de corazón que sirvan de provecho común la retahíla de memorias que pueda ofrecerles.
Un abrazo
el duende
fantástica columna