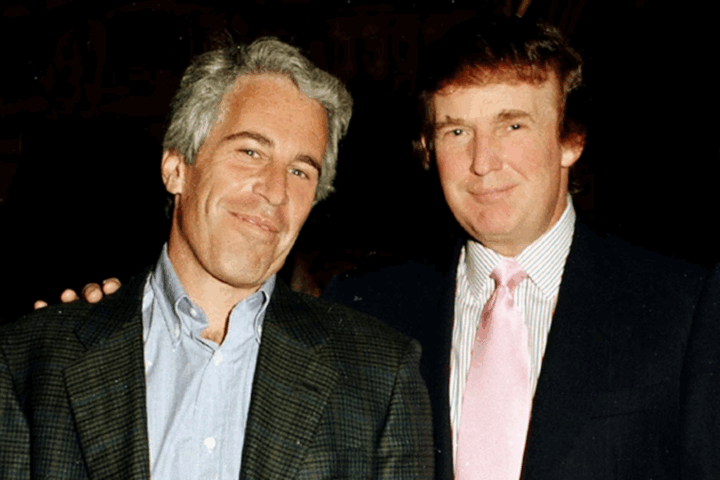El corazón deshabitado de René

Don Servando comenzó a explicar a sus alumnos que el pastorcico era Jesucristo, quien había puesto en su pastora el alma todas sus alegrías y complacencias…
La hoja con la frase que don Alipio le había dedicado antes de morir, quedó consignada entre los aportes judiciales a la causa que se estaba investigando de una muerte en soledad y sin aparentes señales de que iba a producirse tan inesperadamente.
Cuando por fin acabaron los procedimientos y un mes antes de que el notario abriese el testamento de don Alipio, René tornó a casa de sus padres en la calle Poblaciones con el texto de la frase dándoles continuas vueltas en su cabeza:
–Si llegas tarde, no te vayas…
En estos días, Faustino y la señora Emilia le ayudaron mucho a sobrellevar el imprevisto procurándole que se sintiera con ellos bien acompañado y regalándole comidas de su preferencia. Le vino bien a la señora Emilia el regreso, al menos provisional de su hijo, porque se le había terminado el aceite y había que reponerlo cuanto antes para los churros del domingo. René celebró la carencia porque, con tanto balanceo, llevaba días sin saber nada de Isabel.
Le pareció inusual el hecho de que don Blas hubiera quedado solo en su almazara. También le había extrañado que no estuviese a la puerta de la molina el carro con la yunta que servía para la distribución del aceite. Antes que René se interesase por Isabel, don Blas se adelantó:
–Isabel me pidió que te despidiera. Hace mucho tiempo que llevábamos dándole vueltas a seguir con el negocio, que cada día da más trabajo y menos beneficios. Desde que murió mi mujer, ya nada en esta casa fue lo mismo. Y llegó el día…
René no podía dar crédito a lo que don Blas le estaba comunicando. Ni fuerzas tenía para preguntar los detalles que el padre de Isabel pareciera haberse aprendido de memoria:
–Verás, tenemos unos primos en Valencia sin hijos y mayores. En una ocasión, viva todavía mi esposa, nos animaron a instalarnos en la familia y seguir con su establecimiento de telas en el centro de la ciudad. Se ve que les va muy bien. Con Isabel llevo hablando meses hasta que la he convencido y nos decidimos al cambio. Ella se ha adelantado para ir acomodando un poco las cosas… yo iré en cuanto finalice la venta de la almazara, que ya tengo apalabrada…
René no se sintió con fuerzas para cuestionar el argumento que don Blas tenía enhebrado para cuando lo viera. Tomó una de las sillas que se usaban para la espera de los clientes y, en uno de sus instantes más dolorosos, organizó en su mente las explicaciones de por qué Isabel huía de sus intensidades y la causa de que don Blas nunca lo hubiese considerado como posible novio de su hija.
Se levantó sin ánimo de recorrer los quinientos pasos que le separaban del pueblo. Que Isabel se hubiese ido sin decirle adiós, sin deshacer el nudo de amor que ya empezaba a sujetarles en un proyecto tan acariciado como el de sentirse constructores de su destino… no podía entenderlo. Hilvanó por el camino una respuesta a su desánimo y, sin decir nada a nadie de su estremecimiento, determinó un cambio radical en su vida que prepararía con sensatez en no más de siete días.
Podría decirse que las últimas semanas de René oscilaron entre el apasionado amor que sentía por Isabel y los sesudos consejos y clarividencias recibidos simultáneamente de don Servando, de su madre, la señora Emilia, y de Romi, el mendigo a la puerta de la Trinidad que, como apenas si tenía quehaceres y responsabilidades, se dedicaba a pensar, a ser filósofo por las históricas calles de Baeza, que es oficio de vagabundos o de contemplativos. En su angustiado recogimiento quiso ser como él.
La propuesta que don Servando había hecho a sus alumnos mayores de llevarlos a Úbeda, al convento de descalzos donde murió san Juan de la Cruz, porque ya de la casa que habitó el santo en Baeza no quedaba más que el sitio, seguía en pie. René, que en su momento fue invitado, decidió ir para no dar explicaciones de su dolor a quien descubriera en su rostro los cristales del amor deshecho.
Como podemos recordar, el medio para llevar a cabo cualquier viaje que no supusiera grandes distancias no tenía más alternativas que los carruajes domésticos, de los que algunos conservaba don Servando detrás del patio de su casa; o el tranvía que, con mucha lentitud unían entre sí a La Yedra con Úbeda y Baeza. Los alumnos del último curso, con su maestro a la cabeza, tomaron el tranvía y después de casi una hora se detuvieron a las puertas del Hospital de Santiago, el sitio donde se apeaban o subían los viajeros.
Desde allí, por la calle Real hasta el convento que los descalzos levantaron a las puertas mismas del barrio de los alfareros. Don Servando se puso solemne y, como ya había solicitado previamente permiso para la visita, le abrió un fraile la puerta y les condujo hasta la celda donde murió san Juan de la Cruz, en la que se siguen venerando algunos huesos del santo carmelita.
Don Servando sacó pausadamente las gafas de su estuche y comenzó a leer en medio de un absoluto silencio:
Un pastorcico solo está penando
Ajeno de placer y de contento.
Y en su pastora puesto el pensamiento
Y el pecho del amor muy lastimado.
Que sólo de pensar que está olvidado
de su bella pastora, con gran pena
se deja maltratar en tierra ajena,
el pecho del amor muy lastimado.
René, al escuchar los principios del poema y sentir que su corazón tampoco dejaba de dolerle por el incendio de sus amores, vistió en su imaginación a Isabel de pastora para depositar en ella todos sus pensamientos y ahuyentar así el vacío de su ausencia. Tuvo que retirarse un poco para que nadie descubriera sus lágrimas saltadas.
Don Servando comenzó a explicar a sus alumnos que el pastorcico era Jesucristo, quien había puesto en su pastora el alma todas sus alegrías y complacencias y que el alma-pastora se había ido con otros abandonando al único que le había garantizado eterna felicidad compartida. Calló un instante don Servando en un intento de que sus alumnos echaran mano de su fe para recomponerla y puede que también él necesitase poner concierto a la orquesta, que en ocasiones también desafinaba, de su pensamiento.
-Santa Teresa –recondujo don Servando su discurso— reformó la Orden Carmelitana para que volviese a la santidad de sus orígenes y pidió a fray Juan de la Cruz que le ayudase a extender esa reforma en los varones y así, además de descalzas, también hubiese descalzos.
-Así fue como fray Juan le ayudó en su propósito y empezaron en él las penalidades propias que le llovieron de aquellos que no estaba de acuerdo con lo iniciado por la santa de Ávila. Una tras otra las quejas y los recelos de sus hermanos carmelitas le hicieron la vida imposible a un santo que sólo deseaba a todos enseñarle el camino de la libertad mediante el desasimiento de todo lo criado, de todo aquello que no fuera indispensable para sobrevivir.
-A los 49 años terminó estallándole en el pecho del amor todo el desamor que le rodeaba y, aquellos que no pudieron soportar su presencia de hombre de Dios, lo desterraron a La Peñuela, que hoy se llama La Carolina por el rey Carlos III y su repoblación en estas tierras de Andalucía. Y a fray Juan le asaltaron en La Peñuela unas calenturas que anunciaban los principios de su muerte.
-Como aquí en Baeza se había portado tan bien con la gente en tiempos de la peste, ayudándoles, acompañándoles, y tanto le querían, fray Juan de la Cruz, temiendo que en Baeza le agasajaran, pidió ir a Úbeda para curarse, aunque en realidad lo que estaba solicitando era ir a un sitio desconocido para morirse. Y Así fue como el catorce de diciembre de 1591 entregó su alma a Dios sin que Dios nunca hubiese estado ausente de ella.
A don Servando se le escapó una lagrimilla pensando en los abandonos humanos, en las injusticias de los egoístas, acaso pensando que a él le había ocurrido algo parecido, salvando las distancias. Ignoraba todavía el abandono silencioso de Isabel y el llanto a solas de René.
Mientras don Servando y sus compañeros bajaban por las escaleras del coro hasta la basílica donde estuvo depositado el cuerpo del santo hasta su traslado a Segovia, René volvió a quedarse atrás, solo, como pidiendo luz para ir haciendo suyo todo lo que los demás le regalaban.