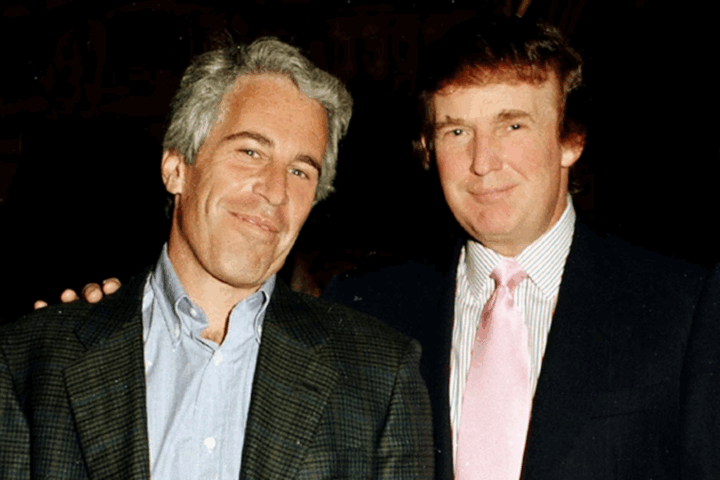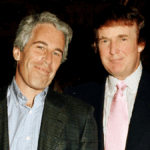La imparcialidad judicial: Garzón, Barrionuevo y Vera

Las dudas que se ciernen sobre la imparcialidad de un juez son un veneno corrosivo que trasciende el caso particular y ataca el corazón mismo de la administración de justicia
JUAN DE JUSTO RODRÍGUEZ
La justicia, como baluarte de todo Estado de Derecho, se sostiene sobre principios inquebrantables, siendo la imparcialidad judicial su más preciado cimiento. No se trata meramente de la ausencia de prejuicios en el fuero interno del juzgador, sino de una exigencia aún más sutil y profunda: la apariencia de imparcialidad, capaz de disipar la más mínima sombra de duda en la mente del justiciable y, por ende, de toda la sociedad. Sin embargo, el resonante caso de Rafael Vera Fernández-Huidobro ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desvela cómo este pilar fundamental puede resquebrajarse desde sus cimientos, particularmente en la fase de instrucción, un momento decisivo para el devenir de la justicia. Aunque la sentencia mayoritaria del TEDH, el 6 de enero de 2010, optó por no declarar una violación del Artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un examen minucioso de los hechos y, sobre todo, de las disonantes voces de los votos particulares, permite fijar con acuciante claridad la indudable falta de imparcialidad del Juez Central de Instrucción no 5, así como las profundas causas que la engendraron.
El origen de la inquietud se anida en la figura del primer Juez Central de Instrucción no 5, sobre quien recayó la enorme responsabilidad de un caso de tan vasta complejidad como el del secuestro de S.M. y la intrincada trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). La génesis de esta sombra radica en la previa incursión del magistrado en el ámbito político y ejecutivo , concretamente como Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de Secretario de Estado en el seno del Ministerio del Interior. Durante un lapso, breve pero cargado de simbolismo, este juez compartió ministerio con el propio demandante, Rafael Vera, quien ostentaba también el rango de Secretario de Estado de Seguridad en el mismo departamento. Esta coincidencia temporal no fue un mero accidente; fue, tal como señaló con perspicacia la opinión disidente del Tribunal Constitucional y como el propio TEDH reconoció en su análisis objetivo, el caldo de cultivo de una imparcialidad comprometida.
La transmutación de roles de un ámbito a otro, de la esfera ejecutiva a la judicial, en un asunto que involucraba a personas con las que el magistrado había podido tener contacto profesional, levantó un muro de sospecha. Aunque las funciones del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas pudieran parecer dispares de la lucha antiterrorista o la gestión de fondos reservados , la realidad de un entorno donde se coordinaban fuerzas de seguridad y donde se podían adquirir «conocimientos extraprocesales» generó una apariencia de imparcialidad ineludiblemente comprometida. Como el Juez Casadevall, en su voto particular, subraya con vehemencia, el hecho de que el juez «haya ejercido un cargo público y haya estado en contacto con determinadas personas en este contexto —puesto que se integró inmediatamente en su función judicial de juez de instrucción del expediente penal abierto, entre otros, contra esas personas— es lo que subyace en el origen de la alegación de falta de imparcialidad objetiva».
El propio legislador español, consciente de esta delicada intersección, con la Ley Orgánica 5/1997, reconoció la imperiosa necesidad de «un mayor distanciamiento entre el quehacer público no judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional», añadiendo una causa de recusación que contemplaba precisamente la situación del juez que, desde un cargo público, hubiera podido formarse un criterio sobre el litigio o las partes. Aunque esta ley no fue aplicada retroactivamente al caso, su promulgación validaba a posteriori la preocupación sobre la imparcialidad en tales circunstancias.
Más allá de la imparcialidad objetiva, la alegada «enemistad manifiesta» entre el Juez Central de Instrucción no 5 y el demandante añadió una capa adicional de turbidez. Si bien la mayoría del TEDH no halló elementos suficientes para acreditar «prevenciones personales» o mala fe, el demandante insistió en que esta animadversión, derivada de una soterrada rivalidad política y del manifiesto deseo del juez de ejercer un control directo sobre las fuerzas de seguridad del Estado, era de «notoriedad pública». En la esfera judicial, donde, como recalca la propia jurisprudencia del TEDH, «incluso las apariencias pueden tener importancia», la mera percepción de una hostilidad sea real o latente, es suficiente para corroer la confianza en el proceso. La celeridad con la que el juez ordenó la prisión provisional del demandante tras su primera declaración no hizo sino reforzar la percepción de un ánimo predispuesto.
Los votos particulares de la sentencia del TEDH constituyen un eco contundente y revelador de estas profundas preocupaciones. El Juez Zupanèiè, con una perspicacia epistemológica que trasciende lo jurídico, denuncia la propia figura del juez instructor como una «contradictio in adjecto» (contradicción en los términos) , un «fósil en medio de las cenizas yertas de la historia volcánica del procedimiento inquisitorial y de la tortura a la que éste recurría». Argumenta que un juez de instrucción, al construir una hipótesis sobre hechos históricos irreproducibles, ya se aparta de la imparcialidad inherente al observador pasivo. Cuando esta inherente parcialidad se exacerba con «dudas suplementarias respecto a un prejuicio eventual del juez instructor, o al menos por la apariencia de dicho prejuicio», el proceso se ve irrecuperablemente viciado.
La objeción fundamental de los jueces disidentes reside en la imposibilidad intrínseca de «sanar» completamente una instrucción ya «contaminada». Aunque el magistrado delegado del Tribunal Supremo realizó una nueva instrucción, repitiendo declaraciones y practicando diligencias, la base sobre la que se construyó la investigación ya estaba viciada por el primer juez. No se trató, en su esencia, de «rehacer la instrucción» desde cero, sino de «continuar y concluir la línea de investigación iniciada por el primer juez instructor». El «árbol ya estaba contaminado en esa fase”, y la «realidad objetiva se pierde irremediablemente en el pasado». Para los disidentes, la única solución verdaderamente válida, desde la perspectiva de la ética y la apariencia, habría sido «borrar completamente el expediente constituido por su predecesor» , y aún así, las huellas del vicio inicial serían difíciles, si no imposibles, de erradicar.
Las nefastas consecuencias de la duda y las exigencias éticas irrenunciables
Las dudas que se ciernen sobre la imparcialidad de un juez son, en sí mismas, un veneno corrosivo que trasciende el caso particular y ataca el corazón mismo de la administración de justicia, con consecuencias de índole verdaderamente nefasta:
- La erosión irreversible de la confianza pública: La más devastadora de las consecuencias es la fractura de la confianza ciudadana en la judicatura. Un tribunal, como insistentemente señala el TEDH, debe inspirar «confianza a los justiciables, empezando, en el ámbito penal, por los procesados». Si la sociedad percibe que sus jueces no son entes ajenos a intereses personales, a afiliaciones políticas o a prejuicios preexistentes, la legitimidad de sus decisiones se desmorona. El ciudadano deja de creer en la equidad intrínseca del proceso, abriendo las puertas a la desconfianza generalizada y, en última instancia, al debilitamiento del Estado de Derecho.
- La percepción de injusticia y arbitrariedad campante: Cuando la imparcialidad se ve comprometida, la justicia deja de ser percibida como un faro de equidad para convertirse en un ejercicio de arbitrariedad. Las resoluciones judiciales no se interpretan como la culminación de una aplicación objetiva del ius a los facta, sino como la manifestación de sesgos ocultos o de agendas personales. Esta percepción de injusticia es particularmente lacerante en el ámbito penal, donde la libertad, el honor y el porvenir de los individuos penden de un hilo.
- La vulneración en cadena de derechos fundamentales: La sombra de la parcialidad en la fase de instrucción, como dolorosamente se manifestó con el Juez Central de Instrucción no 5, actúa como un «pecado original» que puede infectar todo el devenir del proceso. La jurisprudencia del TEDH es clara: un incumplimiento inicial de las garantías del Artículo 6 puede «comprometer gravemente el carácter equitativo del proceso». Las pruebas recabadas, las decisiones de detención provisional dictadas o la propia orientación de la investigación, si nacen de un substrato de parcialidad, pueden conducir a una cascada de vulneraciones de derechos fundamentales, desde la sacrosanta presunción de inocencia hasta el irrenunciable derecho a la defensa.
- El cuestionamiento de la legitimidad de las resoluciones dudiciales: Incluso si las sentencias finales logran ser confirmadas en instancias superiores, la duda sobre la imparcialidad inicial persiste como una mancha indeleble. Los votos particulares de los jueces del TEDH resaltan que, aunque el segundo instructor no fue puesto en entredicho en su imparcialidad personal, la «contaminación» original del expediente afectó la «realidad objetiva» de los hechos investigados, la cual, una vez torcida, «se pierde irremediablemente en el pasado». Esto implica que, por más que se repitan diligencias, la base cognitiva y la propia línea de investigación ya estaban prefiguradas por la actuación de un juez cuya imparcialidad objetiva era, y sigue siendo, indudablemente cuestionable.
Desde la perspectiva de una estricta ética jurídica y de la ineludible apariencia de la justicia, las consecuencias de esta duda exigen una respuesta que no admita paliativos:
- La nulidad radical de las actuaciones viciadas: La ética jurídica impone que cualquier acto procesal, máxime aquellos que afectan a derechos fundamentales, que haya sido dictado o impulsado por un juez cuya imparcialidad objetiva o subjetiva esté seriamente comprometida, debe ser declarado nulo de pleno derecho. No es suficiente con una subsanación formalista; la mancha original debe ser extirpada para preservar la pureza inmaculada del proceso. Como lo sentenciaron los jueces disidentes, la única vía éticamente admisible para el segundo juez instructor habría sido «borrar completamente el expediente constituido por su predecesor».
- El reforzamiento inflexible de los mecanismos de recusación y abstención: La ética judicial clama por un imperativo: que los jueces, ante el más mínimo indicio de duda sobre su propia imparcialidad, se aparten ipso facto de la causa. Los supuestos de abstención y recusación deben ser interpretados de manera amplia y generosa, priorizando siempre la «apariencia de imparcialidad» por encima de interpretaciones restrictivas que blindan al juzgador. La Ley Orgánica 5/1997, al introducir la denominada «cláusula Garzón», ya reconoció esta necesidad ética de establecer una distancia infranqueable entre el poder político y el poder judicial.
- La ineludible asunción de responsabilidades: La existencia de una duda fundada sobre la imparcialidad debe conducir a una evaluación rigurosa y sin cortapisas de la conducta del juez. Si bien el TEDH no impone sanciones disciplinarias directas a los jueces nacionales, una constatación de la falta de imparcialidad objetiva debería, desde una perspectiva ética y deontológica, catalizar un análisis disciplinario interno que, más allá de la intención subjetiva del magistrado, valore el impacto objetivo de su actuación en la confianza pública y en la equidad del proceso.
En suma, la sentencia mayoritaria del TEDH, al considerar subsanados los defectos de la instrucción inicial por la actuación del Tribunal Supremo, podría ser interpretada como una reafirmación de la capacidad de los sistemas judiciales nacionales para autocorregirse. No obstante, la persistencia de argumentos sólidos sobre la imparcialidad objetiva del Juez Central de Instrucción no 5, articulados con lucidez y preocupación en los votos particulares, deja tras de sí una profunda interpelación. La confluencia de un cargo político previo y un animus adversus percibido creó un caldo de cultivo para la parcialidad que, para una parte significativa de la comunidad jurídica, no pudo ser purgado por la intervención posterior, por muy diligente que esta fuera. La integridad del proceso judicial exige no solo la ausencia de prejuicios, sino una apariencia intachable que, en el caso del Juez Central de Instrucción no 5, estuvo, desde el mismo inicio, sumida en una profunda sombra de duda. Y es esa duda, por sí misma, la que corroe la fe en la justicia y exige, desde el más estricto rigor ético y la más inmaculada apariencia de la justicia, una respuesta categórica y ejemplar para salvaguardar la legitimidad y la moralidad del sistema judicial.