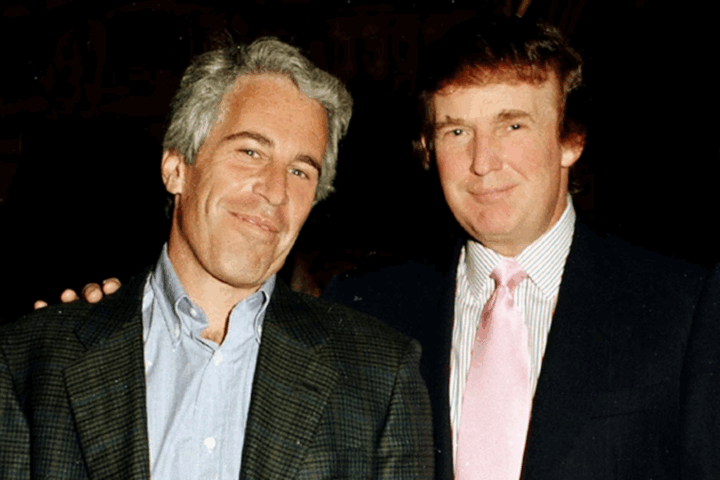Las mayores fortunas no se encuentran en los cofres, sino en la prudencia

«El que anda con sabios, sabio será; mas el compañero de los necios sufrirá daño» (Proverbios 13:20)
En los anales de la sabiduría popular, existen narrativas que, por su sencillez y profundidad, se niegan a desaparecer. Yo tuve el privilegio de escuchar esta historia por primera vez de los labios de mi madre, Mercedes del Carmen. El cuento nos recuerda que las mayores fortunas no se encuentran en los cofres, sino en la prudencia. Esta es la historia de un hombre humilde, que llamaremos Luis, un campesino del Medievo cuya pobreza lo llevó a una aventura que pondría a prueba su fe y su sentido común.
El precio de la sabiduría
Luis y su esposa vivían bajo el yugo de la miseria. Desesperado por proveer a su hogar, tomó la dolorosa decisión de partir en busca de fortuna, dejando a su mujer sola. Vendió el último de sus bienes, una pequeña vaca y enseres, y emprendió el camino con unos pocos reales en su bolsillo.
Poco después de iniciar su travesía a pie, se encontró con un hombre misterioso que le ofreció un trato inusual: el dinero que llevaba a cambio de tres consejos invaluables.
Luis, aunque inicialmente dudó y trató de regatear, finalmente accedió, entregando la totalidad de su capital. Los consejos fueron grabados a fuego en su memoria:
1. «Nunca dejes camino por vereda.»
2. «Nunca preguntes lo que no te deja cuenta (lo que no te concierne).»
3. «Nunca seas impulsivo.»
Desprovisto de su dinero, pero ahora rico en sabiduría, Luis continuó su camino.
Primera prueba: camino o vereda
Al poco tiempo, el primer consejo fue puesto a prueba. El camino se bifurcó: un sendero era ancho, transitado, lleno de carretas y gente conocida, el camino seguro. El otro era una vereda estrecha y angosta, prometiendo una llegada mucho más rápida a su destino.
Su deseo de acortar la travesía era grande, pero el recuerdo de la máxima fue más fuerte: “Nunca dejes camino por vereda”. Luis eligió el camino largo.
Al llegar, fatigado, unos lugareños le preguntaron la razón de su demora. Con asombro, Luis se enteró de su salvación: la vereda rápida era el escondite de una banda de truhanes y bandidos que asaltaban y asesinaban a quienes, buscando un atajo, la elegían. El camino seguro le había costado tiempo, pero le había salvado la vida.
Segunda prueba: la curiosidad y el rey
Su peregrinaje deparó a Luis en un lejano reino donde el monarca tenía una costumbre tan generosa como macabra: invitar a todo forastero a compartir su mesa y un gran banquete. Sin embargo, en el comedor real se encontraba la trampa mortal: una joven, desnuda y encadenada a la pata de la mesa. La regla no escrita era sencilla: cualquier invitado que preguntase por la razón de su presencia y su condición era inmediatamente ahorcado o ejecutado por cualquier otra forma ideada por el rey para castigar la indiscreción.
Luis fue honrado con la invitación del rey. Se sentó, observó a la joven, pero recordó el segundo consejo: “Nunca preguntes lo que no te deja cuenta”. Comió y bebió sin emitir una sola palabra de curiosidad.
El rey, acostumbrado a la indiscreción, estaba estupefacto. Nunca antes un forastero había resistido la tentación de preguntar. Lleno de admiración, el monarca lo interrogó sobre su silencio. Luis le explicó la máxima recibida. Conmovido por su prudencia y disciplina, el rey no solo le perdonó la vida, sino que lo colmó de grandes riquezas, joyas y caballos.
El regreso y la última lección
El afortunado Luis tardó veinte años en su búsqueda de fortuna.
Finalmente, regresaba a casa transformado en un hombre rico. Lleno de ilusión, cabalgó hasta avistar su humilde morada.
Pero la visión que se encontró fue un golpe al corazón: a lo lejos, vio a un hombre besando a su esposa. La furia y el dolor lo invadieron. Instintivamente, llevó su mano al cinto, dispuesto a asesinar al intruso y a su mujer por su traición.
En el instante preciso, una voz en su mente gritó el último consejo: “Nunca seas impulsivo”. Se detuvo, enfundó el arma, y caminó hasta el encuentro de su esposa.
Luis la abrazó, conteniendo el torrente de celos, y preguntó con voz entrecortada: «¿Quién es ese hombre que te besa?»
Ella, sonriendo con alegría, respondió: «Ese es tu hijo. Quedé encinta de ti antes de que partieras y se está despidiendo, pues marchará para convertirse en sacerdote».
Gracias a la prudencia que compró con sus últimos reales, Luis no solo evitó un crimen horrendo —el asesinato de su propio hijo, un futuro sacerdote—, sino que pudo abrazar al fruto de su matrimonio tras dos décadas de ausencia.
La moral de la historia
«La ley no se toma de la pasión, sino del juicio.» (Aristóteles)
La moraleja de la historia de Luis trasciende el tiempo y las fronteras, recordándonos que la verdadera fortuna no está en el dinero que se posee, sino en la sabiduría que se aplica.