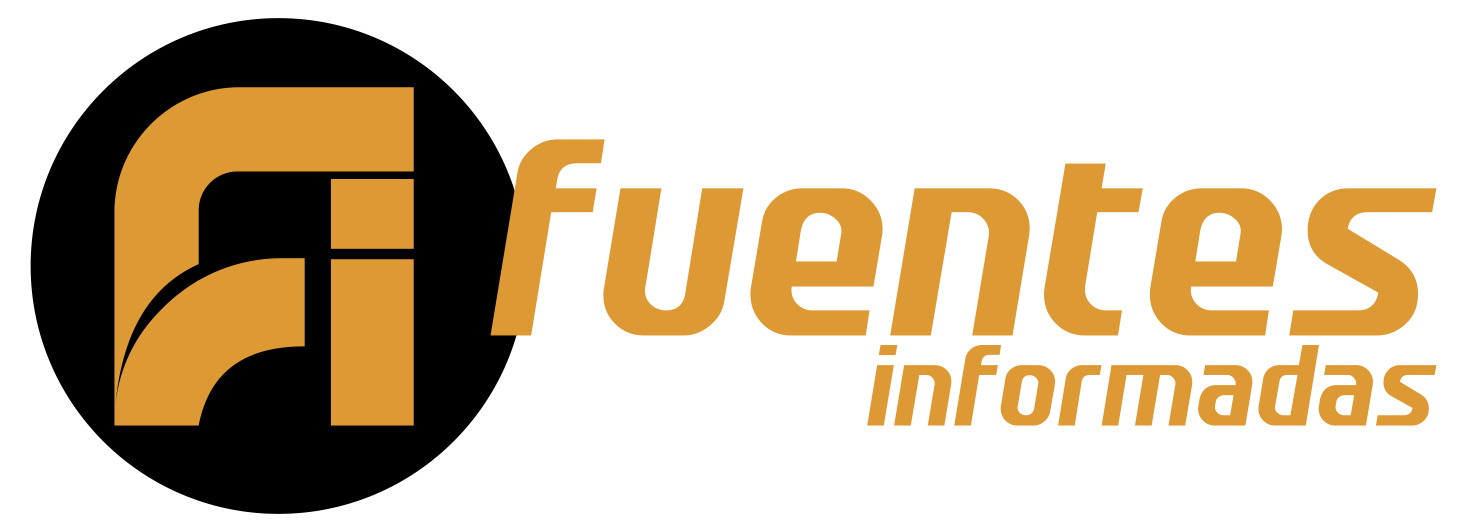Hoy: 22 de noviembre de 2024
Imaginando sentimientos ajenos

Hace poco vi un vídeo de unas jóvenes cantantes callejeras, con guitarra, en una ciudad de Ucrania, una de las cuales, según parece, murió poco después por un misil de Putin. Tristeza de los padres, de los amigos, de la familia, de la ciudad, del país y de la humanidad. Es muy fácil decirlo, pero sospecho que estamos lejos de comprenderlo realmente.
En Ruanda en 1994 hubo un horrible genocidio de 800 mil personas asesinadas a machetazos y con armas de fuego. Conflicto tribal. La mayoría de las víctimas fueron tutsis, aunque también fueron masacrados hutus. Todos seres humanos. Como en Sarajevo, el sistema internacional de la ONU no sirvió de mucho. Una vergüenza de la Historia de la Humanidad y del “orden internacional basado en reglas”.
Algunos años después, leí una entrevista, creo que en un medio británico, que le realizaron a un hombre joven que, cuando niño, había sobrevivido la masacre de Ruanda y perdido a toda su familia. Ante los machetazos y balazos salió corriendo y nunca paró. Vio centenares de cadáveres mutilados, apilados por los prados. En la entrevista hablaba de su vida posterior. Desolación, mutismo, poca sensibilidad ante la muerte. Podemos impresionarnos, podemos hacer el esfuerzo. Jamás podremos entenderlo.
Algo similar pasa, al menos a mi me pasa, con el mundo de la sensibilidad femenina. La primera vez que me di cuenta fue leyendo a Almudena Grandes en su novela icónica «Malena es un nombre de tango». Malena se equivoca en sus amores y en su vida. Es una gran insegura. Busca en su pasado familiar para explicarse su presente.
Ya ha asumido que, con todas sus debilidades, nunca podrá alcanzar a su hipócrita hermana, «la mujer perfecta». En la dicotomía entre «tías para follar y tías para enamorarse», Malena se siente condenada a ser de las primeras, mientras su hermana se reserva el derecho de ser de las segundas. Aunque después Malena descubre que no, que realmente es un falso dilema.
Como algunas de las jóvenes y sexis mujeres de los años 70 que Martin Amis describe en «La viuda embarazada», Malena va descubriendo que, al menos en ocasiones, es posible que las «chicas se comporten como chicos» y que también pueden separar sexo y amor… Pero después siente remordimiento. En fin. Dilemas de mujer que nosotros los hombres podemos ver, nos pueden contar, podemos percibir en el arte, pero que, me parece, no podemos aprehender en su dimensión intensa y completa. Simplemente porque no somos mujeres.
Desde entonces esa sensación de no entender del todo, me pasa mucho con la literatura escrita por mujeres. Hace poco me volvió a pasar. Una respetada periodista de Panamá me sacó de mi ignorancia y me prestó la novela «El cuento de la criada» de Margaret Atwood. El rescate del que me beneficié fue doble, porque me hizo conocer tanto a una autora como a una obra que no tenía siquiera en mi radar.
Lo que describe Atwood es una distopía puritana, un mundo autoritario que lincha a los disidentes, religioso, hipócrita y machista, en una época donde la crisis ambiental del mundo desembocó en la poca fertilidad de los hombres y la consiguiente crisis de natalidad.
En esa sociedad jerarquizada, los hombres no pueden asumir la culpa de la infertilidad. Oficialmente es responsabilidad de las mujeres, por lo tanto, las esposas de abolengo deben aceptar en sus casas a mujeres, más jóvenes y fértiles, que ofrece el aparato del Estado y a quienes han despojado de sus familias y pasado, reeducándolas para el servicio público de ayudar a darle continuidad a la especie.
Una vez a la semana, ocurre la ceremonia en tono religioso, en la que el «padrote» de la casa, connotada figura del régimen, en la cama nupcial, intenta «fecundar» a la joven, en un esfuerzo físico que cuenta con la presencia en el lecho de la esposa. Patético. Humillante para todos. En especial por cuanto el embarazo para el cual trabaja el sistema, no acaba de llegar.
Por más extraordinario que parezca, el escenario que se describe no deja de tener algún referente histórico, no solo bíblico. Allí está la carrera por regenerar la cantidad de hombres sanos y leales a la patria, en la que se encaminaron países como Francia, Inglaterra y Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial, cuando la sociedad quedó desequilibrada ante la pérdida de millones de hombres jóvenes en las trincheras.
La necesidad de que nacieran masivamente niños varones para proveer de nuevos soldados al Estado dio auge, en esa primera posguerra, a la especial atención tutelar de la salud reproductiva femenina y su concentración sistematizada en la vida del hogar. La eugenesia subsiguiente fue el caldo de cultivo, llevada al extremo nazi, de las teorías estúpidas que buscaban la pureza racial del hombre superior.
El cuadro radicalizado de la ficción de Atwood, ofrece de todo para reflexionar sobre el mundo de la mujer. A la joven fértil le quitaron a su hija, para darla en adopción, y le desparecieron al esposo. Le transformaron su mundo anterior donde tenía libertad para trabajar y autonomía financiera, un mundo que fue logrado después de siglos de opresión, quedando reducida a una condición de total vasallaje.
A la mejor amiga, lesbiana y siempre rebelde, que huyó a la fuerza del aparato de adoctrinamiento oficial, no le quedó otra opción que ofrecerse a la prostitución, en salones oficialmente no reconocidos, pero que todo el mundo sabía que existían y eran tolerados para dar servicio a la élite masculina gobernante y empresarial, tal como ocurrió con la red abrumadora de prostíbulos de la Inglaterra victoriana y de la Viena mojigata de los años 30.
Cómo se podía sentir la señora de la casa, agarrando por los brazos a la joven fértil, en la misma cama en momentos que su esposo infértil, hacía el esfuerzo físico de «fecundar» a esa otra mujer, cuando se sabía que era una misión inútil y que solamente se trataba de guardar las apariencias de respeto con la doctrina ideológica de la autocracia teocrática gobernante?
¿Cómo se sentiría la mejor amiga, que solamente había amado a otras mujeres, teniendo que salvar la vida, dedicada a la prostitución para hombres, humillada, envuelta en vestidos ajados de viejos cabarets, desteñidos y de otra medida, teniendo que ofrecer favores sexuales a estos hombres que, frente a la sociedad, rechazan todo eso y se ofrecen como modelos de virtud religiosos y de moralidad pública?
¿Cómo se debía sentir la joven fértil, en una habitación decente, pero con elementos de prisión, con lo básico, encerrada como la hembra de una especie en un corral, esperando a ser apareada, sin derecho a socializar con casi nadie, sin derecho a leer ni a escuchar música, alimentada para una misión sexual, siendo usada, presa de sus pensamientos, obligada a renunciar al amor y al recuerdo de su hija robada, y –finalmente— con la zozobra que produce saber que si no quedaba embarazada en un tiempo determinado, podía ser remitida a campos de trabajo forzado?
Ciertamente los hombres que tomamos en serio las opciones reflexivas que esta historia nos ofrece nos impacta. Alucinamos con ella. Pero, claro, siempre nos quedará esa sensación de perplejidad, de incomprensión, de entendimiento limitado, al ser conscientes de que, aunque podemos ser padres, nunca podremos estar al nivel de una madre. Aunque amamos, nunca podremos amar o tener celos como los tiene una mujer. Y aunque podemos sufrir las pérdidas de derechos, jamás será lo mismo que la pérdida de derechos de una mujer, que por siglos han carecido de ellos y cuando la gran mayoría de ellas en el mundo, realmente nunca los han tenido.