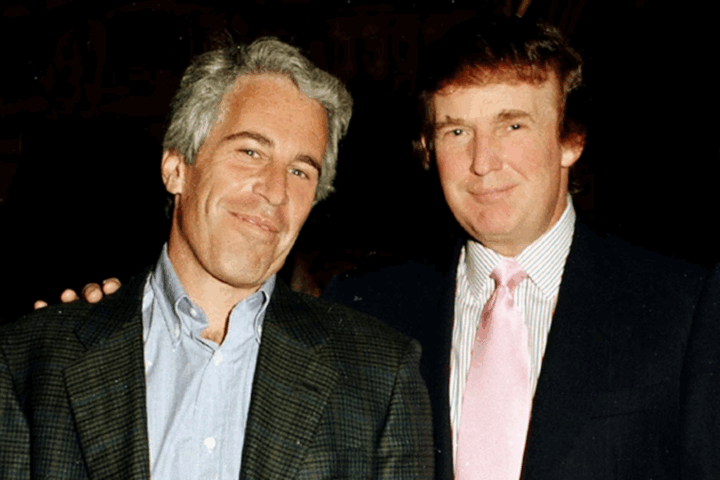El eco de las guerras pasadas: Europa ante la amenaza nuclear

Europa revive tensiones geopolíticas mientras el legado de Reagan y la ambigüedad de Trump revelan claves del presente riesgo nuclear
LUIS MANUEL MARCANO SALAZAR
Europa ha sido históricamente el crisol de las grandes guerras de la humanidad. Su territorio ha visto levantarse y colapsar imperios, ha sido cuna de revoluciones y cementerio de civilizaciones. No es casual que las dos guerras mundiales del siglo XX comenzaran como guerras esencialmente europeas antes de internacionalizarse. La paz alcanzada tras la Segunda Guerra Mundial, si bien significativa, siempre fue frágil. La Guerra Fría, con su equilibrio de terror nuclear, mantuvo una calma tensa que apenas disimulaba las profundas fisuras geopolíticas del continente. Hoy, esa calma ha dado paso nuevamente a la inquietud, y el espectro de una guerra a gran escala vuelve a posarse sobre Europa.
En este contexto de tensión renovada, conviene mirar atrás y preguntarse cómo se llegó a este punto. Y, sobre todo, cómo distintas visiones del liderazgo político han influido en el curso de la historia. Comparar a Ronald Reagan con Donald Trump permite abrir una reflexión sobre los riesgos actuales, las omisiones pasadas y los caminos posibles ante el renacer de la amenaza nuclear.
Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos en 1981 en un momento particularmente delicado de la Guerra Fría. La invasión soviética de Afganistán, la instalación de misiles en Europa, la crisis del sistema comunista y la creciente hostilidad retórica entre las superpotencias configuraban un escenario de alta peligrosidad. Reagan llegó con un discurso duro, dispuesto a enfrentar a la Unión Soviética sin titubeos. Su famosa descripción del régimen soviético como “el Imperio del Mal” fue más que una declaración ideológica: fue la señal de una estrategia pensada para llevar al adversario a un punto de tensión insostenible.
Aumentó el gasto militar, relanzó la carrera armamentista y promovió proyectos como la Iniciativa de Defensa Estratégica. Desde fuera, podía parecer un belicista, pero detrás de ese endurecimiento había un cálculo estratégico: forzar a la URSS a negociar desde una posición de debilidad. En esto, Reagan fue coherente. No se trataba de provocar la guerra, sino de llevar al adversario a una rendición diplomática. Fue un juego de presiones, de retórica potente y de poder duro, pero con un objetivo claro: la paz. Esta estrategia encontró su punto de inflexión con la llegada de Mijaíl Gorbachov al poder en 1985. Reagan supo leer el momento y, en lugar de persistir en la confrontación, abrió las puertas del diálogo.
El resultado fue el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado en 1987, que eliminó una categoría entera de misiles nucleares de Europa. Por primera vez en la historia, las dos grandes potencias nucleares no solo se comprometían al desarme, sino que efectivamente destruían armamento ya desplegado. Reagan pasó de ser visto como el presidente que podía llevar al mundo a una guerra, a ser reconocido como el líder que ayudó a ponerle fin. En sus memorias, el propio Gorbachov reconocería la capacidad de Reagan para mantener una postura firme sin renunciar a la posibilidad del entendimiento.
Pero esta historia de éxito no estuvo exenta de errores o, al menos, de decisiones cuyas consecuencias se verían años más tarde. Uno de los puntos más debatidos hasta hoy fue la promesa informal hecha por altos funcionarios occidentales al gobierno soviético de que la OTAN no se expandiría hacia el este tras la caída del Muro de Berlín. Aunque no hubo un acuerdo formal, sí existieron conversaciones que alimentaron en Moscú la expectativa de una zona de seguridad entre Rusia y la Alianza Atlántica. Esa promesa no se cumplió. Por el contrario, en los años siguientes, la OTAN se expandió hacia antiguos países del Pacto de Varsovia e incluso a repúblicas exsoviéticas. Lo que para Occidente fue un proceso de integración democrática, para Rusia fue una amenaza existencial.
Este resentimiento acumulado no puede desligarse del resurgir del nacionalismo ruso ni del autoritarismo de Vladimir Putin. La invasión a Ucrania en 2022 no solo fue una agresión flagrante al derecho internacional, sino también la culminación de décadas de tensiones mal gestionadas. Y es aquí donde la comparación con la gestión de Trump cobra una nueva dimensión.
Durante su presidencia, Donald Trump rompe con casi todas las tradiciones de la política exterior estadounidense del siglo XX. Con el lema “America First”, promueve un aislacionismo agresivo que debilita alianzas estratégicas y siembra dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa. Trump llega a cuestionar públicamente el valor de la OTAN, calificándola de obsoleta, y amenaza en varias ocasiones con retirar el apoyo estadounidense si los países miembros no aumentan su gasto militar. Este tipo de declaraciones no solo erosionan la confianza de los aliados, sino que son recibidas en Moscú como una señal de debilitamiento occidental.
A diferencia de Reagan, Trump no ejerce el poder desde la perspectiva de la estrategia global, sino desde el interés inmediato y la lógica del negocio. No se interesa por la arquitectura internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial, ni comprende el valor simbólico y práctico de los compromisos multilaterales. Mientras Reagan usó el poder para imponer respeto, Trump lo utiliza para marcar distancias. Esta actitud tiene consecuencias: el retiro de tropas de escenarios clave, el debilitamiento del liderazgo moral de Estados Unidos y la creciente percepción de que Europa debe comenzar a prepararse para defenderse sola.
Esa sensación de abandono, sumada al expansionismo ruso, ha creado un clima propicio para la guerra. Las armas nucleares, que durante décadas se mantuvieron como amenaza latente pero contenida, han vuelto al centro del discurso político. Rusia ha insinuado su uso en varias ocasiones si se ve acorralada. Y mientras tanto, Europa no parece contar con una estrategia clara más allá de la resistencia ucraniana y las sanciones económicas. El equilibrio es más inestable que nunca, y la posibilidad de una escalada catastrófica ya no es una mera especulación.
Hace más de cuarenta años, en 1983, se estrenó la película The Day After (El día después), que mostraba con realismo brutal los efectos inmediatos de una guerra nuclear sobre la sociedad estadounidense. El impacto fue tal que incluso el propio Reagan reconoció haber sido profundamente conmovido por la cinta. La película no solo alertó a la opinión pública, sino que ayudó a crear un clima de conciencia sobre los peligros del apocalipsis atómico. Mostraba ciudades reducidas a escombros, familias destruidas, sistemas colapsados y una humanidad transformada en espectro. Era una advertencia. Y fue escuchada.
Recuerdo vívidamente haber visto esa película como cadete en la Lyman Ward Military Academy, en el estado de Alabama. Fue una noche de viernes, proyectada en el casino de la escuela. Aún puedo evocar el silencio denso que nos envolvió a todos mientras observábamos las imágenes de destrucción total. Éramos adolescentes, apenas en formación, y, sin embargo, esa noche nos enfrentamos a una verdad abrumadora: la fragilidad de la vida ante la amenaza nuclear. La sensación de horror no se disipó al acabar la función; nos duró semanas, meses, incluso años. Se convirtió en una sombra que acompañó nuestras conversaciones y nuestros sueños. Pero también hubo alivio. Años después, cuando Reagan, con la fuerza moral de un estadista, casi ordenó a Gorbachov derribar el Muro de Berlín, sentimos un soplo de esperanza. Fue un aliento de paz que emanó de un hombre que supo enfrentarse al adversario sin perder la humanidad, y que entendió que evitar la guerra era el más alto ejercicio del poder. Hoy, esa advertencia parece olvidada. Las generaciones actuales han crecido en una relativa paz y la amenaza nuclear ha dejado de ser parte del imaginario cotidiano. Pero las armas siguen ahí. Las doctrinas de uso han sido actualizadas. Y el contexto internacional es, nuevamente, inestable y peligroso.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿estarán los líderes del mundo, especialmente aquellos con acceso al botón nuclear, sopesando realmente la posibilidad de una guerra con armas atómicas que pueda poner fin a la humanidad tal como la conocemos? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado, esta vez con consecuencias definitivas?
El liderazgo importa. Las decisiones, incluso las más pequeñas, tienen repercusiones globales. Reagan entendió que la guerra solo puede evitarse desde la fuerza acompañada de sabiduría. Trump, por el contrario, encarna la erosión de la responsabilidad global. Hoy, el mundo se encuentra otra vez en una encrucijada. Europa arde, la desconfianza crece, los tratados se resquebrajan, y el miedo vuelve a ser un actor en la escena internacional. Como en 1914. Como en 1939. Como en 1962. ¿Cómo en 2025 o 2026?
La historia no se repite, pero sí rima. Y esta vez, el eco de esa rima podría ser el sonido final del silencio nuclear.
Por su interés reproducimos este artículo de Luis Manuel Marcano Salazar publicado en Diario Las Américas.