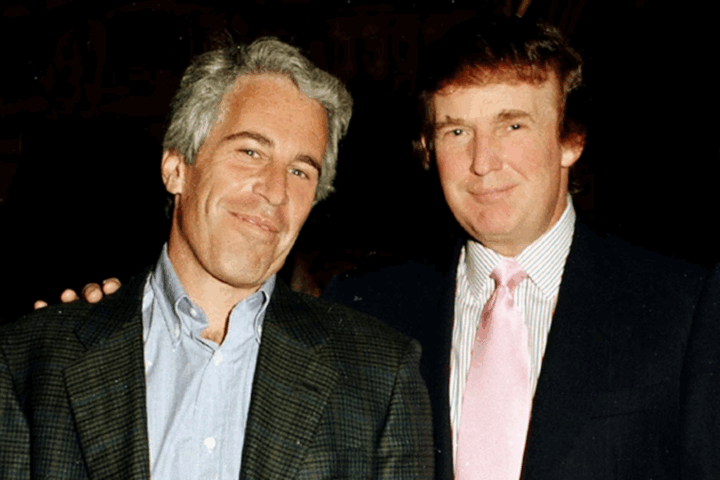El camino a la felicidad por medio de la educación

En un mundo obsesionado con la rapidez y la conexión constante, la filosofía nos recuerda que pensar lleva tiempo
Hoy en día, la dependencia emocional no siempre se presenta de forma obvia. Es escurridiza, casi invisible, y se esconde en promesas que nos empujan a perseguir una felicidad empaquetada, de esas que parecen estar siempre al alcance, como si fuera otro producto más en la estantería del supermercado. Muchos pensadores han recordado que quizá la felicidad no sea un destino, sino ese camino inacabado en el que estamos siempre en movimiento. Pero la actual sociedad nos invade con otra historia, una mucho más cómoda, aunque también más peligrosa. Nos asegura que la felicidad tiene que ser inmediata, que podemos comprarla en objetos, en experiencias, en frases motivacionales que apenas sobreviven al primer soplo de tristeza. Lo preocupante es que nuestros niños y jóvenes ya están sumergidos en este mundo acelerado. Un ritmo frenético, que promete felicidad, pero ofrece muy poco espacio para entender lo que sentimos.
La educación es indispensable
Frente a esto, la educación se vuelve indispensable. Pero no cualquier educación. Necesitamos una, que nos enseñe a parar, a respirar, a pensar con calma y sin miedo. Las ciencias humanas pueden y deben ofrecernos ese espacio. No como una materia más, sino como un lugar donde las preguntas no molestan, donde los dilemas se exploran sin prisas. Una educación así nos da aire, nos ayuda a resistir la velocidad que todo lo arrasa.
En un mundo obsesionado con la rapidez y la conexión constante, especialmente entre los más jóvenes, la filosofía, por ejemplo, nos recuerda que pensar lleva tiempo. Que la paciencia cognitiva es un acto de cuidado. Nos enseña que no pasa nada por no tener respuestas claras. Y, lo más importante, nos anima a desconfiar de las soluciones fáciles que se nos ofrecen en bandeja.
Educar para pensar no tiene nada de complicado ni de solemne. Se empieza en lo pequeño: leer despacio, escuchar al otro sin interrumpir, descubrir otros puntos de vista, conversar con ganas, actuar con honestidad, etc. Son estos gestos cotidianos los que, poco a poco, pueden transformar lo que somos.
Independencia intelectual y autonomía emocional
La verdad es que pensar no debería ser un lujo para unos pocos. Como dice Carlos Javier González Serrano: “Pensar nuestra circunstancia no debería ser un privilegio de intelectuales o especialistas. Pensar ha de ser un derecho ejercido por toda la ciudadanía desde la independencia intelectual y la autonomía emocional”. La educación debería empujarnos justo ahí: hacia la conquista de nuestra propia libertad. Pero cuando las humanidades desaparecen de las aulas, cuando se cambian por asignaturas cada vez más específicas y productivas, vacías de espíritu crítico, estamos formando a jóvenes obedientes, entrenados para consumir, pero desarmados para cuestionar. Y eso es un precio demasiado alto. Porque cuando no se les da la oportunidad de pensar por sí mismos, lo que queda son vidas que se autoexplotan mientras aprenden a consumir.
Además, educar para pensar no tiene nada de complicado ni de solemne. Se empieza en lo pequeño: leer despacio, escuchar al otro sin interrumpir, descubrir otros puntos de vista, conversar con ganas, actuar con honestidad, etc. Son estos gestos cotidianos los que, poco a poco, pueden transformar lo que somos.
Las Instituciones Educativas deben ser nuestro primer refugio frente a la manipulación emocional y al acelere que nos rodea. Es en las aulas donde podemos empezar a resistir. Porque, como bien dice González Serrano, educar no es solo prepararnos para un trabajo. Es aprender a vivir, sentir y crear. Es aprender a decidir. Es, sobre todo, aprender a no dejarnos deshumanizar.
*Por su interés reproducimos este artículo de Jorge Ernesto Bernat publicado en Diario de Cuyo.