La cárcel desde el patio: ansiedad, drogas y la lucha por la resocialización
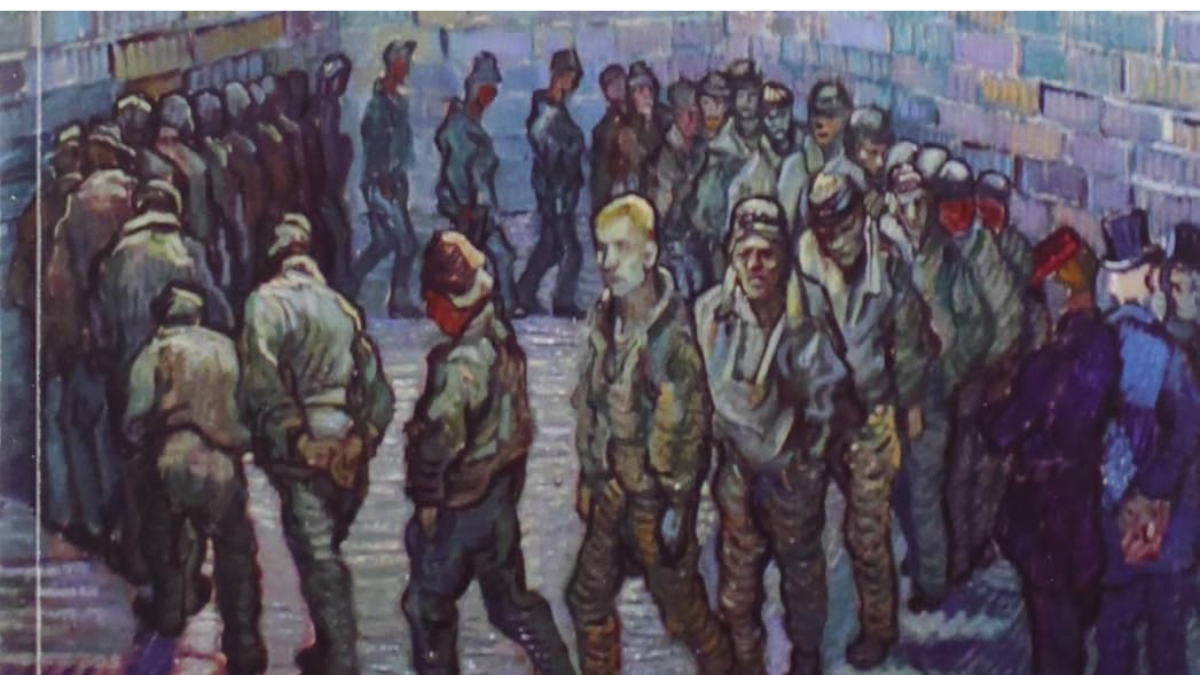
Reseñas de libros 01.3. ‘La cárcel y sus consecuencias’, de Jesús Valverde Molina
Como hoy vamos a hablar de la vida en el patio según la ha estudiado el profesor Valverde, me vienen a la mente dos imágenes. La primera es la de la portada del libro Historia del Derecho Penitenciario del profesor de la UNED D. Javier Alvarado Planas que ejerce como coordinador de este. Y la segunda es la imagen de una cárcel inglesa de principios del siglo pasado que vi recientemente en la serie Downton Abbey, en la cual paseaban por el patio de la misma manera que se refleja en la portada del libro.
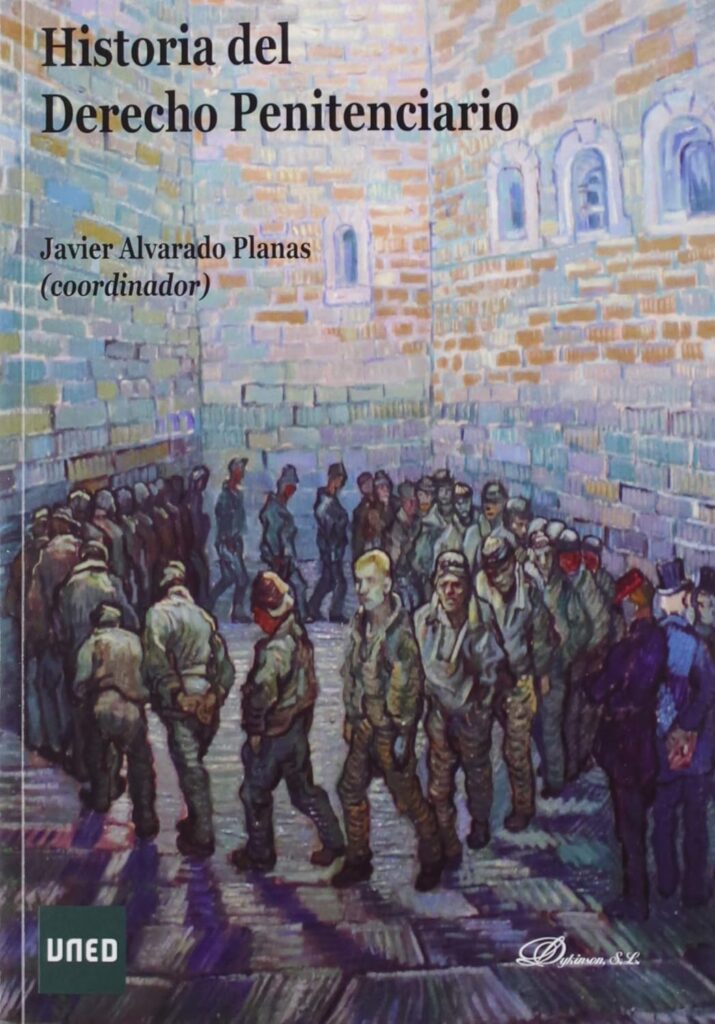
Viendo estas imágenes, me acordé que en otro artículo les di las gracias a mis carceleros porque existe otro tipo de meditación (zen) conocida como Kinhin, en la que los creyentes meditan en grupo mientras caminan por una habitación en el sentido de las agujas del reloj y con el hombro derecho siempre mirando al centro
Pero no vamos a hablar de este maravilloso libro, eso será en otra ocasión, ahora toca analizar lo que dice el profesor Valverde sobre los patios de la cárcel en España en los años 80 del siglo pasado, de la vida en el patio, de la vida y de la muerte en el patio.
Aunque el autor describe la vida en el patio en, escasamente página y media, su contenido no tiene desperdicio. Y así comienza haciendo mención a que la falta de espacio, del que se habló un poco más atrás, hace que la mayoría de los presos pasen todo su tiempo sin hacer nada de nada, por lo que no le queda más remedio que acudir al patio, lugar que es el que más fuerza tiene en la “prisionización”, esto es el paso de la inadaptación objetiva a la inadaptación subjetiva.
Continúa el autor describiendo el patio tipo de las cárceles: sucio, con el suelo en mal estado y con las instalaciones deportivas, si éstas existen, cohabitando con el resto de los presos que no practican esas actividades deportivas y que tan solo quieren pasear, por ejemplo, lo que conlleva roces continuos entre los reclusos.
Nos habla el autor del “paseo penitenciario” y se centra en que el preso no pasea, anda deprisa, no se recrea en el paseo, no anda despacio, charlando con otros presos, anda deprisa, dando siempre los mismos pasos, tardando siempre el mismo tiempo en dar una vuelta al patio, cada vuelta al patio, que suele ser pequeño, como lo hacían antiguamente las fieras enjauladas en los zoos.
La inactividad prolongada de un preso produce una sensación de vacío, de pérdida de tiempo, de frustración y de deterioro del autoconcepto. La sensación de vacío lleva a un estado de ansiedad, aumentada por tener demasiado tiempo para pensar, aunque pensar no es la palabra apropiada, sino rumiar, darle vueltas a la misma idea, a lo irremediable de la situación, lo que conduce al fatalismo que le conduce a no encontrar salida a la situación fuera de los muros de la prisión.
El alto nivel de ansiedad aumenta el riesgo de caer en la drogadicción, que, aunque no lo crean está presente en la cárcel de manera permanente, lo que ofrece al preso de manera inmediata la reducción de la ansiedad. Al caer en la droga, cae en las redes de la droga y por lo tanto se va a ver sometido al sistema de funcionamiento alternativo de la prisión, sistema que es dirigido desde el patio de la cárcel.
Al caer en las redes de la droga, el preso, “pierde totalmente el poco margen de decisión y de libertad de que disponía. Toda su vida se va a estructurar en función de la droga y de lo que la droga implica en la cárcel. Se va a ver obligado a pertenecer a la red de la droga, a relacionarse siempre, y a veces con exclusividad, con la misma gente, la que controla la droga y, por lo tanto, a participar en el sistema de dominación-sumisión que rige el mundo de los internos, obviamente, casi siempre, desde la situación de “sometido”.»
La peor lacra que puede darse en la cárcel es la ociosidad. Ya lo dijo Garrido Guzmán en su libro Manual de ciencia penitenciaria hace bastantes años: “A pesar de deportes, talleres, escuelas, hospitales, no hemos ido más allá de la mera custodia mecánica, nunca se han aplicado suficientes esfuerzos humanos ni bastantes fondos presupuestarios para experimentar una terapia más seria y consistente. En otras palabras, nos hemos conformado con el aislamiento exterior.”
El capítulo 4 del libro que estamos desgranando trata sobre el personal de las cárceles, y tiene tanta sustancia que no creo que termine con ello en este artículo. Nos habla el profesor Valverde, del repliegue de los funcionarios, de su endogamia social y de la lucha de los que de verdad tienen interiorizada su función resocializadora, lucha por otra parte perdida de antemano
El sistema no funciona, y cuando se critica al sistema, los funcionarios se dan por aludidos personalmente, y eso les hace replegarse, “prisionizarse”, tal y como les pasa a los presos. Llegan a pensar, a sentir, que fuera de la cárcel, nada tiene sentido. Por ello los más dejan de luchar, se rinden ante la maquinaria institucional de represión y castigo del preso, buscando, más que la resocialización, “una culpa adecuada al castigo”.
Sobre la eficacia de los funcionarios de prisiones, lo que dice el autor le premió con la prohibición de entrada a las prisiones, ya no solo para realizar estudios como el que nos trae aquí, sino que no le dejaron ni seguir con los cursos y sesiones de tratamiento que estaba impartiendo a través de la Universidad Complutense.
No hemos aprendido nada: “El empleado de prisión tiene que ser el hombre que llegue a las cárceles con el conocimiento de su elevada misión, con la capacitación necesaria en los problemas penitenciarios, con la certeza de que el muro de ronda y los cerrojos nada garantizan frente a las tragedias del recluso, con el conocimiento pleno de que sólo una gran altura moral puesta en el trato con el recluso le dará la autoridad que no puede obtenerse por la letra fría de un reglamento férreo.”
Victoria Kent; Hombres y prisiones, publicado en La Voz, Madrid a 10 de agosto de 1931.
Duró 11 meses al frente de prisiones.
Alfonso Pazos Fernández











Buena serie la del señor Pazos desde punto ver vista social y legislativo
conozco a un ex preso y lo he recomendado