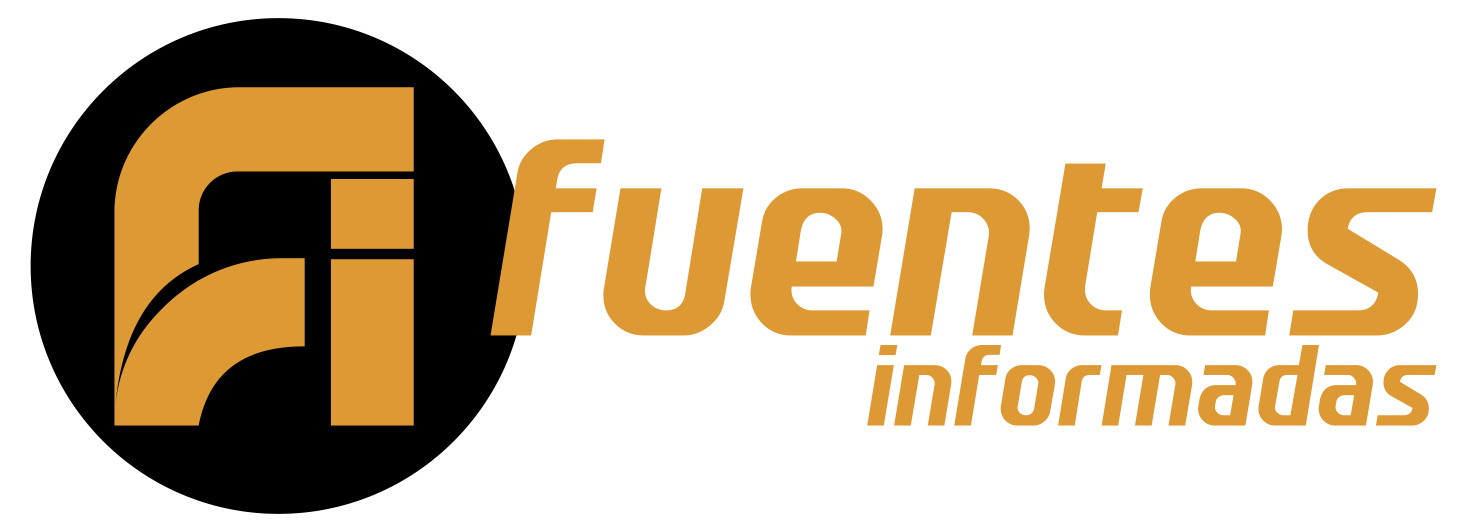Hoy: 23 de noviembre de 2024
MAJESTAD

“La reina de las abejas no tiene aguijón, y si lo tiene no lo usa; porque reina, no por la fuerza, sino por la majestad”
Los libros duermen su sueño dulce en las estanterías, aunque de vez en cuando abren un ojo y guiñan desde su soledad reclamando miradas. Ayer me conmovió uno de don Gregorio Marañón sobre Luis Vives y, dentro, una cita del casi olvidado humanista:
“La reina de las abejas no tiene aguijón, y si lo tiene no lo usa; porque reina, no por la fuerza, sino por la majestad”.
La presencia y la figura, que diría san Juan de la Cruz, son suficientes cuando la personas irradian majestad en el uso de su palabra, en su paz manifestada, en la postura de sus manos, en la coherencia de su comportamiento. Aquel que precisa para desarrollarse la voz de mando, el grito o la amenaza, ha tenido la mala suerte de no saber interpretar el destino de la hoja que cae ni qué se dicen las aguas en el mármol de la fuente ni por qué los ojos que me miran no sueltan de una vez su luz en una lágrima.
Soy partidario de las monarquías cuando irradian majestad unificando los legítimos y diferentes criterios en el porvenir gozoso de una mejor convivencia. Partidario, cuando nos representan en el cumplimiento estricto de la Constitución, defendiéndola sin fisuras. Válidas son las monarquías por la enorme publicidad litúrgica al proyectar su sentido de comunión y espectáculo fuera de su País. Las aplaudo por la eficaz diplomacia que desarrollan a la hora de defender y conseguir lo que todos necesitan.
Pero esos servicios, cercanos a las utopías, se depositan en seres humanos que, en ocasiones, destacan por sus egoísmos, excesos o graves irregularidades. Puede que los que así hayan obrado también puedan defenderse con Descartes: “He cometido todos los errores que se podían cometer y sin embargo nunca he dejado de esforzarme”.
La experiencia nos enseña que, en cualquier otro régimen han sucedido los mismos extravíos. De ahí que, en la balanza de las realidades, entienda que las monarquías compensan, por más que siempre hayamos de pedirles majestad, esa indefinida elegancia sobre la piel de la vida.
Dios, por eso, eligió para nacer la miniatura de un asombro.