Las miradas de don Antonio

A Baeza, donde se vive en intimidad obligatoriamente, llegó don Antonio Machado con su calva algo más que adolescente y su viudez de toda la vida, a enseñar el francés a aquellos andaluces.
Por el pueblo paseaba con su traje marrón como la tierra, hasta que los olivos detenían el cansancio de su prisa. Por el pueblo derramaba sus menudencias de sabio al mismo tiempo que se le caía –también menuda– la caspa de su sombrero con el saludo.
A Baeza llevó don Antonio, inevitablemente, su torpe aliño indumentario… Mientras estuvo casado, el desarreglo del poeta fue menor: Leonor, la niña de Soria no tenía otro oficio más que almidonar los cuellos y puños de sus camisas, gastar los ojos en fijar la raya de sus pantalones y esconder los zapatos cuando ya las arrugas comenzaban a ser labios. Pero ahora en Baeza, Antonio Machado no tiene quien le mire con aquella pasión de mariposa. No tiene quien le cuide. Y se deja estar hasta que la lana termina su función de abrigo y sus zapatos –botas siempre en invierno– no tienen ya menester por los caminos. Lo poco que le queda a don Antonio es pasearse por las placitas de Baeza vendiendo soledades.
El poeta acude casi todas las tardes a una tertulia en la rebotica de Almazán, frente a la antigua iglesia de los franciscanos (“Se platica al fondo de la botica”). Cada vez que se abre la puerta de madera y cristales, hinchada por la humedad, se levanta el boticario y desdobla las recetas que guardan pequeños alivios, adobo de miserias:
– Este jarabe es para la tos; pero, sobre todo, hierva hojas de eucalipto e inhale sus vapores hasta que note en el pecho su descongestión… Y no fume.
Don Antonio esconde entonces su cigarrillo entre los faldones de la mesa camilla. Al volver de nuevo Almazán a su hilo de contertulio, la conversación sigue con temas de política, de la lluvia que no viene o de la inmensa rutina de los pueblos. Asisten también compañeros de cátedra del poeta y, ocasionalmente, algún oyente que en Andalucía suelen ser los más habladores. Este advenedizo tiene los ojos clavados en las botas del poeta. Su insistencia es tan descarada que en cualquier momento se espera el comentario. Sin embargo, aguarda un rato más hasta entrar en confianza y, cuando ya no puede con su nervio, se dirige a don Antonio con evidente osadía:
– Un respetado profesor de francés, un poeta como usted tan bien querido, ¿cómo es que no cambia sus botas tan arrugadas ya y deformes?.
La tirantez de ese momento, por el silencio hecho, evidencia algún peligro. Machado restaura la paz con el acierto de una flecha, demostrando una vez más que la palabra es el jugo de la luz:
– Caballero, en el mundo hay dos clases de hombres: los que miran a la cara y los que miran a las botas.
Ante este tajo de intransigencia a su bondad acostumbrada, aquel muchachón inverosímil pediría excusas y algún cristal de la puerta se llevaría por delante con su prisa.
Lo cierto es que esta anécdota de don Antonio Machado me ha hecho pensar durante muchas horas en cómo las miradas nos definen. En cómo los ojos gestionan su humedad y es en ella donde colocan su intención: cuando se trata de comprender, basta la proporción de una lágrima extendida, que es bondad; cuando de amar, la gota se esmerila, como el vidrio, para disimular un poco los apetitos del deseo; cuando es reproche lo que quieren mostrar los ojos, se vuelve seca la flor de la mirada y amarilla la hoja de lo blanco.
Los ojos serán siempre las barcas que acercarán las lejanías, la escalera para meterse adentro:
“Y tú, Señor, por quien todos
vemos y que ves las almas,
dinos si todos, un día,
hemos de verte la cara”.
Era miércoles de ceniza aquel 22 de febrero en que murió don Antonio Machado en Colliure. Los últimos días ya sólo miraba a quien pudiera darle un cigarrillo: la última soledad necesita únicamente de pequeños fuegos, de estirados humos. En la cama de al lado, su madre moribunda.
Aún le queda tiempo para salir al mar, mirarlo por última vez y, achicado en una vieja gabardina, escribir lo que su hermano iba a encontrar al día siguiente en un papelillo arrugado: “Estos días azules y este sol de mi infancia”. El mismo sol de Dante que mueve el cielo y las demás estrellas… Este sol. Este gran sol a punto de apagarse.
Pedro Villarejo



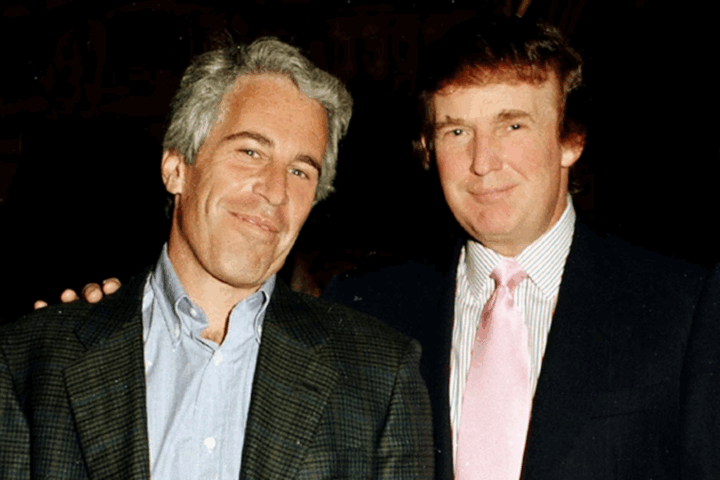







Precioso artículo.
O sea, Pedro Villarejo es el duende? Felicidades al autor
«En el mundo hay dos clases de hombres: los que miran a la cara y los que miran a las botas». Fantástica descripción
El gran don Antonio Machado en Baeza, una ciudad de Jaén bien bonita.
Don Antonio , gracias por el legado tan bonito he inmortal , orgullo de paisano Andaluz concretamente de Baeza ,Jan de nuestros aceituneros altivos
Deliciosa historia. Gracias duende
El duende da gusto leerlo.. Ahora sabemos que se llama Pedro. Pues ánimo siga escribiendo por favor
Gracias a todos por vuestra aprobación y deleite.
Un abrazo
Pedro Villarejo