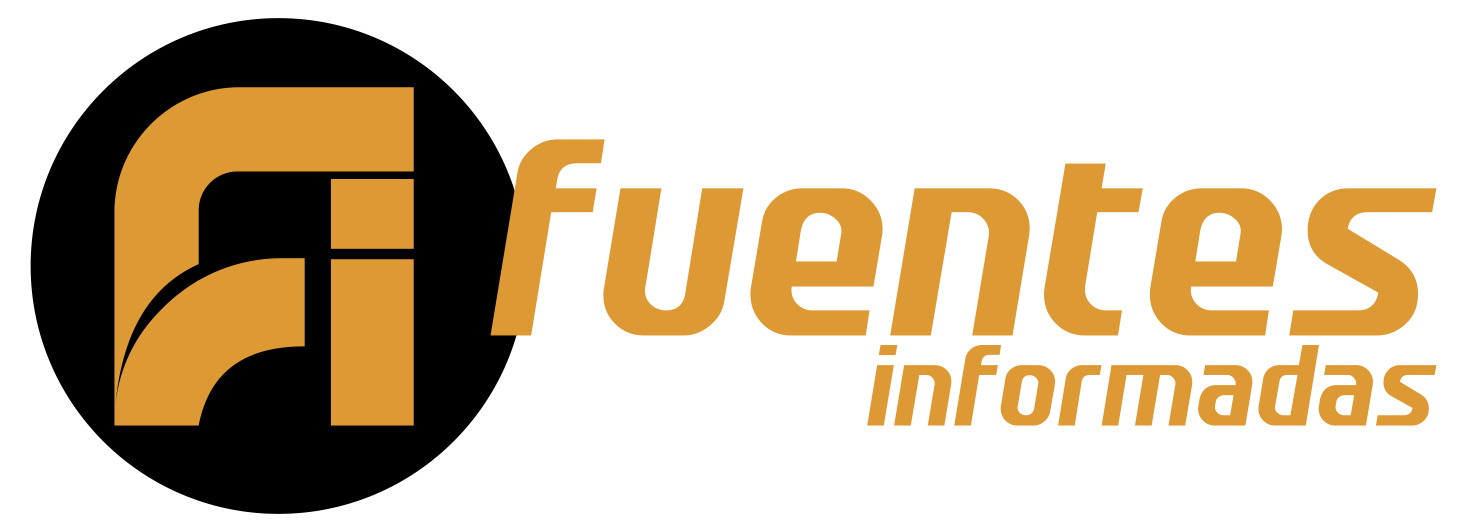Hoy: 23 de noviembre de 2024
La tormenta antes de la calma

En aquel pueblo apenas soplaba el viento. Las raras ocasiones en las que lo hacía solían funcionar como antesala a una lluvia torrencial que a todas luces desembocaría en un nuevo desbordamiento del río.
En aquel pueblo, las precipitaciones visitaban el cielo con inusitada frecuencia, pero a ninguno de sus habitantes parecía incomodarle la perspectiva de permanecer encerrado en casa durante un día entero.
En aquel pueblo no existían farolas que se recortaran contra las sombras de la noche y derramaran sus intermitentes destellos sobre las frías veladas de invierno. Sin embargo, los residentes se contentaban jugueteando con la temblorosa llama de una vela o el titilante brillo de un candil.
En aquel pueblo, la mayoría de caminos no se encontraban asfaltados y la única carretera que conducía hasta él trazaba curvas sinuosas que invitaban a los curiosos a dar media vuelta. No obstante, los que habían desarrollado allí su rutina diaria no dudaban en acudir andando a cualquier punto, sin importar las escarpadas cuestas que se hubieran de remontar.
Las razones que me llevaron a instalarme en un espacio como aquel, en los confines de la periferia, respondían directamente a mi ferviente deseo de postularme como un novelista de cierto renombre. Quería experimentar de primera mano las supuestas propiedades mágicas del retiro espiritual y comprobar si surtían efecto conmigo mismo. Sin embargo, todavía existía una pregunta que se arremolinaba en mi cerebro.
¿Por qué a pesar de las evidentes trabas, los aldeanos transitaban de un lado a otro con una sonrisa dibujada en el rostro? Lo crean o no, hallé la respuesta una tormentosa tarde de julio, uno de esos días en los que sentía las paredes de mi cuarto cerrándose en torno a mí y decidí salir a despejar la mente.
Daba la impresión de que el mundo se caía a trozos. Las nubes descargaban toda su ira sobre la calzada. Un relámpago zigzagueó en las alturas antes de estallar contra la calle en una explosión lumínica. La antena receptora de la cobertura, que languidecía en el extrarradio de la población, exhaló su último aliento, derribada sin esfuerzo por las embestidas huracanadas de la tormenta.
Cuando los arbitrarios designios de la atmósfera me concedieron unos instantes de tregua, recorrí a toda velocidad los metros que me separaban del bar en el que debía reunirme con mi colega. El tintineo de la campanilla al abrir la puerta me inspiró una vaga sensación de nostalgia. “En otros tiempos repicaron las campanas”, pensé.
Colgué el chubasquero empapado en un perchero y me acerqué a la barra, donde me esperaba mi amigo. Me estrechó la mano.
—¡Qué manera de diluviar! –exclamó– Me da que vamos a tener que quedarnos aquí hasta que amaine un poco, chaval. –Hizo un gesto con la mano al camarero– Una cerveza. Bueno, que sean dos. Mi compañero está sediento.
Sonreí. No, “sediento” no era la palabra. Estaba exhausto. Me sentía desfallecer y no se trataba solo del peso de la jornada laboral. No era ese el tipo de cansancio que se ahoga en botellines. Mi ánimo se mostraba moribundo, aquejado por alguna suerte de dolencia grave. Resultaba difícil adivinar de dónde procedía, puesto que cada día hincaba sus raíces en un motivo diferente. Aquella vez lo achaqué a las inclemencias del tiempo.
—Joder, cómo llueve… –comenté.
La lluvia posee la extraña capacidad de infundir un profundo hastío a todo el que la contempla durante largo rato. Es como la bacteria de la tuberculosis, solo que devora energía vital en lugar de tejido pulmonar. Sin embargo, la flojera repentina que sobreviene no es ni de lejos el más preocupante de sus síntomas. Se puede afirmar que el “virus de la tormenta” ha entrado en período de incubación cuando uno se halla próximo a una ventana y puede escuchar el incesante repiqueteo de las gotas contra el cristal.
No puedes sumergirte entre las páginas de un libro, ni tratar de estudiar para el examen de la semana siguiente. Tampoco puedes salir sin buscar afanosamente un refugio en algún soportal o pescar una buena hipotermia. En resumen, no hay escapatoria. La tormenta le condena a uno a encerrarse en sí mismo, a pasar una tarde a solas con sus pensamientos. Y Dios sabía que eso nunca auguraba nada positivo.
Y así, inmerso en mis propias cavilaciones, fijé instintivamente la vista en una silueta que se perfilaba en la acera opuesta al establecimiento. Reparé en su abombada chupa de plumas, muy similar a la que yo vestía en ese momento. Pero si hubo algo que aguijoneó mi curiosidad fue su postura. El individuo descansaba sentado en un banco, completamente inmóvil, ajeno a la tromba de agua que alguna divinidad despiadada hacía caer sobre él. De algún modo, me recordaba a mí. Obligado a convivir con la tormenta emocional que yo mismo había creado…
—Tío, que se te va a calentar– Aquello me sacó de mi ensimismamiento. Mi amigo me contemplaba con sincera preocupación– ¿Estás bien?
—Claro.
—Pues dale caña, que caliente no hay quien se la beba. Bueno, ¿qué te cuentas?
—Pues verás…
Durante las horas que invertimos en aquel bar, me ocurrió aquello que solo sucede con los amigos de verdad: olvidé todos mis problemas. Olvidé mis discusiones familiares, mis amistades rotas y mi inestabilidad en el trabajo. Y durante un lapso de tiempo más o menos prolongado, me sentí libre del yugo de mis fantasmas…
Cuando nos despedimos, la tormenta persistía. El firmamento mantenía ese color ceniciento digno de alguna novela postapocalíptica. Mi colega y yo tomamos caminos diferentes. El que debía emprender yo para llegar a casa se cruzaba forzosamente con el banco del transeúnte misterioso. Estaba a punto de alcanzar el lugar cuando atisbé por el rabillo del ojo a una señora aproximándose.
No lograba entender lo que decían, pero los gestos se me antojaban claros. La mujer le tendía al hombre un paraguas y este meneaba la cabeza en señal de negación. Después articulaba una sola palabra, que pude deducir por el movimiento de sus labios: “Gracias”.
Aquella escena se repitió sin la más mínima variación semana tras semana, con distintos actores secundarios pero el mismo protagonista. Muchos vecinos se interesaban por el estado de aquel solitario personaje, pero él siempre declinaba sus ofrecimientos levantando una mano y limitándose a dar las gracias en un tono casi imperceptible.
#
Pasaron los meses y las cosas cambiaron. Para empezar, las charlas con mi amigo se convirtieron en la vía de escape habitual que tanto necesitaba en aquella cárcel rústica y austera. Los acontecimientos se desplegaban siempre de la misma forma: Los días de lluvia pertinaz acudíamos al bar de la primera vez, el tímido tañido de la campanilla reverberaba en la estancia, pedíamos dos botellines y brindábamos por un rato de felicidad impostada.
Gracias a esos ratos, logré desentrañar el secreto de aquel pueblo: la calma. La asombrosa capacidad que tenían los aldeanos de adaptarse a unas vicisitudes inconcebibles para un urbanita como yo. Allí la frecuencia cardíaca no se disparaba, el corazón no arremetía contra el pecho en un intento por querer derrumbarlo de puro estrés.
Allí nadie configuraba alarmas para despertarse porque ya el gallo se encargaba de avisar a primera hora de la mañana con absoluta diligencia. Allí nadie engullía el desayuno mientras se anudaba la corbata, con el riesgo de derramar el café sobre la camisa.
Allí nadie se acostaba pensando en el caos que deparaba el día siguiente. Porque allí reinaba la tranquilidad, la seguridad de que la rutina se mantendría inalterable, que no había cabida para los sobresaltos y que todo terminaría dando sus frutos, sin necesidad de apresurarse.
Y no sé si fue por el canto de los grillos, por el cielo cuajado de estrellas todas las noches o por el crujido de las hojas secas cada vez que el aire las movía, pero yo también empecé a sentirme bien. Ya ni siquiera me molestaba el tamborileo del aguacero sobre la ventana. Podía acostumbrarme a aquello… “Vuelven a repicar las campanas”, me dije.
Ese ánimo renovado me empujó a actuar. Al fin y al cabo, cuando uno es aficionado al teatro y observa una función como espectador, nunca falta la ocasión en la que se pregunta qué pasaría si tomara parte activa en la historia. ¿Cambiaría el curso de la trama? Eso era lo que me disponía a averiguar.
La enésima tarde de ocio, el mal tiempo volvió a asediar el valle. Una violenta cortina de agua anegaba los árboles e inundaba las azoteas de los edificios. Por la calle apenas deambulaban dos almas. La primera, la mía, fatigada y ojerosa. La segunda, la del enigmático individuo, que permanecía recostado sobre el banco como si la furia que vomitaban las nubes no fuese con él.
Esa vez fui yo quien se detuvo, aunque no por altruismo, sino por una creciente y extraña sensación de familiaridad.
—¿Quieres un paraguas? Puedo prestarte el mío.
El resto se desarrolló según lo previsto. Acompañó su estertorosa negación con una mano levantada que indicaba que no merecía la pena insistir.
Me alejé sin volver la vista atrás. Algo no encajaba. Como escritor en ciernes que me considero, había puesto especial atención en los detalles, más aún teniendo en cuenta la singularidad del caso. Y, si mis instintos no me traicionaban, me parecía haber observado que no solo su abrigo era igual que el mío, sino que, debajo de la capucha, lucía un peinado muy similar y que se recortaba la barba siguiendo el mismo procedimiento que yo.
«Una tormenta emocional que él mismo ha creado», pensé, y una idea descabellada cruzó por mi cerebro. «¿Acaso es posible algo así?». Me giré bruscamente. En el banco ya no había nadie. El recuerdo de mi otro yo se había evaporado.