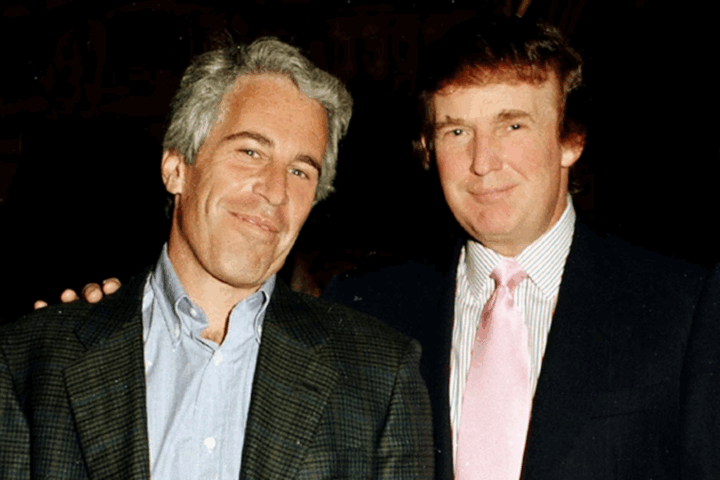La juez Elara Vans desconoce la gracia (capítulo 5)

Es un triste espectáculo ver cómo el resentimiento individual puede desvirtuar la noble misión de administrar justicia
«La justicia no es un juguete en manos del juez, sino una espada en manos de la ley» (Francesco Carnelutti)
«Muchos de nosotros somos como lápices. Tenemos una punta aguda y un propósito, pero sin misericordia, solo dejaremos marcas oscuras y permanentes.» — Kahlil Gibran:
En el ámbito de la administración de justicia, la figura del juez es fundamental, un depositario de la confianza social y garante de la equidad. Pero, ¿qué sucede cuando este pilar se quiebra, no por falta de habilidad, sino por la corrosión de las pasiones humanas más oscuras? El caso de la jueza Elara Vans es un ejemplo escalofriante de cómo una frustración personal puede convertirse en una venganza institucionalizada, con consecuencias devastadoras para la vida de hombres inocentes.
La jueza Elara Vans, presentándose como una «jueza de género», ha transformado su estrado en un campo de batalla personal. Sus propias frustraciones, originadas por un amor no correspondido, han proyectado en cada hombre que comparece ante su tribunal la sombra de aquel que la desairó. Lo que debería ser una búsqueda imparcial de la verdad se convierte, bajo su toga, en una cruzada de venganza donde la balanza de la justicia se inclina perversamente. Es un triste espectáculo ver cómo el resentimiento individual puede desvirtuar la noble misión de administrar justicia, convirtiéndola en un arma de destrucción masiva contra vidas y familias.
En esta sombría dinámica, la jueza Elara Vans no actúa sola. Cuenta con la complicidad de un séquito que podríamos llamar sus «monos voladores», asistentes y colaboradores que, afectados por lo que parece ser el «Síndrome de Stephen Candie», muestran una cobardía alarmante. Son incapaces de confrontar a la jueza, de llamarla a la reflexión, de recordarle los principios inalienables de la justicia. Por el contrario, se vuelven parte de un engranaje perverso: las pruebas que favorecen a los acusados son sistemáticamente destruidas, ignoradas, pasadas por alto, o peor aún, manipuladas y transformadas ex professo en elementos contundentes para hundirlos. Su inercia y sumisión contribuyen a la demolición de la presunción de inocencia y a la condena de quienes deberían ser protegidos por el sistema.
La indiferencia de la jueza hacia la inocencia es atroz. Lo único que parece importarle es la condena, sin importar el devastador impacto en las vidas. Hombres de cincuenta años, sentenciados a veinte o treinta años de prisión, se ven condenados a morir en la cárcel por delitos que no cometieron. Se destruyen vidas, se aniquilan futuros, se desintegran familias, todo porque el odio de una sola persona ha suplantado la ley. Sus sentencias son acomodaticias, moldeadas no por los hechos o el derecho, sino por un prejuicio arraigado que niega la posibilidad de gracia y misericordia.
Esta situación nos obliga a reflexionar sobre la importancia fundamental de la misericordia en la administración de justicia, un concepto tan ajeno a la práctica de la jueza Vans. Me viene a la memoria la inmortal obra «Los Miserables» de Victor Hugo, y el encuentro entre el recién liberado convicto Jean Valjean y el Obispo Myriel. Tras haber recibido cobijo y bondad del obispo, Valjean, en un acto de vieja costumbre, roba la plata de la casa parroquial y huye en la noche. Sin embargo, su escape es frustrado cuando la policía lo detiene con los objetos robados. Al ser llevado de vuelta ante el obispo, Valjean afirma que los objetos le fueron regalados, una mentira que el obispo, en un acto de piedad y profunda comprensión, confirma sin dudar.
«Jean Valjean,» dijo el obispo, «ya no te acuerdas que te di los candelabros también, que son de plata como el resto, y que valen bien doscientos francos. ¿Por qué no te los llevaste con el resto?» Al oír estas palabras, Valjean abrió los ojos y miró al obispo con una especie de estupor. Los gendarmes, por su parte, se quedaron asombrados.
El obispo, dirigiéndose a los gendarmes, les dijo: «Caballeros, pueden dejar a este hombre en libertad. Él es mi amigo, y la plata era un regalo mío.» Y luego, dirigiéndose a Valjean con una voz solemne: «No te olvides, mi hermano, no te olvides jamás que me prometiste emplear este dinero en hacerte un hombre honrado.»
Este acto del obispo Myriel no fue solo misericordia, fue la gracia. Al perdonar la falta y ofrecer más de lo que se le había quitado, el obispo le dio a Valjean una oportunidad que trascendía el juicio y el castigo. Fue un reconocimiento de la dignidad inherente de un ser humano, una invitación a la redención que transformó radicalmente el curso de su vida. Es la gracia, esa dádiva inmerecida que nos recuerda la posibilidad de una justicia superior, un concepto propio de nuestro Señor Jesucristo, y que, lamentablemente, la jueza Elara Vans desconoce por completo.
La jueza Elara Vans, lamentablemente, carece de esa virtud esencial. En su tribunal, la gracia no tiene cabida. Su proceder, lejos de buscar la verdad y la justicia, se alimenta de un rencor que deshumaniza el proceso y convierte la toga en un símbolo de opresión. Es un imperativo ético y legal que la justicia, en su más pura expresión, sea un principio rector de imparcialidad, de verdad y, sobre todo, de misericordia, para que ningún hombre inocente deba pagar por las frustraciones ajenas.
«Más la misericordia triunfa sobre el juicio.»
— Santiago 2:13
Dr. Crisanto Gregorio León