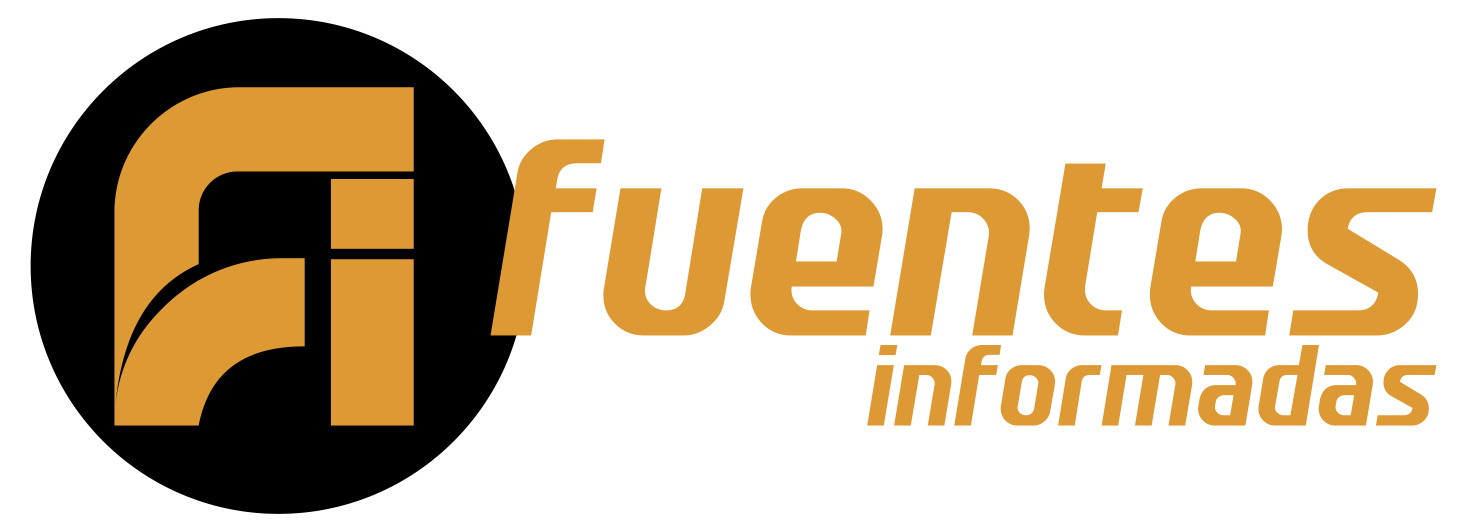Hoy: 23 de noviembre de 2024
La cabina telefónica

En la facultad me dijeron que un periodista debía ser el profesional mas camaleónico de todos. Que debía forzosamente aprender a aclimatarse tanto al ardiente desierto como a las gélidas ventiscas porque nunca sabía qué tarea le iban a asignar. Sobre el papel, era muy bonito, incluso heroico, si me apuran. Pero lo cierto es que ni yo ni el resto de mis compañeros de clase tardamos en descubrir que las supuestas dotes de adaptación extrema del plumilla constituían un burdo pretexto para tratar de justificar la precariedad laboral que nos aguardaría en apenas unos años.
Me explicaré mejor. En efecto, a un redactor bisoño podían destinarle a cualquier enclave indeterminado entre los ardientes desiertos y las gélidas ventiscas porque allí donde había asentado vida, familia y amigos, sencillamente, no encontraría trabajo. Al menos, no uno fijo. Y si deseaba comer caliente durante una temporada, declinar una oferta era igual a firmar su propia sentencia de muerte. En un contexto tan incierto, los jóvenes solíamos aceptar cualquier encargo que se nos confiara, aunque ello implicase elaborar noticias desde los mismísimos confines del planeta.
Deduzco que a mí me correspondió el epígrafe de “gélidas ventiscas”. Donde me dirigía no se conocía cosa distinta. El vasto territorio de Canadá se extendía al otro lado del Pacífico como la flor permanentemente cubierta de escarcha. Canadá. Hogar de renos, mitos fundacionales de América y determinadas áreas en las que deleitarse con la noble práctica de la evasión fiscal.
Me enviaron allí para escribir crónicas de hockey sobre hielo. La NHL – así se llamaba la liga nacional– era el sueño húmedo de cualquier aficionado al deporte del stick, pero a mí, que tan solo acostumbraba a ver partidos de aquella disciplina cuando se producían enfrentamientos, se me antojaba cuanto menos indescifrable.
Sin embargo, aunque pueda parecerlo, la historia que estoy a punto de referirles no versa sobre un chaval frustrado por su desesperante entrada en el mercado laboral ni tampoco sobre una suerte de arco redentor en el que una divinidad superior le dicta que el hockey es su verdadera pasión. No. Esta historia tiene que ver con un sentimiento muy común, una emoción atávica, quizá la más manida de cuantas existen…
Tal y como pronostiqué antes de mi llegada, un frío inquisidor y penetrante aullaba en las calles de Toronto cual licántropo a la luna llena. Si en el Mediterráneo, la brisa acariciaba la piel de los transeúntes, en Canadá el viento la desgarraba con sus crueles y helados zarpazos y depositaba una película de vaho sobre el tejado de las cabinas telefónicas. Según pude averiguar más adelante, en algunos lugares, los ayuntamientos canadienses aún mantenían estos pequeños habitáculos como “vestigios de la vetusta herencia londinense”. Eso decía la versión oficial, siempre grandilocuente. En cambio, cualquier nativo afirmaría que aquella palabrería no encerraba sino una sarta de chorradas, que si no habían tirado abajo las cabinas antes era porque, con una climatología tan adversa, siempre faltaban sitios en los que resguardarse. Que todos los políticos eran unos hipócritas y otras lindezas que prefiero ahorrar al lector.
A los periodistas nos preocupan esas cosas, pero en ese momento opté por poner en orden mis prioridades. Me había emparedado bajo media docena de capas de abrigo y solo entonces comenzó a aflorar en mí la duda de si iban a ser suficientes. No estaba dispuesto a esperar para comprobarlo. Busqué asilo en una cafetería y me guarecí en su interior.
Ignoro si fue por el intenso afán de sentarme junto a la estufa, por mi tendencia crónica a abstraerme del resto del mundo o bien porque las bajas temperaturas me habían nublado la vista, pero tardé en reparar en ella. Era de figura esbelta, cabellera negra y ondulada y atendía la barra con diligencia. Tenía los ojos azules, a juego con el tiempo atmosférico y de sus pupilas emanaba un calor capaz de derretir el hielo que asolaba el exterior. No sé cómo explicarlo. Solo sé que, durante los instantes en los que las contemplé, aquellas pupilas me transportaron a una realidad paralela, una en la que poco importaba la inestabilidad en el trabajo, una en la que el porvenir se alzaba como un faro que iluminaba el turbulento mar, una en la que todo salía bien…
No recuerdo con exactitud lo que sucedió después. Creo que pedí una taza de chocolate caliente y me la bebí a sorbitos mientras sentía cómo su mirada trataba de encontrar la mía. En aquel momento, lo atribuí a un delirio utópico fruto del cansancio físico y del amago de hipotermia que con total seguridad me aquejaría en los próximos días. Cuando alcancé la pensión en la que me alojaba, descubrí una servilleta sobresaliendo de uno de los bolsillos de mi mochila. Fruncí el ceño. Alguien debía haberla introducido a conciencia.
Al desdoblarla, me topé con un número de teléfono. «Será el del restaurante», pensé. «Hay que ver qué hospitalaria es la gente aquí». Después de aquel episodio, intenté desarrollar mi rutina con aparente normalidad. Me documenté sobre los mejores equipos de la ciudad y concerté varias entrevistas con sus capitanes que tuvieron una gran repercusión en el periódico. Sin embargo, algo no marchaba bien. Trabajaba como un autómata, con la inercia de quien aprieta tornillos en una cadena de montaje.
Era evidente que mis pensamientos se hallaban en otra parte. Yo conocía su ubicación, pero supongo que no me atrevía a viajar junto a ellos. No me convenía. Mi abuela siempre me repitió hasta la saciedad que, en ocasiones, la mejor solución reside en enterrar la cabeza bajo la arena y dejar que los acontecimientos diarios fluyan por su propio cauce. Me acogí a su consejo hasta fin de año. En Navidades recibí un mensaje del director del diario. Mi encomiable labor como corresponsal en el inhóspito paraje canadiense había concluido y podría regresar a España a disfrutar de mis vacaciones.
No me decidí a llamar hasta que no pisé suelo nacional. Ya había constatado en Internet que el número de la servilleta no se correspondía con el del establecimiento que visité. El corazón me batió en el pecho con aquella revelación. Solo podía barajarse una opción posible y no debía demorarme en corroborarla. Me detuve y respiré hondo. Existía un agujero flagrante en aquel plan. No pretendía dejar rastro. Si mis colegas se enteraban de que una chica me había robado el corazón con una sola estocada de sus cerúleos ojos, las próximas cenas en grupo iban a convertirse en un infierno donde los cotilleos harían de cancerberos. Aquella no era una carrera de velocidad, sino de fondo. Daría la noticia una vez obtuviera información jugosa.
Bien, ya había establecido la hoja de ruta. ¿Cómo la ejecutaba? Mi móvil había sucumbido a los embates de la ventisca y dejó de funcionar a los pocos días de arribar en Canadá. No había manera de encenderlo. Por otro lado, utilizar el smartphone proporcionado por la empresa habría sido como ponerme la soga al cuello. El equipo directivo vigilaba rigurosamente cuantas llamadas se producían y exigían explicaciones si detectaban cualquier actividad que se saliera de los parámetros profesionales. La única solución pasaba entonces por atravesar el umbral de aquella reliquia de color escarlata: la cabina.
Derroché horas frente al ordenador intentando localizar en España una cabina que saciara mis propósitos de fugitivo que borra sus huellas a toda costa. Cuando, tras una búsqueda exhaustiva, di con la tecla, acudí al lugar y me encerré en el interior, mi mente colapsó. No sabía cómo proceder a continuación. Solo recordar el frío canadiense me estremecía por completo. Introduje varias monedas e hice girar nueve veces la rueda, una por cada dígito. Los labios me temblaban. Poco a poco, los nervios fueron desplazando al recuerdo y se me agolparon en la garganta cuando escuché una voz femenina al otro lado.
Si me tocara iniciar la ronda de intervenciones en una cena de Acción de Gracias, seguramente me mostraría profundamente agradecido por la facilidad para lidiar con la presión que me otorgó mi experiencia como periodista y que saqué a relucir aquel día. El nudo que a muchos otros les atenaza el estómago en una situación límite, a mí se me aflojó tan pronto articulé mi primera frase: “Soy el chico del bar. ¿Te acuerdas de mí?”.
Lo dije con seguridad y acto seguido me percaté de que ni siquiera un detective privado instruido en Scotland Yard habría podido hacer milagros con una descripción tan vaga como “el chico del bar”. Rebuscar en la memoria partiendo de una pista tan genérica constituía un reto que haría desistir incluso a Sherlock Holmes. Por eso, me sorprendió la respuesta afirmativa que brotó del auricular: “¡Pues claro!”.
Las cosas fueron rodadas una vez ambos arrancamos a hablar. He de reconocer que, a pesar de que mi agitación iba decreciendo, las palabras no siempre acudían a mi boca cuando las necesitaba. Tartamudeaba ostensiblemente y durante unos instantes temía quedarme sin ideas para conversar. A veces, en un intento por encontrar inspiración, fijaba la vista en el bloque de pisos que se erigía delante de mí. En el balcón del primero yacían, en una caja llena de hojas de lechuga, dos gusanos de seda. O, más bien, lo que restaba de ellos. El hilo que segregaban indicaba que entrarían próximamente en fase de crisálida.
«Qué curioso. Ellos mismos se aíslan en su propia coraza hasta que reúnen la fuerza suficiente para destruirla. Solo se atreven cuando se sienten a gusto para dar el paso».
El pitido estridente del teléfono me devolvió a la realidad. La línea se había cortado. Había pasado tanto tiempo distraído con los dichosos gusanos que había olvidado introducir más saldo. Probé a insertar unas cuantas monedas en la ranura, pero fue inútil. Ya no había nadie al otro lado. Se sucedieron los días y las visitas a la cabina. Poco a poco, la conversación fue adquiriendo matices más distendidos, los latidos de mi corazón ya no ponían las constantes vitales en riesgo ni el auricular se me escurría de las manos a causa de la excitación.
En todo ese tiempo, no perdí de vista el capullo de los gusanos. A medida que avanzaba la relación, la crisálida parecía resquebrajarse más y más. Cada día podía dar cuenta de una nueva fisura en su superficie…
—¿Quieres salir conmigo?
Silencio. Las palabras habían surgido de mis cuerdas vocales de forma impulsiva y casi al instante me arrepentí de haberlas pronunciado. Había escenificado ese mismo momento la noche anterior, analizando todas las reacciones posibles.
«Vamos, sé que estás ahí. Sé que me has oído». El capullo de seda se retorcía en convulsiones cada vez más violentas. «Ahora o nunca». Una insólita sensación de confianza me ascendió por las puntas de los pies y recorrió mis entrañas hasta alojarse en mi corazón…
Pero no hubo respuesta. La conexión se había vuelto a interrumpir por la falta de saldo. No podía creerlo. ¿Justo ahora, en un momento tan oportuno? Detrás de mí, un hombre comenzó a aporrear con insistencia la puerta de la cabina. Debía llevar un buen rato esperando y su pelo blanco y las arrugas que surcaban su rostro daban a entender que había utilizado aquel medio para comunicarse durante toda su vida y no iba a permitir que un mocoso enamoradizo le hiciera perder el tiempo.
Abandoné el habitáculo levantando una mano en señal de disculpa y me alejé arrastrando los pies, víctima de un aturdimiento que me había obnubilado los sentidos. ¿Por qué la suerte es tan despiadada? ¿Por qué no me ha concedido tan solo unos minutos más? “Bueno, relájate. Ya lo sabrás otro día”. Entonces lo vi. Dos preciosas mariposas revoloteaban en la barandilla del balcón del primer piso. Los rayos del sol se reflejaban en los cristales de la cabina telefónica y rebotaban sobre los restos de la crisálida, que languidecía en su último estertor.
Y lo entendí. «Solo se atreven cuando se sienten a gusto para dar el paso». La línea había enmudecido antes de que ella pudiese dar una respuesta. Pero lo que ignoraba aquella camarera canadiense es que el mundo me la había dado en su nombre. Las mariposas, con su aleteo constante y sus alas iridiscentes desplegadas a la luz del día, habían actuado como portavoces, como las perfectas intermediarias. La naturaleza me había proporcionado la respuesta que durante tantos meses deseaba oír.
Aún a día de hoy pienso que, si Dios hubiera recompensado a estos pequeños insectos con el don del lenguaje, uno de ellos habría descendido desde las alturas, se habría recostado sobre mi oído y me habría susurrado: “Sí, claro que quiero”.
Actualmente estamos casados y tenemos dos maravillosos hijos.