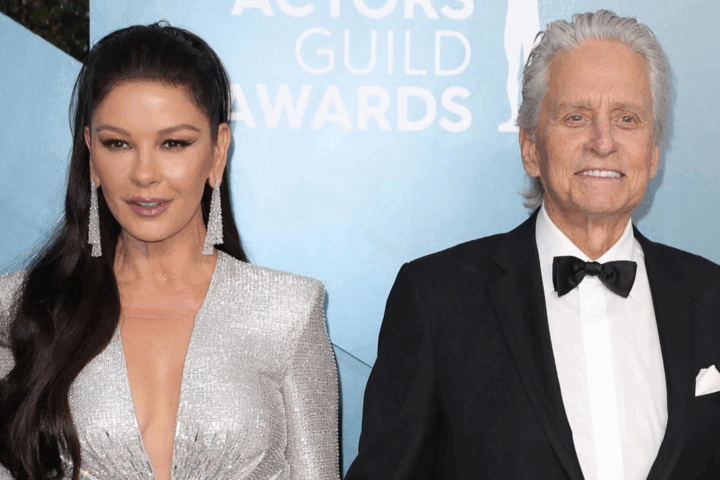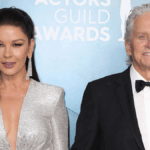El tejar

Él era primo de mi abuela y a los setenta años murió sin descendencia dejándole a su esposa, sin condición alguna, el tejar del que habían vivido, rodeado de olivos y árboles frutales en las afueras del pueblo. A ella la llamaban todos los sobrinos del marido Tata María Manuela, la del tejar. Sola en su caserón grande, amparada por las sombras de la noche y sus recuerdos, se desplazaba únicamente para comprar viandas y para cobrar del banco las rentas de su tejar alquilado. Los sobrinos, aunque no eran propios, estaban pendientes de ella.
Unos y otros le llevaban mermeladas, quesos y embutidos de la matanza, comidas hechas y fingidos cariños. Pero María Manuela, a sus ochenta años, se enamoró de un hortelano que le acercaba las frutas dulces hasta la casa y la anciana se dejó estremecer en los deleites del beso.
Cuando murió, al muchacho de las satisfacciones le había dejado todo su capital y algunas alhajas que guardaba escondidas. Al mes de abrir el testamento, sólo una sobrina organizó el funeral: los otros, despechados, no acudieron; el de las frutas, tampoco.