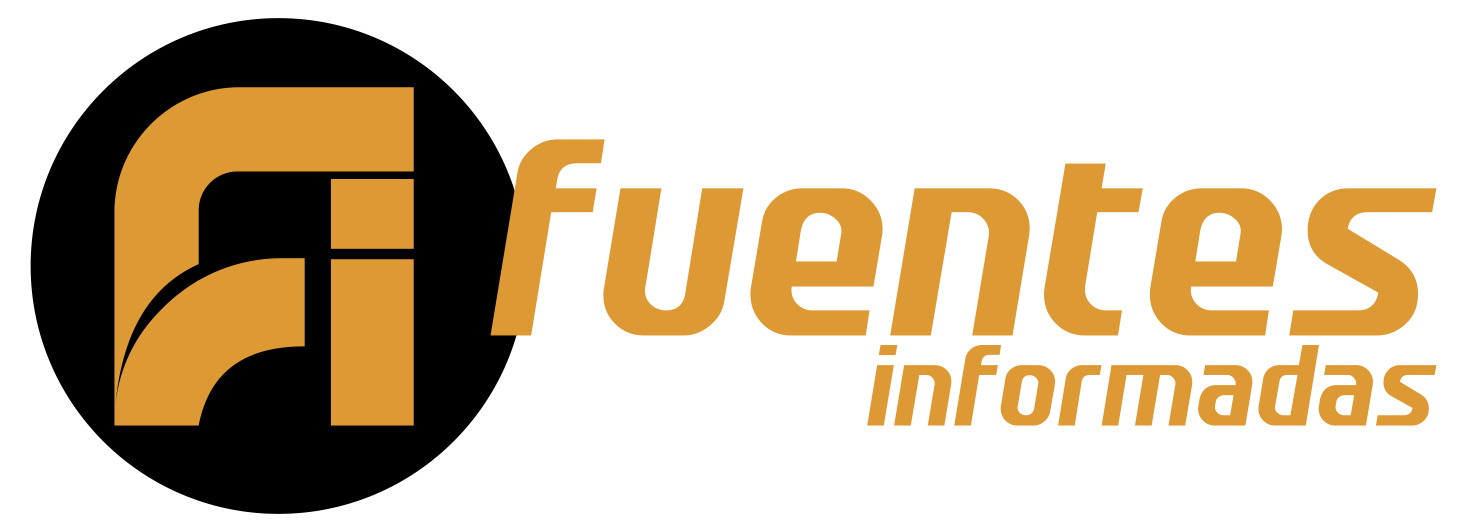Hoy: 23 de noviembre de 2024
El final

Oprimo el interruptor del flexo en el gesto mecánico de siempre. La bombilla parpadea levemente antes de apagarse. Con esa acción, echo el cierre a todos los sucesos de la jornada. Cualquier incidencia académica, cualquier mensaje intempestivo o cualquier preocupación que atenace mi subconsciente pueden esperar hasta la mañana siguiente. Me deslizo entre las sábanas y, después de rodar durante un buen rato sobre mí mismo, logro dar con la postura adecuada. Y concilio el sueño.
Los días pares de la semana me despierto al pie de una escalera. El lugar está tan oscuro que apenas puedo escuchar mis propios pasos. Debe de ser un túnel o algo similar. Advierto una presencia a mi espalda. Una decena de jugadores forma una fila detrás de mí. Algunos charlan entre ellos, otros practican apresurados ejercicios para entrar en calor. Una luz cegadora al otro lado de la estancia me obliga a cubrirme el rostro con una mano. Cuando mis pupilas se adaptan a la nueva iluminación, el corazón me da un vuelco.
Una multitud corea nuestros nombres al unísono, como si fuéramos once gladiadores a punto de ingresar a la arena. El sol se erige sobre un cielo pálido y cerúleo. Sus rayos se reflejan sobre mi brazalete de capitán y arrancan destellos blancos al césped recién cortado. Paseo la mirada en derredor. Un reguero de bufandas, pancartas y mensajes de apoyo rodea el terreno de juego. El eco de los cánticos me llega a los oídos en forma de resonancia distorsionada, como cuando se mete la cabeza debajo del agua.
En los sueños siempre ocurre lo mismo, pero es ahí donde reside parte de su magia. Si la calidad del sonido fuese diáfana, entonces recordaríamos la experiencia con lucidez. Sin embargo, rara vez lo hacemos. Nuestro cerebro nos proporciona de forma arbitraria varias piezas del puzle y guarda en un escondite secreto el resto, animándonos a descubrir su paradero para reconstruir el episodio al completo. En algunos casos, la búsqueda del tesoro dura apenas unas horas, pero, en otros, se prolonga durante semanas e incluso meses. En ambos casos, el descubrimiento de la X que marca la posición del botín, la tesela que faltaba para recomponer el mosaico de nuestro recuerdo, evoca una sensación difícil de describir con palabras.
Un codazo en las costillas propinado por uno de mis compañeros interrumpe mis reflexiones. Un hombre se dirige hacia el centro del campo con un balón bajo el brazo. Segundos después, el pitido del silbato retumbaría en la estructura metálica de las gradas. Daría comienzo la gran final… Y entonces me despertaría.
Los días impares, sin embargo, el viaje onírico tiene un destino diferente. En estas ocasiones, me hallo a mí mismo sentado en un taburete, lo suficientemente alto para que pueda llegar a la barra sin problemas. Una hilera de copas cuelga del techo del establecimiento como murciélagos de cristal.
El barman pasa distraídamente un trapo por los cubiertos que acaba de fregar. Trabaja como un autómata, pero con un afán minucioso del que dan cuenta sus movimientos expertos y cuyos resultados saltan a la vista. Los vasos emiten un brillo deslumbrante, como si hubieran sido frotados con cera. Absorto en su rutinaria tarea, no ha reparado en que me ha servido un lingotazo de whisky en lugar del Aquarius que acababa de pedirle.
No obstante, al tratarse de un sueño recurrente, sé que tengo los labios sellados. Mis cuerdas vocales no pueden articular quejido alguno y ni siquiera mis habilidades mímicas pueden salvarme. El camarero no se percata de su error ni tampoco de que me encuentro a escasos metros de él. Cuando concluye el secado de la vajilla, cuelga el delantal en un gancho y, sin volver la vista atrás en ningún momento del proceso, atraviesa el umbral y cierra por fuera, dejándome a solas con mis dilemas y sin posibilidad de escapatoria.
Emprenderla a cargas y placajes con la puerta no es una opción, considerando que está asegurada con varios cerrojos de acero que no permitirían el acceso ni al insecto más escurridizo. Por otro lado, intuyo que en el preciso instante en que una gota de ese whisky roce mi lengua, me despertaré. Y es ahí donde estriba el principal problema.
Soy abstemio.
Abstemio por obligación, si prefieren utilizar un eufemismo. No puedo beber por razones médicas desde que tengo uso de memoria y, sin embargo, me sorprendí a mí mismo contemplando aquel líquido ambarino con una mezcla de terror y curiosidad. Esa curiosidad nada tenía que ver con el anhelo de conocimiento de los periodistas, sino más bien con esa incomprensible pero permanente necesidad humana por palpar lo peligroso, por zambullirse en lo prohibido. Incluso cuando se trata de aquello que sabes a ciencia cierta que te conducirá a la muerte inmediata.
Me detengo en esas cavilaciones durante largo rato. ¿Y si hiciera pasar esa sustancia por mi esófago? Atravesaría mi garganta de una sola vez. De un solo trago. Entonces todo terminaría. Sería…¿el final? El instinto de supervivencia reacciona y provoca que me despierte sobresaltado, empapado en sudor. Siempre soñaba con finales, de alguna manera o de otra, ya fueran eufóricos clímax o escenarios de tenebrosos demonios personales.
Supongo que tiene que ver con mi negativa rotunda a conformarme, a no estar satisfecho con lo que soy. A aspirar constantemente a que el círculo se cierre para derrotar a la incertidumbre. Si algo he aprendido estos últimos años es que no quiero ninguna de esas dos conclusiones. Ni la del partido decisivo ni la de las tentativas suicidas. No quiero convertirme en el objetivo de los focos mediáticos ni tampoco en la víctima constante de sus propios fantasmas.
Solo deseo acostarme cada noche con una sonrisa dibujada en la cara, sabiendo que, a pesar de las vicisitudes diarias, las cosas siguen su curso. Mi burbuja está en paz.
Y seguirá estándolo cuando vuelva a amanecer.