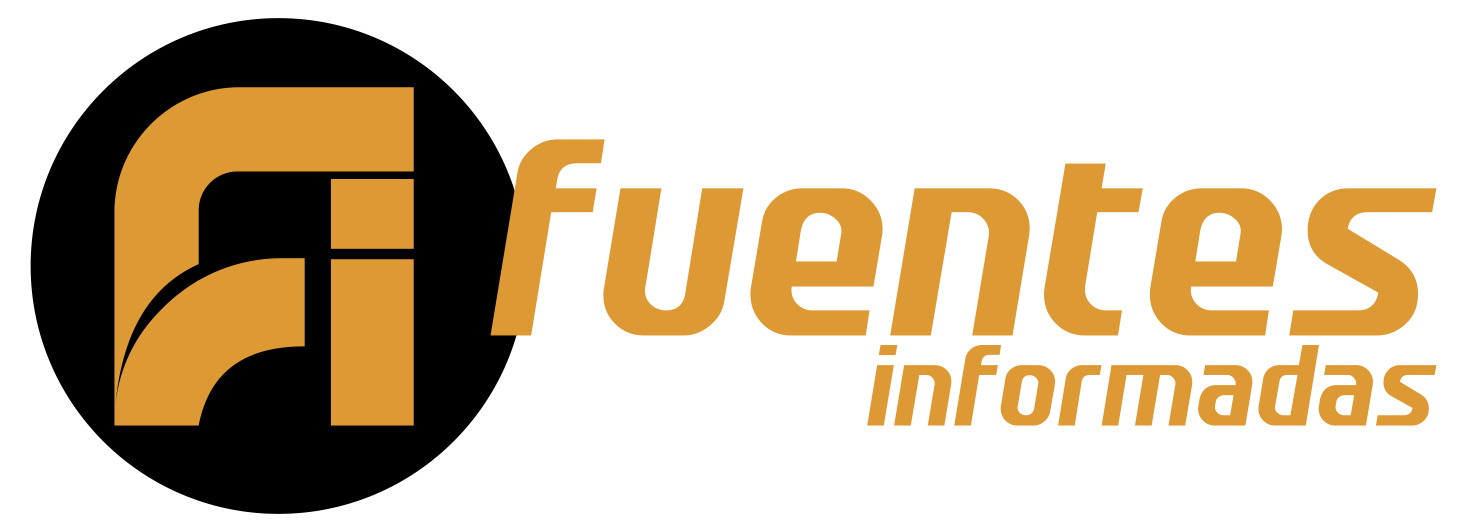Hoy: 23 de noviembre de 2024
El faro

Un trabajo de restauración excelso y el eco de un millar de vetustas generaciones permitían a la escultura de San Cristóbal de Licia batirse en duelo con el paso del tiempo y salir relativamente incólume. Era una estatua de bronce a tamaño real, de unos dos metros treinta, que hallaba su inspiración en el pasado legendario del santo mucho más que en su presunta existencia real. Tenía una pierna adelantada y flexionada mientras que la otra permanecía estirada y retrasada un metro, como quien da una zancada con dificultad. El gigante apretaba contra su pecho a un niño pequeño al tiempo que pugnaba por atravesar el río cuyas turbulentas aguas habían arrastrado consigo innumerables vidas.
La literatura apunta a que el infante que San Cristóbal sostenía entre sus brazos era el mismísimo Cristo y que, después de cruzar a la otra orilla, el santo habría realizado un acto de fe sin precedentes al cargar con “el peso del mundo y de su Creador”. Aquella travesía le valió el calificativo de “viajero” y, desde entonces, se postuló como patrón de los caminantes y protector de los niños.
Al igual que con el resto de los santos, la hagiografía le atribuyó poderes milagrosos. Concretamente, le reservó el don de salvar de una muerte repentina a todo el que lo contemplara directamente. El escudo protector rodeaba a la persona durante veinticuatro horas y, si deseaba prolongar sus efectos, debía asistir al día siguiente allá donde se encontrara la figura del santo.
De lo que no guarecía San Cristóbal a todo aquel que lo adoraba era de la muerte en vida.
No me malinterpreten, no soy creyente. Ni siquiera me considero aficionado a la Historia. Pero ya sabrán que cuando uno se siente al borde del ahogamiento, cualquier balsa a la deriva es buena con tal de no hundirse en las profundidades del océano. Incluso aquella que hace unos meses se antojaba inconcebible.
Llevaba visitando ininterrumpidamente la iglesia en la que se ubicaba la estatua de San Cristóbal desde hacía cuatro meses. Y eso que, ni soy niño –de ello dan cuenta mi frondosa barba y mis incipientes canas– ni viajero, aunque el desencadenante de mis tribulaciones ha sido precisamente un viaje.
Comencemos por el principio. Me dedico a la carpintería por cuenta propia. Hace quince años, improvisé un pequeño taller en la buhardilla de casa y, desde entonces, he ido escalando en la pirámide de la meritocracia. He recibido encargos tanto de vecinos limítrofes como de los pueblos de alrededor y firmado contratos con algunas empresas que han aplaudido mi originalidad.
¿Qué hace mi trabajo distinto del de los demás? Confecciono maquetas a gran escala, de esas que suelen venderse por entregas junto a la cartilla de los periódicos generalistas. Cada domingo, el diario ofrece al suscriptor la posibilidad de adquirir una pieza de la maqueta, ya sea el imponente mástil del barco o la oxidada rendija que bloquea el acceso a la bodega. Dichas piezas no encajan a la perfección como bloques de LEGO, sino que, en la mayoría de casos, el comprador deberá ayudarse de pegamento o clavos para afianzar la estructura. Todos los fascículos se pagan por separado y, si en un descuido o un compromiso importante, al interesado le resulta imposible acudir a su tienda de confianza el domingo pertinente, se verá obligado a resignarse, pues la mayoría de los quioscos no se esfuerzan en recuperar artículos de semanas anteriores.
Ahí es donde entraba yo. Agotado de barnizar sillas y montar muebles, decidí deleitarme con la satisfacción de comprobar que lo que empezaba siendo un reguero de piezas desparramadas sobre el escritorio sin orden ni concierto terminaba erigiéndose como una majestuosa entidad que se parapetaría en última instancia tras una gruesa vitrina de metacrilato. Y lo mejor era que yo mismo escogía los materiales idóneos. No albergo dudas. Pocos profesionales podían sentirse más realizados que yo al término de un trabajo.
Sin embargo, en seguida me invadía la melancolía. Cuando culminaba un encargo, mi mirada se dirigía en un gesto instintivo a través de la ventana, donde se extendía, salpicada de manchas rojizas a causa de la herrumbre e iluminada por la trémula luz de una farola, una pareja de vías férreas. El tren que ponía rumbo al extranjero las enfilaba dos veces al día. Dos veces en las que abría los postigos, apoyaba los codos en el alféizar y fantaseaba con apoltronarme en uno de sus compartimentos, disfrutando cada segundo del hipotético viaje que me llevaría a su rencuentro, directo a sus brazos…
O eso era lo que pensaba mi ciega inocencia. Desde que me llegó aquella solicitud, ninguno de mis seres queridos había recibido noticias mías. El nivel de concentración que requería la última maqueta rayaba en una obsesión enfermiza. Tanta, que me vi obligado a encerrarme bajo llave en la buhardilla durante meses.
Venía en un sobre de papel manila y recuerdo que, la primera vez que la sostuve, mis dedos se toparon con una textura viscosa. Le di la vuelta y compuse una mueca de asco. Un chicle parecía haberse sedimentado (no se me ocurre una palabra mejor) en una de las esquinas, seguramente fruto del contacto con el insalubre fondo del buzón. Por lo demás, no había indicios del remitente. Rasgué la envoltura con un cortaplumas y extraje su contenido. No pude dar crédito. Un fajo de billetes resbaló del interior y cayó al suelo con un ruido sordo. El dinero lucía amarrado con un cordel del que colgaba una pequeña etiqueta. “Por adelantado”, podía leerse. Cuando me agaché a recogerlo, reparé en que una pequeña nota se había deslizado bajo la mesa. La desdoblé. Una única frase, escrita en una caligrafía impecable, rezaba:
Tenlo listo antes del 1 de diciembre y todo irá bien.
Volteé el trozo de papel en busca de más pistas. La sorpresa me hizo parpadear frenéticamente. En el reverso aparecía representado, en una fotografía de gran calidad, el mismísimo Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Debajo de la imagen se especificaban las dimensiones de la maqueta. Me acomodé las gafas en el puente de la nariz y me incliné hacia adelante, seguro de haber entendido algo erróneamente. Pero no me equivocaba. Aquel no era un encargo convencional. ¡Era una construcción de un metro de altura! ¡Y estábamos a 2 de julio! ¿Cómo podía concluirse una tarea así en apenas seis meses?
¿Y qué había del pago por adelantado? ¿Desde cuándo un cliente depositaba esa confianza? Perfectamente podía ingresar la cantidad y negarme a hacer el encargo sin dejar rastro. Delante de un juez, me bastaría con mantener los labios sellados a ese respecto. ¿Por qué lo ha hecho? Y, sobre todo, ¿quién lo ha hecho?
¿Y la maqueta? Estaba lejos de igualar el centenar de metros que oscilaba el faro auténtico, pero aun así constituía un trabajo hercúleo en un tiempo récord. En las semanas que sucedieron, comprendí que, en ocasiones, la labor de un carpintero no dista demasiado de la de un escultor. Ya no se trata de calzar un mueble que chirría o volver a encajar una puerta que se ha salido de sus goznes. Aquella empresa exigía la perseverancia y las dotes creativas de un artista. Unas dotes que, por otro lado, yo no creía ostentar.
Sin embargo, me asombró la aparente facilidad con la que se desarrolló todo. La obtención de materiales, siempre condicionada por la demora en las respuesta de los proveedores, culminó en un abrir y cerrar de ojos. Tampoco entrañó un desafío titánico seccionar la materia prima en piezas, pues contaba con un buen surtido de herramientas destinadas a tal fin. Ni siquiera el proceso de ensamblaje, usualmente el más complicado por la exasperante minuciosidad que conlleva, logró sacarme de mis casillas.
Mediados de octubre, apenas un mes y medio para el vencimiento del plazo. Recuerdo que esa fue la primera noche que abandoné la buhardilla para algo más que ir al baño y comer. Aquella velada, me recosté en la hamaca del porche y llamé a mi esposa. Desde que se fue a trabajar a Copenhague, una pantalla de última generación interpretaba el rol de intermediario en todas nuestras conversaciones. Aunque, para ser justos, desde que me había entregado a la confección de la maqueta, no había vuelto a ponerme en contacto con ella.
—¡Cariño, traigo buenas noticias! ¡Ya casi tengo resuelto lo del faro! Solo tengo que buscar una bombilla que encaje en el hueco y podré enviarlo a…
Mis pensamientos se congelaron un instante. ¿Enviarlo a quién? En aquella nota solitaria no aparecía reflejada ninguna dirección. ¿A quién correspondería? Resultaba evidente que se trataba de un excéntrico coleccionista, pues la ausencia de broche de lacre en el sobre o de sello oficial permitía descartar la posibilidad de que una empresa se encontrara detrás.
—La verdad es que ya no me interesa nada tu maldito faro.
Aquello me cogió con el pie cambiado. Interrumpí mis cavilaciones y contemplé a mi esposa a través de la cámara. He de reconocer que me acostumbré a llamarla así, “mi esposa”, cuando lo correcto sería decir “mi prometida”. Si todo seguía los derroteros previstos, nos casaríamos en febrero del año siguiente, es decir, en cuatro meses.
—Perdona, ¿qué?
—No te hagas el tonto.
—No sé a qué te refieres –Y era cierto.
—Sabes perfectamente a qué me refiero ¿Es que no piensas salir de ahí nunca?
—Cariño, estás siendo injusta. Ya sabes que el trabajo…
—¡Siempre con el trabajo por delante! ¿Cuándo vas a pensar en tu prometida? ¿Es que ya no soy importante para ti? –Exhaló un largo suspiro–Ya no te reconozco. Tanto trabajo te ha lavado el cerebro. No… –me dio la sensación de que un nudo comenzaba a apretarle la garganta– no eres el hombre del que me enamoré.
Colgó antes de que pudiera ensayar una réplica.
Existe un sinnúmero de calificativos que con total seguridad habrían acertado a definir mi comportamiento en la última temporada. Desde “estúpido” hasta “apático”, pasando por “egoísta”, “desconsiderado” y otras lindezas que prefiero no reproducir aquí en horario infantil. Lo peor de todo residía en que aquella no era la primera vez que ocurría. No era la primera vez que me enclaustraba en una burbuja de acero y echaba el cerrojo, ignorando la realidad exterior, ofuscándome en alguna suerte de obsesión personal cuyas consecuencias terminaban afectando a mis allegados.
Aquella noche, una de las más productivas de mi carera profesional también fue una de las más amargas de mi vida. El demonio de la frustración me arropó aquella madrugada con la gélida manta del remordimiento…
Soñé con muchas cosas, todas articuladas en torno al pánico que se adueñaría de mí si mi relación sentimental se quebraba. Sin embargo, no fue ese fantasma el que perturbó mi sueño, sino otro muy distinto. Al filo de la medianoche, una película de color rojo brilló ante mis ojos durante una fracción de segundo, como si una luz intensa me hubiera dañado la vista, aunque mis párpados hubieran actuado de filtro.
Me puse las gafas y, si bien es cierto que mi visión no se había adaptado aún a la oscuridad, me pareció percibir un destello parpadeante proveniente de mi mesa de carpintería. Me volví a cubrir con la sábana y aporreé la puerta de Morfeo en un burdo intento por que me franqueara el paso. Entonces, con el rabillo del ojo, lo detecté de nuevo. Un titileo intermitente a escasos metros de mi cama. Me incorporé, sobresaltado. La cavidad de la maqueta del faro destinada a albergar la luz que hace miles de años salvó del naufragio a centenares de embarcaciones estaba completamente vacía, a excepción de unos tímidos rescoldos anaranjados que surgían de la negrura del hueco antes de extinguirse por completo, cual farola que cesa su actividad con los primeros rayos del alba.
Lo atribuí a un delirio producto del cansancio físico o una efímera alucinación causada por el estrés constante. Pero una parte de mí me instaba a creer que nada tenía que ver con la salud. El mundo me estaba intentando enviar un mensaje y yo era incapaz de descifrarlo. Me devané los sesos durante las horas que restaban hasta el amanecer, absorbido por otro de mis accesos paranoicos aún sin diagnosticar. ¿Y si no se trataba de una ensoñación?
Presa de una gran agitación, me levanté de un salto y abrí la ventana con objeto de que el exterior me propinara una bofetada de aire fresco. Entonces la vi. Las vías férreas transmitían el mismo desamparo de todos los días. Una sombra alargada se deslizaba entre sus surcos como si reptara, probablemente una víbora que buscaba el contacto frío del metal. Y sobre ella, iluminando espasmódicamente su piel escamosa, se alzaba la única y desangelada farola que vomitaba sus últimos estertores de luz sobre la calle.
Una luz muy similar a la que, durante unos brevísimos instantes, había brotado de la maqueta del Faro de Alejandría. Ahí estaba la señal que tanto ansiaba.
Fijé la vista en el fajo de billetes y me dije que ya iba siendo hora de abandonar la burbuja.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Eso es lo que se ha dicho siempre. Puede que sea una frase hecha, una de estas cursiladas que pronuncian los que creen haber tomado la decisión correcta. Sin embargo, ¿y si la estación ha cerrado para cuando hemos llegado? ¿Y si ya han pasado todos los trenes del día y nos vemos obligados a resignarnos y pedir un taxi? ¿Es posible que alguien aguarde su aparición en vano, sin obtener más respuesta que el canto de los grillos o el ulular del viento? Nadie puede prever la llegada de un tren. Podrá tratar de anticiparse, reservando los billetes o agudizando el oído para distinguir el traqueteo de las ruedas sobre la grava. Pero sus horarios son indescifrables, incluso para el propio maquinista. Es como si el refranero español, con su insistencia en no desaprovechar las oportunidades, nos forzara a rezar a ese supuesto vehículo salvador, a ese carruaje tirado por los más bravos rocines, sin poder hacer algo distinto que esperar. Y, mientras tanto, mientras contamos impacientes los minutos del reloj mordiéndonos las uñas hasta la cutícula, otros trenes desfilarán delante de nuestras narices sin que nos demos cuenta. Porque estuvimos demasiado pendientes de uno en concreto. De la supuesta gallina de los huevos de oro.
Por eso, cuando a la mañana siguiente me personé en el andén y un joven me preguntó si iba a subirme al tren, recuerdo que le respondí sonriendo de oreja a oreja:
—No solo a este. Voy a subirme a todos.
Salté dentro del vagón, me tumbé y observé a través del cristal. Desde mi posición podía distinguirse la ventana de mi buhardilla y el alféizar en el que tantas veces me había apoyado para fantasear con aquel día. Cerré los ojos y dejé que el convoy y la ilusión que sentía me transportaran a Copenhague.
El viaje resultó arduo, no tanto por las numerosos transbordos que se debían realizar, sino porque el corazón amenazaba con salirse del pecho en cada latido. Todavía hoy me sorprendo de cómo no me fracturé las falanges por la fuerza con la que crucé los dedos para que todo acabara bien.
Por suerte o por bendición, mi mujer me recibió con los brazos abiertos. Supongo que en la capa de ceniza que en los últimos meses había cubierto su alma, aún quedaba sitio para una pizca de esperanza y afecto. Nos fundimos en un abrazo que a día de hoy atesoro en mi memoria como el más necesario de mi vida.
Y, por si se lo preguntan, viajé con lo justo, sin el material de trabajo ni la carta del enigmático solicitante. Durante una temporada me entregué a las risas y al cariño que creía extraviados para siempre y me olvidé de lo demás. Descubrí la verdad a la vuelta, un mes más tarde, cuando dos días antes del vencimiento del plazo de entrega me percaté de que aún no conocía la identidad del remitente.
Había rebuscado en el fondo del sobre infinidad de veces, pero allí no había más que la escueta nota y el chicle adherido a una de las esquinas. Un segundo. El chicle… ¿Y si….? Agarré un destornillador de punta plana, lo introduje debajo de la base de aquella repugnante masa y tiré hacia arriba a modo de palanca.
Tras unos segundos de presión, el chicle cedió, cayendo sobre la mesa con un impacto seco, como el de una piedra. Allí estaba. La dirección de envío, trazada en una pulcra caligrafía. Los dedos me empezaron a temblar. Las rodillas me flaquearon y mi respiración empezó a entrecortarse. Unas gotas de sudor frío me resbalaron por las sienes. No podía ser.
Aquella dirección se correspondía con la ubicación de la parroquia en la que se encontraba la estatua a tamaño real de San Cristóbal de Licia. “Salva de una muerte repentina a todo el que lo contemple directamente”. Claro. La muerte de una relación, la muerte de la conciencia…
Bajé a refrescarme la cara y a dar un paseo. Lo deseaba más que ninguna otra cosa. Para cuando me perdí en el horizonte, el Faro de Alejandría se había iluminado por completo, sin bombillas ni artificio, tan solo con las propiedades milagrosas de un santo.
Nos casamos en febrero, según los pronósticos, y actualmente podemos celebrar 25 años de matrimonio.