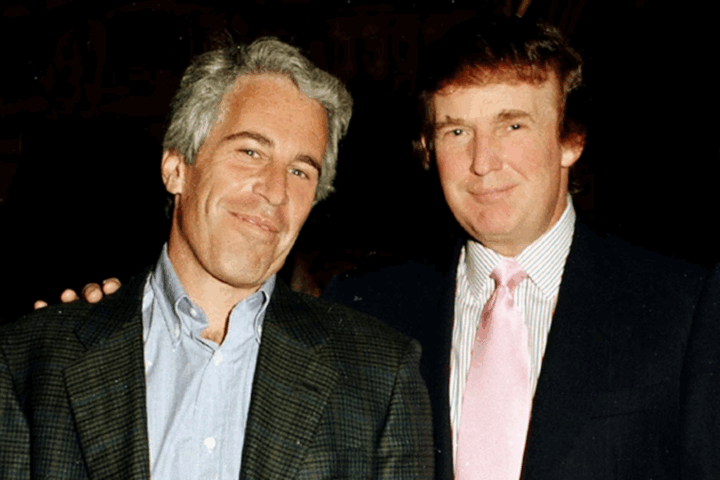El ocaso de una Europa sin fronteras

El año pasado, cuando crucé un puente sobre el río Rin, un puesto de control bloqueaba la ruta entre Francia y Alemania, en el Pont de l’Europe.
Las fronteras se están cerrando en Europa, por razones que van desde “las crisis actuales en Europa del Este y Medio Oriente” hasta “las presiones migratorias cada vez mayores y el riesgo de infiltración terrorista”. Francia cita “amenazas al orden público”. Alemania menciona “la situación de la seguridad mundial”. Austria y los Países Bajos señalan la “migración irregular” e Italia la afluencia “a lo largo de la ruta mediterránea y la ruta de los Balcanes”.
No estaba previsto que fuera así. La integración europea prometió la abolición de las fronteras, “una unión cada vez más cercana” que permitiera la libre circulación de personas, mercancías y capitales en un mercado único. Esa promesa se plasmó en el espacio Schengen, un área de fronteras abiertas formada en el ocaso de la Guerra Fría —por un tratado entre Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos— y que ahora abarca 29 países europeos. Pero el temor a que los migrantes atravesaran libremente Europa hizo de Schengen un proyecto endeble desde el principio.
En su día, Schengen simbolizó el internacionalismo liberal, un hito de la unidad europea construida después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es un símbolo de la crisis migratoria de Europa, una crisis que impulsa la reacción contra la globalización y el ascenso del antiliberalismo.
Estas paradojas persiguen la historia de Schengen. Sin embargo, casi se ha olvidado un momento de la paradoja más profunda: cuando la caída del Muro de Berlín, en 1989, estuvo a punto de condenar la apertura de las fronteras de Europa. Contra la lógica, la súbita destrucción de la frontera más simbólica del continente paralizó los avances en el tratado de Schengen, lo que evidenció los riesgos de la libre circulación que hoy impulsan el retorno de los puestos de control en Europa.
Se suponía que el tratado de Schengen se cerraría en 1989. Pero se produjeron acontecimientos revolucionarios. La inquietud social se expandió en Europa del Este, protestas masivas convulsionaron la República Democrática Alemana y unos tres millones de alemanes orientales cruzaron a Berlín Occidental cuando cayó el muro el 9 de noviembre.
Las rupturas de 1989 aceleraron el final de la Guerra Fría y abrieron el camino a una nueva era de globalización. Pero cuando se levantó el Cortina de Hierro se mostraron las complejidades de la abolición de las fronteras, y en ningún lugar tanto como en Berlín. Situada en la frontera exterior de Schengen, abierta a una marea de personas procedentes de Europa del Este, Berlín adquirió una relevancia extraordinaria.
Así fue como las revoluciones pacíficas de 1989, y el movimiento humano posibilitado por la caída del Muro de Berlín, trastocaron la elaboración del tratado de Schengen. “Europa sin fronteras tropieza en Schengen”, observó Le Monde, y el obstáculo fue, “paradójicamente, la libertad de ir y venir recuperada en el Este”.
La firma del tratado de Schengen se había fijado para finales de año, en la capilla de un castillo de Schengen, un pueblo de Luxemburgo que dio nombre al tratado. Pero las negociaciones se vinieron abajo en un tête-à-tête entre Francia y Alemania Occidental la noche del 13 de diciembre, que hicieron que el tratado no se firmara.
El conflicto se centró en la posibilidad de la reunificación alemana. Una Alemania reunificada no solo alteraría el equilibrio de poder en Europa, sino que también extendería la frontera de Schengen hacia el este. De ese modo, aumentaría el riesgo de migración irregular procedente de países del bloque soviético —Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania—, clasificados como riesgos para la seguridad en las listas secretas elaboradas por los artífices del tratado para determinar qué personas quedarían excluidas de la garantía de libre circulación de Schengen.
Una propuesta que declaraba que Alemania Oriental no era “un país extranjero” en relación con Alemania Occidental era el meollo del impasse. Abriría el territorio Schengen a todos los alemanes, una propuesta presentada por Bonn, la capital de Alemania Occidental. Pero había un problema: Alemania Oriental estaba entre los países cuyos ciudadanos contaban como riesgo para la seguridad en las listas secretas de Schengen. La firma se suspendió, pues los Estados no llegaron a un acuerdo sobre la cuestión alemana. Bonn interrumpió las negociaciones, buscando un “tiempo de reflexión” sobre la apertura de la frontera este-oeste alemana.
Al acelerarse el éxodo de Europa del Este, la Comisión Europea advirtió sobre la “fragilidad del acuerdo de Schengen”. Los tratadistas franceses hablaron de la “dificultad alemana” creada “por los acontecimientos inesperados en los países del este”. Un delegado de Luxemburgo se preguntó si la garantía de libre circulación sobreviviría: “Tal como van las cosas, será mejor ser una mercancía o un capital” que cruzar las fronteras como “una persona”.
Según documentos diplomáticos marcados como de carácter “secreto y personal”, el canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, se quejó con el presidente francés, François Mitterrand, de que “los franceses estaban dando largas y debían firmar el acuerdo”. Mientras tanto, Mitterrand reveló sus temores de una Alemania revanchista a la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Un memorándum del secretario privado de Thatcher describía las opiniones del presidente: “La posibilidad repentina de la reunificación había provocado una especie de conmoción mental en los alemanes. Su efecto había sido convertirlos de nuevo en los alemanes ‘villanos’ que solían ser”.
Sin embargo, los líderes europeos consideraban que las aspiraciones de Alemania Occidental eran inevitables. “Sería estúpido decir no a la reunificación”, como resumió el secretario privado de Thatcher la argumentación de Mitterrand. “En realidad, no había ninguna fuerza en Europa que pudiera impedir que ocurriera. Ninguno de nosotros iba a declararle la guerra a Alemania”.
La firma del tratado de Schengen llegó finalmente en junio de 1990, completando un acuerdo originado en 1985. La mayoría de las disposiciones del tratado establecían medidas de seguridad, incluidas normas que permitían a los países de Schengen restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores cuando lo exigieran “el orden público o la seguridad nacional”. La solución de la cuestión alemana aparecía en una declaración que preveía la reunificación (que se produciría a finales de ese año). Sin embargo, en ese momento las fronteras exteriores de Schengen seguían cerradas a los inmigrantes de otros lugares del bloque del este, ni siquiera un Berlín sin fronteras ofrecía una estación de tránsito hacia la zona privilegiada de libre circulación.
De este momento —en el que los negociadores de Schengen se enfrentaron a las convulsiones de 1989— surgió un proyecto para la libre circulación, pero también para su restricción. El tratado consagró una Europa sin fronteras interiores. Al mismo tiempo, preveía la fortificación de las fronteras exteriores de Schengen, la construcción de un aparato de seguridad multinacional y la exclusión de los llamados migrantes “indeseables” de Europa del Este, así como de Asia, África y el Caribe.
Este es el predicamento simbolizado por la caída del Muro de Berlín: la precariedad de la libre circulación en un mundo en el que los riesgos de las fronteras abiertas parecen cada vez más profundos.
Hoy, la vulnerabilidad de Schengen se refleja en el caos de las medidas fronterizas de Europa. Las fronteras de Schengen siguen ampliándose, abarcando a países que antes se encontraban detrás de la Cortina de Hierro: Rumanía y Bulgaria justo este año. Mientras tanto, las fronteras al interior de Europa se endurecen como remedio a los males atribuidos a la globalización, presagiando la muerte de Schengen por mil cortes.
*Por su interés reproducimos este artículo publicado en El Diario de Chihuahua.