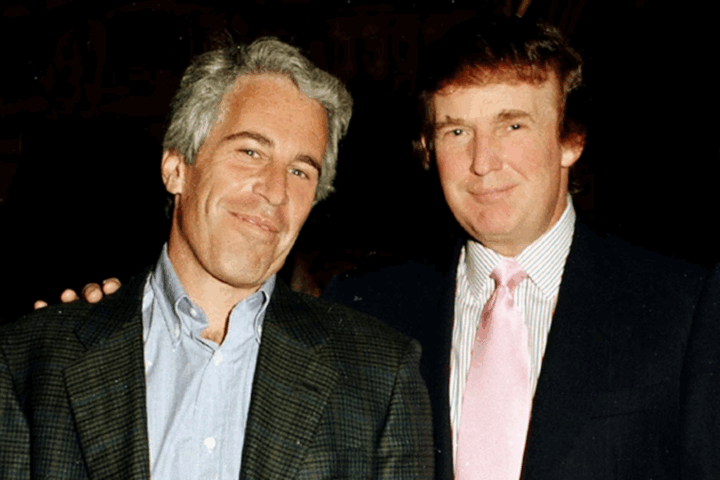René: el río, las cosas…

El agua es agua siempre, se mire desde donde se mire. Lo que cambia es el ropaje que lleva, los ojos que la visten según tengan necesidad de sentirla o de soñarla…
Con tanto pensar en la felicidad, en su aparición o ausencia en los rostros conocidos, a René se le vino a la cabeza la jaula grande que don Alipio tenía en La Yedra donde los pájaros, incluso con la jaula abierta, preferían quedarse por el trozo de la manzana diaria, el alpiste y las hojas de lechuga ante el impreciso vuelo de la libertad.
Puede que la felicidad sea también una especie de pájaro dormido en el cuenco de la mano, que se acostumbra al calorcillo de la rutina ante la incertidumbre de mejores felicidades, pensó René, que ya tenía edad de pensar estas cosas a sus quince años largos, a pocos meses de cumplir los dieciséis.
De todas maneras, zanjó momentáneamente esta preocupación trayendo a la memoria la pregunta que quedaba pendiente y que oyó al profesor don Antonio decirle a su compañero don Pascual antes de irse:
-La alegría consiste en tener salud y la mollera vacía…
René tuvo que preguntarle en esa ocasión a don Servando qué significa eso de mollera. Y don Servando, como siempre, acertó con la respuesta:
-Verás, René, eso de tener la mollera vacía quiere decir que cuando se tiene la cabeza desocupada, sin pensamientos, no se sufre, porque el vacío no duele… Pero esto que dijo mi amigo el poeta no hay que tomárselo al pie de la letra, ya que usó claramente la ironía, esa habilidad en la que sois maestros casi todos los andaluces.
René estaba aprendiendo a marchas forzadas ese arte en el que eran maestros casi todos los andaluces, según don Servando, porque no todo lo que se piensa es traducible abiertamente en expresiones y él, a sus quince años largos, tenía muchos modos de pensar y un solo pensamiento.
Mientras tanto, René no perdía ojo a cuanto veía en sus paseos por Baeza, tanto si iba solo como acompañado. Acostumbrado como estaba a llevar churros los sábados y domingos a familias importantes, también llevaba en bolsa aparte un manojo suelto por si se encontraba a alguien que le apeteciera invitar. De todas maneras a la señora Emilia qué más le daba un puñado más de harina para los más pobres; ellos, al fin y al cabo, lo eran y además, por generosa, siempre que echaba cuentas la señora Emilia tenía dineros de sobra.
René, como digo, no dejaba de mirar las piedras centenarias que sujetaban las casas, como sujetan a los hombres las ideas. Y la historia que había en cada una de ellas, el frú-frú de los pasos por las losas gastadas, la cortesía, el hambre, la desdicha y el amor transitado por cada una de las calles, hacían que René se inventara mil historias o mejorara el perfil de las que ya había oído que, al fin y al cabo, muy parecido es lo que se sueña con lo que se vive.
Una de esas tardes en que René transitaba con su amigo Atanasio por los cerros de Baeza, se quedó quieto y callado frente a la curva del Guadalquivir que navega entre olivos, acompasado, como un riente señor de la historia. Ningún paisaje tan necesario como aquel que no se acomoda a la costumbre por más que, siendo el mismo, sea diferente a nuestros ojos. René, en la brevedad de un sobresalto, se dirigió a Atanasio:
-¿Ves el agua del río? Si te subes a esta colina la verás marrón, como la tierra. Un poco más abajo, con la prisa que lleva, pareciera una multitud de hojas de otoño, doradas como el cobre; y si te vas a la orilla, el agua es verde por la intensidad que reflejan los olivos.
El amigo Atanasio, que fue quien reveló a René que a su casa la llamaban en Baeza la casa de los diamantes, se atrevió a responderle:
-Entonces lo que quieres decir es que nada es lo que es sino como uno lo está viendo. Me parece, René, que te equivocas.
-Que no hombre, que no, contestó René a su amigo con una media sonrisa. Las cosas son como son. Por ejemplo, el agua es agua siempre, se mire desde donde se mire. Lo que cambia es el ropaje que lleva, los ojos que la visten según tengan necesidad de sentirla o de soñarla. Pasa como con las uvas, que al principio son verdes en la parra, pero si las dejas unos días más al sol se vuelven dulces y oscuras como las sombras.
Atanasio no supo más que decirle porque estaba seguro que estas incursiones filosóficas de René venían de las clases de don Servando; y se quedaron un rato más mirando a lo lejos el llanto del río que, de haber estado más cerca, probablemente fueran risas sus aguas. A René, cuando pensaba de este modo, se le ajustaba en el misterio la mirada.