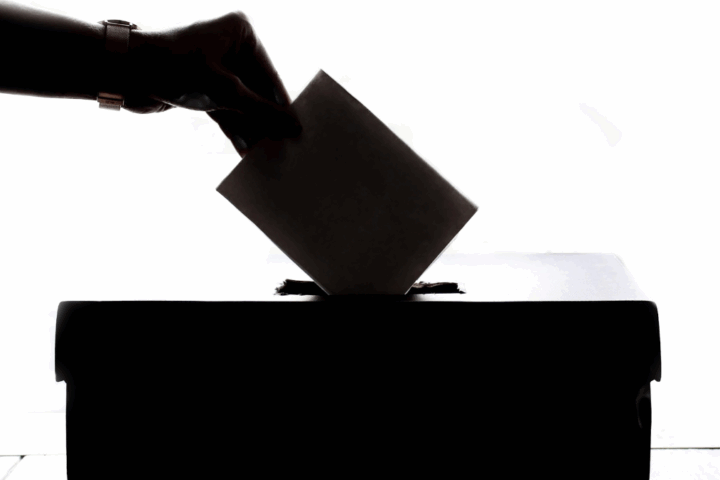La responsabilidad de hacer el bien: Un mandato ineludible

«La única cosa necesaria para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada.» – Edmund Burke
La miopía del egoísmo y la prueba divina
A veces, nuestro sentido de importancia se pervierte en una abominación egoísta, una miseria egocéntrica que nos impide ver más allá de la estrechez de nuestros propios intereses. Enfrascados en la vanidad de nuestras preocupaciones inmediatas, nos volvemos miopes ante la necesidad apremiante del prójimo. Olvidamos, en esa ceguera voluntaria, que cada solicitud de ayuda, cada rostro que clama por nuestro apoyo, puede ser la manifestación del propio Cristo probándonos, evaluando la genuinidad de nuestra fe y la amplitud de nuestro amor. ¿Somos capaces de reconocer la trascendencia de ese instante, de comprender que nuestra respuesta ante el necesitado puede ser un reflejo directo de nuestro merecimiento del reino de los cielos? La indiferencia ante el llamado puede ser, en última instancia, una negación de la oportunidad divina que se nos presenta.
La Sagrada Escritura, en Santiago 4:17, nos confronta con una verdad profunda y a menudo incómoda: «Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.» Este versículo no es una mera exhortación moral; es una declaración contundente sobre la responsabilidad intrínseca que acompaña al conocimiento y la capacidad. Va más allá de la omisión por ignorancia y nos posiciona frente a la inacción deliberada ante la oportunidad de obrar el bien.
Este principio bíblico nos invita a reflexionar sobre la diligencia espiritual y social. No se trata únicamente de evitar el mal, sino de activamente buscar y ejecutar el bien. Nuestra capacidad de discernir lo que es correcto y beneficioso, un don en sí mismo, nos impone la obligación de actuar. Cuando una persona posee la habilidad, el recurso o la influencia para aliviar una necesidad, corregir una injusticia o simplemente ofrecer una palabra de aliento, y opta por la pasividad, está incurriendo en una falta que la Biblia cataloga como pecado.
La diligencia, en este contexto, trasciende la esfera personal. No se limita a nuestras propias responsabilidades o a la gestión de nuestros asuntos. Se extiende, por el carisma de este mandato bíblico, a las necesidades ajenas. Ser diligente significa estar atento, ser proactivo y estar dispuesto a intervenir cuando la situación lo amerita, incluso si el problema no nos afecta directamente. Es la manifestación práctica del amor al prójimo.
En un mundo donde la indiferencia a menudo se disfraza de «no inmiscuirse» o «no es mi problema», este versículo nos llama a una participación activa y compasiva. Nos reta a romper el molde del individualismo y a reconocer que somos parte de una comunidad interconectada. Si tenemos la capacidad de ser un instrumento de bondad, ya sea a través de una acción concreta, un consejo oportuno, o un apoyo desinteresado, y no lo hacemos, estamos desaprovechando una oportunidad divina y, lo que es más grave, actuando en contravención a un principio espiritual fundamental.
Peor aún, nos hacemos los desentendidos ante la posibilidad de socorrer a alguien urgido de una necesidad apremiante. A menudo, miramos de soslayo, volteamos la mirada o, deliberadamente, no ponemos nuestros talentos, capacidades o relaciones al servicio de quien necesita una diligencia oportuna. La ayuda que se requiere no siempre es alimento, vestido o cobijo; muchas veces es una gestión, un contacto, una mediación que urge para resolver un asunto de otra índole, de otro matiz o calidad. Tenemos la disposición y el talento para hacerlo, pero no la voluntad. Queremos ahogar y acallar esa voz de auxilio que se nos presenta, construyendo argumentos y excusas: «pero es que…», «depende de…», «es un tercero…». Cualquier subterfugio es válido para no asistir a esa ayuda que se nos está pidiendo. En esas ocasiones, insistimos en «crucificar» a nuestros hermanos, olvidando que en cada ser humano que extiende su solicitud de ayuda, es Cristo mismo quien nos está extendiendo la mano.
La paradoja de la ayuda selectiva
A veces, nuestra disposición a ayudar se tuerce con una paradoja alarmante: somos importantes para los «minúsculos» cuando su situación carece de trascendencia para nosotros, es decir, cuando la ayuda no implica un gran esfuerzo o un riesgo personal. Sin embargo, cuando lo «minúsculo» adquiere una trascendencia real, cuando esa necesidad profunda y urgente podría implicarnos genuinamente o demandar un compromiso significativo, tendemos a abandonar a quienes sabemos que necesitan ayuda. Preferimos desentendernos ex profeso, volteando la mirada ante el clamor que realmente importa, ese que podría transformar vidas. Es como si el valor de la persona necesitada o la magnitud de su apuro se convirtiera en un filtro: si la ayuda es fácil o superficial, somos proactivos; si requiere una implicación verdadera, nos volvemos deliberadamente indiferentes. Y es precisamente en este desentendimiento de lo «minúsculo» con verdadera trascendencia donde reside lo que es «mayúsculo» para nuestra vida espiritual. Fallar en este punto, sabiendo que podemos hacer el bien y no lo hacemos, no solo es una omisión, sino una oportunidad perdida para la recompensa de nuestra espiritualidad, una contravención directa al principio bíblico que nos advierte que tal inacción se nos tendrá por pecado.
El eco multiplicador de la ayuda y la purga del alma
A menudo, nuestra visión se limita al individuo que tenemos enfrente, ignorando el eco multiplicador de la ayuda. No calculamos que al socorrer a una sola persona, podemos estar beneficiando, auxiliando y prestando apoyo a muchos otros. La asistencia a ese único individuo puede desencadenar una cadena de favores y soluciones que se extiende mucho más allá de nuestra percepción inmediata, impactando a una red de seres queridos, colaboradores o incluso comunidades enteras que dependen directa o indirectamente de esa persona.
Es una visión romántica, y hasta divina, de la ley de las consecuencias imprevistas: una ayuda puntual puede florecer en un impacto masivo. Cuando dudamos en tender una mano, pensando que solo se trata de un beneficio aislado, podríamos estar negando el apoyo vital a una multitud. La diligencia oportuna a un solo individuo no solo atiende su necesidad específica, sino que desata una cascada de bienestar que se derrama sobre innumerables prójimos, quienes también estaban implícitamente clamando por auxilio a través de la situación de uno solo.
Y es vital entender que aliviar la aflicción ajena no siempre se traduce en dar alimento, bebida o vestido, aunque estas son formas de caridad profundamente arraigadas en el mensaje del Señor («si vas a la cárcel, me visitaste; si tuviste sed, me diste de beber…»). Muchas veces, la ayuda más crucial se manifiesta en una diligencia oportuna: un papeleo urgente, una gestión burocrática, una documentación necesaria ante una oficina pública o privada, o incluso un consejo que destrabe una situación laboral o personal compleja. Es la asistencia precisa que esa persona requiere para solventar un asunto vital de su vida, y que nosotros, con nuestras capacidades o contactos, podemos facilitar. No subestimemos el poder transformador de una acción administrativa o una mediación que, aunque parezca mundana, puede ser el eslabón que el prójimo necesita desesperadamente.
Más allá del impacto en los demás, esta acción de hacer el bien se convierte en una bendición recíproca para nuestra propia existencia. Al tender una mano, estamos, en esencia, alabando al Señor, recordando las palabras que nos instan: «Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Este acto de entrega desinteresada es una medicina para el espíritu y una bebida que libera el alma, aligerando la carga de nuestros propios pecados. No sabemos que, al aliviar la aflicción ajena, estamos también purgando nuestras faltas, acumulando tesoros espirituales que nos asisten en nuestro tránsito de este mundo al otro, haciendo el camino más ligero y nuestra alma más digna.
La omisión del bien es tan perjudicial, y en ocasiones más sutil, que la comisión de un acto malo. Nos invita a una autoexaminación constante: ¿Qué bienes puedo hacer hoy? ¿Qué necesidades a mi alrededor puedo atender? ¿Estoy siendo diligente con los talentos y oportunidades que se me han dado para el beneficio de los demás? La respuesta a estas preguntas determinará si estamos viviendo a la altura de esta profunda verdad bíblica.
«Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.» – Mateo 5:16
Por Dr. Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario