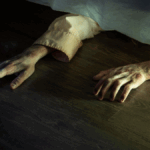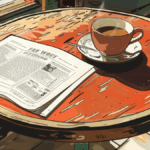Invitación, humilde, a la reflexión

El ser humano es el único entre los existentes capaz de descubrir las leyes que rigen el comportamiento del Universo
Gestionar la espiritualidad. Esa es la tarea que se atribuyen las iglesias. Y suelen hacerlo adentrando la espiritualidad, yacente según muchos en la interioridad de cada uno de los seres humanos, dentro de religiones, es decir, códigos de creencias, conductas y rituales. Nada que decir, de no surgir excesos. Mas existe una excepción recurrente: quienes ocupan la cúspide de las iglesias, organizaciones institucionalizadas casi siempre muy jerarquizadas, acostumbran arrogarse funciones que exceden sus cometidos. Habitualmente, la misma atribución: la propiedad del Derecho Natural. Y lo hacen de tal manera que lo identifican con la religión que preconizan. “Si tú contravienes la religión, te enfrentas el Derecho Natural. Y si contravienes el Derecho Natural, confrontas la religión”. Para culminar este proceso, las iglesias hacen aflorar una serie de normas o mandamientos, generalmente punitivos, que les procura dos réditos: el poder neto derivado propiamente de la facultad de sancionar y, en segundo lugar, la definición y administración de la culpa, vector éste de poderosísimo control, versado a someter mentes e imponer determinadas conductas. Tal suele ser el circuito a lo largo del cual la espiritualidad poco a poco y fatalmente desaparece y cuya lumbre, foco irradiante tantas veces de poesía y otras formas elevadas del sentir y del pensar, deja de iluminar el ánima de quienes han sucumbido al dictado eclesial.
Por cierto, el término ecclesia, del cual la palabra iglesia procede, significaba originalmente asamblea, que dotaba a numerosas iglesias primitivas de un carácter asambleario, predemocrático, singularidad perdida en razón de la fuerte jerarquización que las organizaciones eclesiásticas actuales tan verticalmente muestran, orillando a la grey hacia condiciones subalternas.
Quizás el lector o la lectora consideren muy abstracta de la descripción recién descrita, pero conviene tener en cuenta que las luchas religiosas han ensangrentado en demasía la Historia humana, con atroces guerras y crueles banderías que llegan hasta nuestro presente. Es preciso abstraerse al máximo en el tratamiento de los asuntos religiosos para evitar que juicios de valor, siempre a flor de piel, dañen la sensibilidad de creyentes y religiosos, causa desencadenante de tantas diatribas doctrinales y de tantos conflictos armados.
Hemos de recordar, con el filósofo alemán Jorge Guillermo Federico Hegel, (Stuttgart, 1770-Berlín, 1831) que la religión está estrechamente unida al sentimiento, siendo éste uno de los resultados del espíritu humano. Según su compatriota y discípulo, Ludwig Feuerbach (Landshut, 1804-Nurenberg, 1872) pionero en el estudio de las implicaciones de la religión en la filosofía y en la vida social, la duda primigenia al respecto se encuentra en la siguiente dicotomía: ¿fue Dios quien creó al ser humano o fueron los seres humanos quienes inventaron a Dios? Trascender este dilema, a priori considerado sacrílego por la ortodoxia religiosa, ha sido un batallar perenne en las lides del Pensamiento universal, prolongado durante siglos. Y tomar partido ante él parecía implicar un hondo desgarramiento que el saber antiguo y hermético eludía e integraba con desenvoltura, no así el racionalismo vulgar, concebido de manera mecánica.
Optar por la respuesta según la cual la divinidad es fruto de la invención humana generaba, en muchos espíritus, cierto tipo de desasosiego reñido con la brisa emancipadora que para otros muchos, regalaba, como el gran poeta romano Lucrecio (99 a.C.-55 a.C.) exaltó en su grandiosa obra De Rerum Natura, genial ahuyentadora de miedos y de mitos.
De elegir la otra respuesta, concerniente a que fue Dios quien creó al hombre, su creencia generaba en quienes la aceptaban una patente tranquilidad, cierta forma de desresponsabilización, que dejaba el destino humano en manos divinas. Pero, sobre todo, esta vía brindaba a muchas religiones y sus correspondientes iglesias, cierta posibilidad de trascender el trance abismal, habida cuenta de la brillante escapatoria argumental -basada en la fe- que facilitaba la humanización de la divinidad y la divinización de la humanidad, operadas, en nuestro entorno, desde el pensar de los poetas y filósofos griegos y heredada por el cristianismo: al igual que Zeus muestra atributos demasiado humanos y Ulises, características a veces divinales, un Hijo de Dios se encarna en hombre y desciende al mundo para inmolarse con la misión de redimirle de sus pecados, como creen los cristianos.
Esta grandiosa interpretación ha trascendido durante siglos, dotando a su religión y a su Iglesia de una entidad coexistente con la de otras doctrinas que perviven secularmente en otras zonas del mundo, recordemos el dicho tardomedieval, cuius regio, eius religio. Y no perviven, al entender de este escribidor, únicamente por la normativa religiosa o por la fortaleza estructural de las instituciones eclesiales, dicho esto con respeto pese a sus evidentes limitaciones, sino más bien porque ambas dimensiones enraízan en el corazón mismo de la espiritualidad depositada en el seno más hondo de los humanos. El ser humano es el único entre los existentes capaz de descubrir las leyes que rigen el comportamiento del Universo. Este es un axioma que añade su demostrabilidad. Sin embargo, no parece que el Sol sepa quién es, si bien, hay que reconocerlo, cumple a la perfección su propio designio. Tal atributo confiere al ser humano una responsabilidad, digamos, cósmica, en la preservación del orden del Universo. A esta cualidad racional se agrega el componente espiritual-sentimental de cada humano.
La denominada Semana Santa cristiana ofrece la oportunidad de reflexionar sobre temas como el aquí tratado, aunque el dominio de la escena actual corresponde a la secularización, es decir, el proceso histórico-social mediante el cual, la religión va perdiendo preeminencia en el pensar y en el actuar de las gentes en su vida cotidiana.
Fundamentalismos
Otra característica inserta en las religiones, como señalábamos al principio, es que son códigos de conducta, asociados a pautas morales. Según algunos, las religiones son asimismo estrategias de supervivencia, cuyas normas garantizan la continuidad de la especia. Todo es opinable, pero lo evidente es que las religiones devienen en formas de adaptación y de exclusión existentes en la vida de comunidades muy dispares. Desde luego, ha habido y hay deformaciones religiosas, como pueden ser los denominados fundamentalismo, formas supremas de radicalidad en la esfera de la religión que, a la postre, la malforman. Es bastante conocido el fundamentalismo islámico, con sus excesos doctrinales y las derivas, a veces criminales, a las que presuntos islamistas acceden con tanta frecuencia. Intra nos, lo fue el fundamentalismo cristiano, con las Cruzadas, la Inquisición y toda la oscura estela de criminal intolerancia que caracterizó algunas etapas de la historia de la Iglesia cristiana y católica. Pero lo más revelador es el hasta ahora muy desconocido fundamentalismo judío, que, en manos de fanáticos y genocidas hoy sobre la escena mundial, ha encontrado en el nacional-sionismo la expresión más deformada y depurada de la religión hebrea, así secuestrada por aquellos.
Volviendo a la sensatez, tengamos presente, con Karl Marx, que, si bien la religión ha sido en demasiadas ocasiones el opio del pueblo, también ha sido y es, en boca del pensador de Tréveris, “el corazón de un mundo sin corazón”, dada la impiedad de las condiciones de vida impuestas a tantos seres humanos por tan opocos. El libre albedrío otorga a cada ser humano, si dispone de unas mínimas garantías de existencia, la capacidad de optar por la modalidad de su propio pensamiento y de configurar su intimidad como él disponga. No faltaba más.
Pero, permanezcamos atentos a las deformaciones polarizantes, a los fundamentalismos y esencialismos, que preludian siempre la confrontación y la guerra. Ojo al fundamentalismo de algunos evangelistas estadounidenses y brasileños, sobre los cuales pivotan algunos líderes mundiales, tan conocidos como tóxicos por el supremacismo clasista, tan inhumano, que destilan contra inmigrantes y sureños en general: son ellos los que han convertido el neoliberalismo y el neoconservadurismo en la guadaña más afilada de nuestro tiempo, pretendiendo aniquilar socialmente a todo aquel ser humano desprovisto de poder y degradando hasta la hez la positividad de algunos principios del liberalismo y del pensamiento conservador que fundamentaron, junto con otras construcciones ideológicas distintas, algunos sistemas democráticos. Por consiguiente, demos a la religión el espacio que en el mundo del sentimiento humano merece, pero poniendo atención en evitar que desborde su marco de actuación e irrumpa en la esfera del Derecho Natural, cuya naturaleza es, precisamente, bien distinta. Gestiónese pues la espiritualidad como se deba, pero sin asfixiarla.