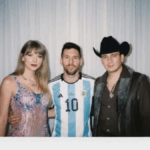Entre alas y rocas: el quebrantahuesos, un curioso arqueólogo natural

Los secretos que los nidos antiguos conservan sobre la vida en la montaña
¿Qué secretos puede guardar un nido de quebrantahuesos abandonado durante siglos? Esta fue la pregunta que llevó a Sergio Couto, del Laboratorio de Arqueología Cultural de la Universidad de Granada (MEMOLab), a explorar las sierras del sur de España. Allí, la especie había desaparecido hace entre 70 y 130 años, dependiendo de la región. Su intuición le decía que no se toparía solo con restos de huesos de buitres, sino con un verdadero museo natural.
Para reconstruir la historia, Couto combinó varias fuentes. Revisitó antiguos libros de naturalistas del siglo XVIII y XIX que describieron la vida en estas montañas y documentaron con fotografías los hábitos de la fauna local. Habló con personas mayores que recordaban al quebrantahuesos por relatos de sus padres o pastores. Incluso consultó con naturalistas contemporáneos especializados en especies rupícolas. Con todas estas piezas, empezó a armar un puzle que le llevó a descubrir nidos llenos de sorpresas inesperadas.
Los hallazgos fueron asombrosos: entre los restos óseos de los ungulados que formaban parte de la dieta del quebrantahuesos, aparecieron objetos humanos antiguos. Una alpargata de esparto de finales del siglo XIII, fragmentos de piel pintada a modo de máscara, cestería del XVIII, flechas de ballesta, cuerdas y aparejos para caballos. Cada nido se convirtió así en un testimonio del paso del tiempo, un depósito de historia natural y humana que ha permanecido intacto durante siglos.
Entre arqueología y ecología
Entre 2008 y 2014, el equipo de MEMOLab y del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) examinó más de 50 nidos históricos. Doce fueron analizados con minuciosidad arqueológica, capa por capa, recuperando un total de 2.483 restos. La mayoría eran huesos, evidencia de la alimentación de los buitres. Sin embargo, un 9,1 % correspondía a objetos humanos: fragmentos de tela, cuero, pelo y esparto que revelan prácticas etnográficas de siglos pasados.
Estos hallazgos no solo aportan información sobre la ecología del quebrantahuesos, sino también sobre la historia cultural de la región. La semejanza de algunos objetos con los encontrados en cuevas neolíticas demuestra el uso de fibras vegetales en el Mediterráneo ibérico desde hace miles de años. Incluso las cáscaras de huevo conservadas permiten estudios toxicológicos que ayudan a comprender la extinción local y los esfuerzos de recuperación de la especie.