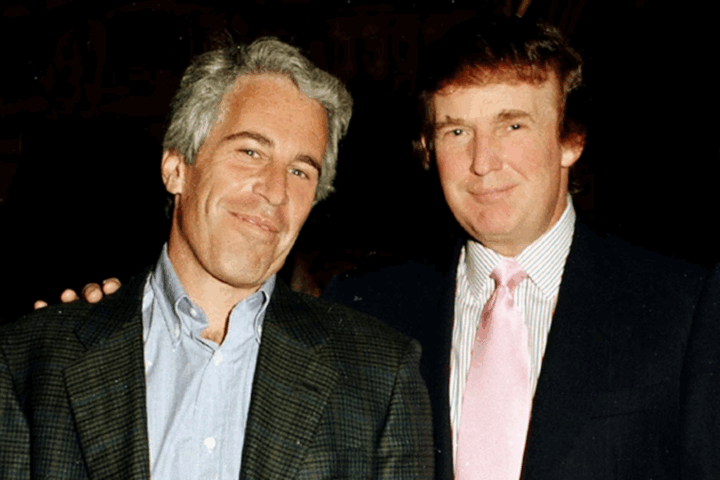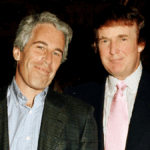El paradigma filosófico de la virtud: un recorrido desde los inicios de su definición hasta nuestros días
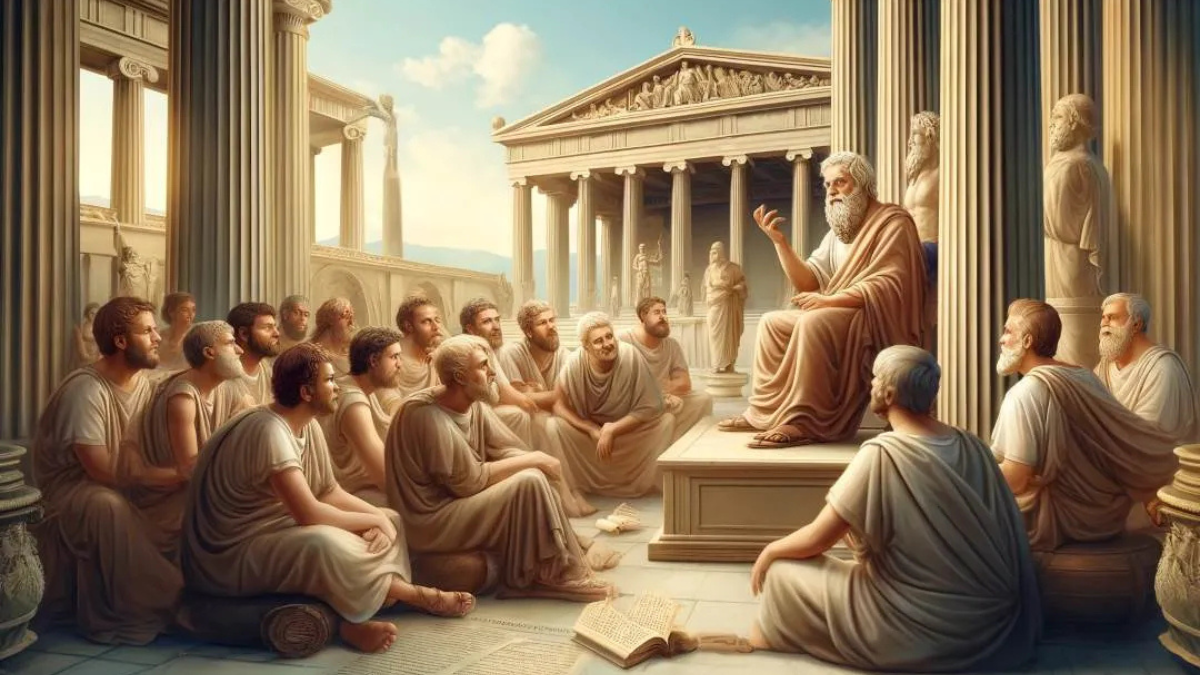
Para el filósofo, pues, solo existe un plano, el mundo sensible, el material; y es en él donde nos desarrollamos como individuos
SÓCRATES
El filósofo ateniense, fue discípulo de Arquelao -quien le inculcó la imperiosa necesidad de una correcta vida política, la rectitud de los mandatarios y el respeto a la mismas leyes, puesto que a su juicio, los hechos son justos o injustos en función de si respetan o no-.
Esta doctrina junto a la situación social en que se encontraba Atenas (cuna de grandes oradores y maestros de la retórica, como lo fueron los sofistas, precursores a su vez del perspectivismo -quienes defendían que una acción o hecho podía ser o no cuestionable en función de la perspectiva de cada quien); suscitó un especial interés en Sócrates acerca de cómo podía fehacientemente concebir un criterio tanto moral y ético como acerca de cualquier otro saber en particular, sin ser embaucados por el criterio de un tercero.
La predominancia entre los ciudadanos de individuos simples, que parecían no cuestionar el conocimiento, la tradición y las leyes ya impuestas, suscitó en Sócrates un rechazo moderado hacia la democracia ateniense, convencido de que el vulgo en general, precisamente por la falta de reflexión, no debía estar capacitado para influir sobre las decisiones que debían tomarse en favor de la nación.
No por ello debemos considerar a Sócrates como un déspota frustrado, pues frecuentemente desarrollaba toda una labor de documentación interrogando en el ágora (refugio de artesanos, mercaderes y grandes maestros a la par), tanto a gente instruída como a los aparentemente más simples, sobre cuestiones abstractas como cuáles podían ser las semillas de la felicidad, y si en efecto, era posible alcanzarla.
Recabadas todas estas opiniones, debía, según su propio convencimiento, someterlas a juicio. Para ello, desarrolló el denominado como método socrático, que prometía, como al dar a luz, conducirnos por la senda del verdadero conocimiento (de ahí su nombre en griego antigüo, maietuke, la mayeútica traducido al cast0ellano -es decir, la asistencia durante el parto).
Éste constaba de dos fases: en la primera, el maestro plantearía cualquier tipo de cuestión a su alumno, fingiendo no tener conocimiento alguno sobre la misma. Una vez entrados en el debate, el maestro continúa la conversación tratando de hacer preguntas a su alumno hasta que éste no halle qué responder; momento en el que una vez clarificado para el alumno que no es conocedor de toda la verdad posible ni tan siquiera sobre un tema en particular; comenzaría la segunda fase, en que tanto Sócrates como el alumno debatirían, esta vez, compartiendo el maestro sus conocimientos con el alumno.
Podemos ver tanto su audaz sed de conocimiento, como la convicción de la efectividad de su método y una muestra de considerable humildad, en la cita solo sé que no sé nada, donde el filósofo refleja precisamente que para hallar la verdad absoluta, necesitaría tanto de la propia reflexión, como enriquecerse con la ajena.
Por último, cabe destacar, que no solo en el ámbito político, sino que también en cuanto a la conducta moral particular, Sócrates destaca la importancia del conocimiento, pues dentro de su intelectualismo moral, deduce que al hombre de mala conducta, de enseñársele y acreditársele mediante el debido razonamiento cuál debiera ser la correcta, la corregiría sin duda alguna.
Además, en el ámbito religioso, tiene la concepción de una entidad superior de nuestra propia conciencia, que sería la que nos guíe y medie entre los dioses tradicionales griegos y los mortales. Esta misma conciencia, guiaría al hombre a comprender que los razonamientos por los cuáles debiera cambiar de conducta, son, en esencia, verdaderos.
EPICURO
Epicuro defiende ante todo la libertad, tanto en el ámbito de la física como en el de la moral. Para el filósofo, nada está determinado por el destino, sino que gozamos de la libertad no solo de elección moral, sino que en el propio ámbito sensible (material), se puede apreciar cómo los átomos que conforman tanto nuestro cuerpo como el resto de nuestra realidad, se unen a su libre albedrío, y entre ellos, no existe más que el vacío.
Para el filósofo, pues, solo existe un plano, el mundo sensible, el material; y es en él donde nos desarrollamos como individuos. El ser humano, por naturaleza, al existir únicamente en un mundo completamente material y sensible, percibe la realidad a través de las sensaciones que experimenta. Defiende pues a su vez implícitamente, que el ser humano carece de ideas innatas tales como el bien o el mal, y que es mediante la experiencia sensible, las emociones que cada acto le produce, como identifica lo bueno o malo para sí mismo.
Por ello, propone ante todo, la búsqueda del placer y la evitación (en una medida moderada) del dolor. Por ello, denuncia con certeza intachable el exceso, pues éste, a la larga, conduciría inevitablemente a futuras pertubaciones: quien es demasiado rico, teme perder su riqueza; quien es demasiado apasionado, teme la pérdida del ser amado, etc.
Ni tan siquiera el temor principal del ser humano, pérdida de la propia vida, la muerte en sí misma, a su entender, no debe causarnos dolor alguno, pues supondría meramente el fin de la existencia consciente, y por tanto, no podría inferirnos ningún tipo de dolor.
Entre todos los placeres existentes, sitúa por encima de todos el estado de plena paz metal o ataraxia, que solo es alcanzable mediante el verdadero conocimiento de nuestra realidad física y la reflexión acerca de nuestros propios ideales.
Este estado, pues, debe alcanzarse de forma colectiva, pues cuanto mayor sea el número de individuos que vivan en él, mayor será el número de personas que actúen con genuina bondad, y sin causar dolor o malestar alguno a su prójimo.
La reflexión hasta concluir en ideas potencialmente verdaderas, y el acto de compartir estas ideas con nuestros semejantes, serían pues el pilar fundamental de la filosofía de Epicuro; al no poder llegar a conclusiones genuinamente válidas sino por la generalización de las emociones que según qué actos o decisiones provocan en multitud de individuos, y por el mero acto de bondad para con los semejantes de conducirlos hacia esta verdad innegable y hacia la iluminación o ataraxia, que además de un bien para el filósofo en cuanto al ámbito de la investigación se refiere, se reflejará en el bien común.
SÉNECA
Con notable influencia de los filósofos estoicos, Séneca define el cosmos como una autoridad suprema y ordenada, que se rige por principios racionales y estáticos. Así, en el estudio de la naturaleza, es donde Séneca encontraría la equidad entre el individuo y el propio universo.
A semejanza de éste, pues, el filósofo sostiene que si bien a causa de leyes aún desconocidas del cosmos, no podemos controlar la sucesión de ciertos acontecimientos (leyes que en su momento, por ser desconocidas, él atribuye a los caprichos de la diosa romana Fortuna -quien es representada con un bastión, por su capacidad de otorgar la suerte y bonanza al individuo, y un timón, por su poder para dirigir su destino hacia el infortunio más absoluto); sí podemos controlar nuestra reacción ante los mismos.
Para él, todo individuo debe permanecer impávido y racional ante los supuestos caprichos de la diosa (atribuidos -y me remito a lo expuesto en el párrafo anterior-, a las leyes que conducen el universo y que en la época, como hoy en día, continúan siendo un interrogante).
De todas las posibles emociones humanas, Séneca despreciaba con especial inquina la ira, puesto que tornaba el carácter de individuo bárbaro e imprevisible.
Solo mediante la disciplina y la pasividad ante los acontecimientos desafortunados que pudieran ocurrir en la vida cotidiana, alcanzaríamos el equilibrio que rige la naturaleza, la ataraxia (concepto tomado de los epicúreos, que define un estado superior en que predomina la paz en el alma).
Proponía así al propio cosmos como una única entidad reguladora de la naturaleza y nuestra conducta, y a la diosa Fortuna como única deidad causante de cualquier posible mal, lo que puede (y debería, en mi opinión personal) interpretarse como monoteísmo (altamente rechazado por la sociedad politeísta romana de la época).
Al considerar a todo individuo como parte del universo, otorga a todos una igualdad genuina, por lo que aborrece tanto cualquier tipo de violencia como la esclavitud.
Por otra parte, el suicidio (el que sería el propio final de sus días), constituiría una liberación ante la sucesión constante de infortunios.
MONTAIGNE
Como mero observador de la situación política de su época, plagada de guerra, esclavitud e injusticia; Montaigne propone el abandono del ego y presunta superioridad del hombre respecto a otras criaturas e incluso la propia naturaleza.
Reconoce su divinidad, y que la búsqueda del placer no debiera ser objeto de vergüenza (pues Dios en su misericordia dio el cuerpo -en el sentido más empirista de la palabra- como medio para ser usado y disfrutado), pero aborrece el exceso en general, por conducir al ser humano hacia las acciones más detestables: quien tiene demasiado aprecio hacia sí mismo considera inferior al prójimo, y por tanto, a sí mismo en la facultad de esclavizar y tomar por la fuerza tanto el territorio como los recursos que no le pertenecen legítimamente.
Apuesta consecuentemente por la supresión de cualquier vicio, pero no por temor a la futura penitencia divina, sino por la propia conciencia de que en exceso, cualquier placer puede ser dañino para el propio individuo: el excesivo gusto por la comida conduce a la gula (y sus consecuentes problemas para la propia salud), al igual que el alcohol, la lujuria (que a la larga ocasiona la proliferación de enfermedades de transmisión sexual), la pereza (que conduce a la pobreza financiera) o incluso la avaricia (que ocasiona un ansia innecesaria por acaparar bienes materiales, la envidia y el desprecio hacia quienes poseen una mayor riqueza material; o en el peor de los casos, la crueldad hacia los semejantes con el mero objetivo de adquirirla).
Al promover este caracter igualitario, pretende también equiparar el valor de quienes tienen una situación (económica o social) más desventurada, y con ello, ensalzar el valor de éstos ciudadanos, también hijos de Dios; a la par que reconocer desde el punto de vista antropológico-social, que tanto la cultura, tradición y sociedades establecidas por otros pueblos, son igualmente respetables que las europeas.
SCHOPENHAUER
Schopenhauer propone, frente a una existencia llena de conceptos banales y vacíos de contenido, el cultivar la propia experiencia sensible como principal fuente de conocimiento. Así pues, exhorta al lector a disfrutar la felicidad allí donde se encuentre, principalmente, cuando esta proviene de placeres abstractos que si bien no satisfacen al cuerpo, complacen al espíritu: la música, el arte, la contemplación de la naturaleza, el conocimiento y las emociones gratas.
Entre estas emociones, sitúa el amor como la principal, otorgándole un destino superior a la mera felicidad del individuo: la voluntad de vida. Según este planteamiento, la naturaleza representaría un ente abstracto tan sumamente ordenado y cualificado, que permitiría la experiencia del amor con el fin principal de la reproducción y la perpetuación de la especie.
No obstante, éstas emociones se desvanecerían entre el perpetuo ansío de hallar la felicidad en nuestras propias acciones, ante las adversas circunstancias que nos rodean.
Por ello, el sufrimiento contribuiría a esta experiencia sensible de forma fundamental, pues será la piedra angular que dirija nuestras vidas hacia la concepción de que todos compartimos la misma experiencia, y con ello, a la compasión hacia los demás. Esta mezcla de perpetuo sufrimiento, frustración ante la imposibilidad de evadirnos del mismo más que por leves instantes, y la ansiedad por el futuro (¿Qué pesar sucederá al que atravieso en este momento? ¿Toda mi existencia se debatirá entre breves instantes de felicidad y la desdicha?), lleva al individuo a la necesidad de crear en el plano espiritual uno o varios dioses, e incluso religiones enteras ficticias, para calmar así el profundo desasosiego que nuestro espíritu padece.
Pese a ser considerado el padre del pesimismo moderno, nos anima a continuar en la lucha mientras vivamos, y aferrarnos a todo aquello que nos produzca un mínimo de felicidad; pues simplemente permanecemos vivos por la voluntad de perpetuarse de la propia naturaleza, y la muerte no sería más que el cese de nuestra existencia, sin paraíso espiritual que consuele tan miserable paso por la Tierra.
NIETZSCHE
Para Nietzsche, el sufrimiento humano es inevitable, pero a la vez el promotor de nuevos valores morales. El sufrimiento, no es más que la transmutación de la frustración por no ser como realmente desearíamos, o no poseer aquello que anhelamos.
Así, la huida del sufrimiento no supondría más que la pérdida de aquella mejor versión de nosotros mismos que podríamos formado si en lugar de una válvula de escape, hubiéramos admitidos nuestros deseos y frustraciones y les hubiéramos dado una justa complacencia.
Su crítica principal a la cultura occidental reside en que, desde la Grecia Clásica, filósofos como Sócrates y Platón, definen la existencia humana como dividida en dos planos, el mundo sensible y el de las ideas. A partir de entonces, la experiencia sensible comienza a verse relegada a un segundo plano, frente al crecimiento espiritual y la hipótesis de un conocimiento verdadero fuera de lo meramente experimental y sensible.
Además, por otra parte, la tradición judeo-cristiana promueve la represión del deseo en sí mismo, y una existencia ascética, centrada en la espiritualidad, valorando como banales conceptos como la riqueza (en concreto, en el Nuevo Testamento el mismísimo Jesucristo anuncia que sería más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos), el culto al cuerpo y los placeres puramente físicos (la gula y la lujuria son reconocidos como pecados capitales, y en el libro de Porverbios se anuncia que no se debe abusar del alcohol). Se reprimen deseos tan humanos como la riqueza, la justa venganza, el deseo sexual, etc.
Por otra parte, el lenguaje occidental de nuestra época desciende etimológicamente de vocablos antiguos que en su lengua original, tenían otro significado completamente diferente: en la antigua Grecia, el término que designaba a los ciudadanos adinerados acabó deviniendo en el actual término bueno. En un principio, este término carecía de connotaciones morales, mientras que actualmente, a causa del devenir de la Historia y la Lengua, sí que denota lo deseable incluso moralmente.
Este hecho en sí mismo afectaría a la hasta entonces tan aceptada teoría de los universales, definiciones y conceptos abstractos que eran fundamentalmente empleados en el ámbito científico.
Frente a la flagrante crisis de la cultura occidental, Nietzsche propone a cada individuo, la creación de nuevos valores morales ajustados a su propio criterio, la llamada teoría del superhombre.
Según esta teoría, el hombre promedio atravesaría tres etapas: la del camello, en la que obedece los valores tradicionales sin cuestionar; la del león, en la que metafóricamente ruge y se rebela ante los mismos; y la del niño, en la que asocia la niñez humana (etapa en que aún no nos encontramos condicionados por valor, tradición, lengua, cultura o costumbre alguna, y creamos, en base a nuestra experiencia, nuestro propio criterio), con el principal objetivo de todo individuo: alcanzar al fin la libertad.
Por ello concluyo que para Nietzsche el sufrimiento, sería sinónimo de la libertad creativa y moral extremas, y por tanto, a su vez, de la oportunidad de construir desde las ruinas de la persona que fuimos, una nueva entidad.