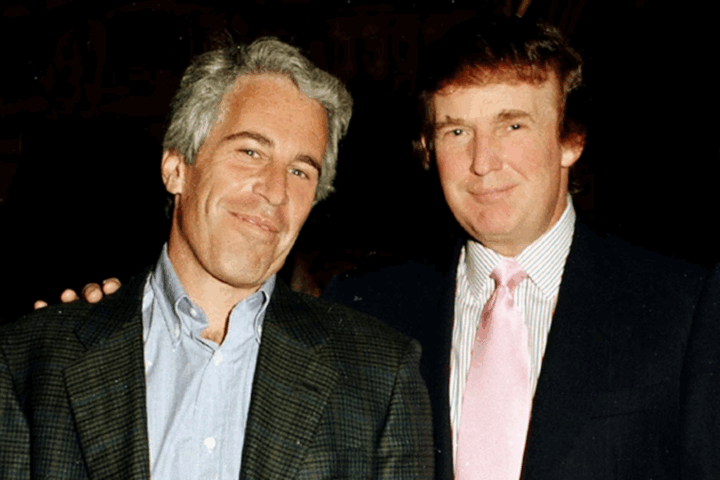El escalofrío de René

Ya sabemos que el amor no es más que una precipitación de voluntades difíciles de controlar, un dulce ahogo que debiera durar toda la vida
El día a día de René no se diferenciaba gran cosa de la sofocante rutina de los demás que, en pueblos como Baeza, se suele iniciar conversación hablando con los vecinos de los climas, de hay que ver lo poco que ha llovido, del sofoco del sol cuando mayo termina y cosas así. Igual que en todos los pueblos, es vieja novedad encontrarse los con unos o con los otros al volver las esquinas, en las tiendas donde habitualmente se compra o en las sorpresas de un casamiento o de alguien que se murió de pronto, con lo bien que estaba hace dos días, que yo estuve hablando con él y quién se lo iba a figurar…
A todo esto, que era común en sus paisanos, René añadía sus propios descubrimientos interiores, su inquietud de no detenerse en lo aprendido y su enorme sensibilidad para dar cabida en sus asombros al susurro de las abejas, a la queja del viento sobre las ramas, a la música suelta que alguien derrama mientras sacude las mantas en el hierro de los balcones. Porque René lo absorbe todo, casi todo lo analiza y procura darle vueltas a lo que es variable y puede ser interpretado desde diferentes posturas. Por ejemplo, acaba de escuchar a su paso por la calle de Tundidores una discusión entre dos mujeres que en otro tiempo pudieron ser amigas y que hoy le dice una a la otra:
–Cuando te den limones, añade azúcar a las limonadas…
Aquello de cuando te den limones añade azúcar a las limonadas, le sirvió a René como un estímulo de transformar lo que se recibe, por más agrio que parezca, en limonadas refrescantes. La vida lúcida es una maquinaria que debe poner alegrías donde tristezas hubo y esperanzas donde sigue habiendo ruinas. Ya veis que René no pierde el tiempo e incluso aprende cuando va solo, distraído por las calles.
Pero no vayan a creer que en René todo son inquietudes de conocimiento o búsqueda de desafíos. Ya le alcanzaron los dieciséis años y a esa edad se acelera la sangre en su correr diario y comienzan a abrir su boca cerrada un sin fin de apetitos innombrables. Hasta hace bien poco se conformaba René con la contemplación de unos ojos que le dejaran a su paso una luz distinta; ahora prefiere que esos ojos tengan, además, un fueguecillo que le salpique, un ansia florecida en la luz que se cruza.
Después de tres años ya en la escuela de don Servando, René vio siempre a sus compañeras con el consiguiente respeto de la distancia entre quienes sólo se intercambian apuntes o encuentros fortuitos para quedar en grupo. Así con Carmen o con Leandra o Trudis, la hija de la señora Inocencia, la pastelera. Nada más, que es mucho y muy difícil quererse de ese modo sin placeres a cambio.
En esas entremedias, a la señora Emilia le pareció que no era tan bueno el aceite que habitualmente compraba para sus churros y decidió cambiar de almazara y probar en otras sabores diferentes. A la señora Emilia le habían aconsejado que comprobase los precios y soleras del aceite que don Blas Recio ofrecía en su molina a la salida de Baeza, justo al principio de la carretera que en Úbeda termina.
Y pidió a René, que ya le sacaba a su madre palmo y medio y que comenzaba a descubrir la rentabilidad que podía sacarle a sus encantos de chico preferido por su compostura y sus hermosos ojos, que fuese a solicitar de don Blas Recio unas muestras de aceite para su churrería, con el deseo de convertirse en cliente.
Nunca René vio a Isabel, la hija de don Blas, ni se cruzó con ella por Baeza, probablemente fuese a otra clase con otro maestro. El caso es que René, al mirarla detrás del mostrador lavando unos envases, sintió por primera vez ese escalofrío que lo mismo puede ser el inicio de una enfermedad o el principio de esa locura que el amor desata sin avisar.
Más o menos de su edad, casi de su altura, Isabel también encontró en la mirada de René una indisciplina, un desgobierno de luces que a ella le parecieron los comienzos de una tempestad incalculable. Ya sabemos que el amor no es más que una precipitación de voluntades difíciles de controlar, un dulce ahogo que debiera durar toda la vida.
Esa mañana René, con el encargo de las muestras y recomendaciones que le había hecho la señora Emilia, su madre, sólo mantuvo unas palabras de cortesía con la niña nueva que acababa de conocer, con la Isabel de sus sueños desde esa misma noche.
-¡Qué sabor de aceites limpios tendría un beso de sus labios!,
pensó René camino de su casa a la que llegó, de tal manera transformado, que la señora Emilia quedó convencida sin la menor duda de que el mejor aceite se lo iba a comprar desde ahora a don Blas Recio porque a su hijo le había parecido extraordinario.
Mucho tiempo le había dedicado René a buscar en los rostros de su pueblo líneas de felicidad que pudiesen mejorar la suya. Sin pretenderlo, aparecieron también en las arrugas de las caras los defectos de los analizados. En ese momento René no supo, porque tampoco lo deseaba, que en algunas arrugas del señor cura se le notaba la huella de una lucha que él trataba de disimular, un escalofrío sin consecuencias. Detrás de su bigote afilado, don Servando mantenía en secreto un fracaso de amores que él presentaba envuelto en el paño de la política. Su madre, la señora Emilia, siempre deseó encontrarse a solas con Jacinto, el novio guapo y arriero que en la familia despreciaron. A Inocencia, la pastelera, se le murió el esposo al mes de casada y, desde entonces, lloraba a solas para compensar lo que reía. Su amigo Atanasio, sólo con él era capaz de desahogarse hablando de mujeres porque, desde los suyos, únicamente hubo desprecios… Y así, en todos los rostros felices que encontró René entre sus vecinos, convivían desajustes emocionales, simplezas escondidas, quebrantos solapados o, simplemente, travesuras del alma que apenas si terminaban siendo desdicha.
En el hermosamente dibujado rostro de Isabel, René sólo encontró una dulce armonía extraviada en el verde de las botellas, presente en el perfume delicioso del aceite que don Blas apartaba de las cosechas anteriores.