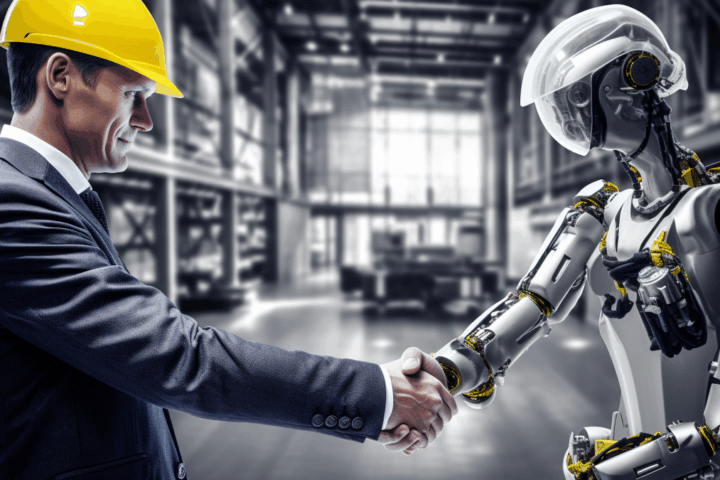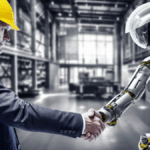El efecto contrario

“No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre… y los enemigos del hombre son los de su propia casa.” (Miqueas 7:5-6)
El efecto perverso en la confianza
En el amplio espectro de la psicología humana, con frecuencia presenciamos fenómenos que desafían la lógica lineal de causa y efecto. Este es el campo del «efecto contrario», donde una acción o intención genera una reacción diametralmente opuesta a la esperada. Este principio de las consecuencias perversas se extiende dolorosamente al plano interpersonal, especialmente en el seno familiar.
Esta cruda realidad se observa cuando la vulnerabilidad extrema es utilizada como arma, produciendo el efecto contrario a la empatía y el amor esperado. Piensen en aquel hombre que, siendo huérfano de padre y habiendo padecido torturas físicas y psicológicas por parte de su madre y hermanos durante su infancia, buscó un remanso de paz en su vida adulta. Confió en su cónyuge y en sus hijos, pensando: ¿cómo desconfiar de los propios hijos? Contó sus sufrimientos y el sacrificio personal que tuvo que hacer para sobrevivir y superarse a pulso. Sin embargo, su confidencia íntima fue volcada en su contra: la esposa utilizó esos secretos para martirizarlo, hostigarlo, vejárlo y atormentarlo, y los hijos, al ser mayores de edad, se burlaron de él, vociferando y pregonando sus martirizaciones en lugar de amarlo y comprender el valor de su lucha. La confianza, destinada a ser un vínculo de unión, se convirtió en látigo.
La ilusión de la predictibilidad psicológica
Este fenómeno se enmarca dentro de lo que el sociólogo Robert K. Merton denominó la «ley de las consecuencias imprevistas», recordándonos que la psique no es un algoritmo simple, sino un complejo entramado de resistencia, autonomía e impulsos reactivos.
Un ejemplo clásico se observa en la teoría de la reactancia psicológica, postulada por Jack Brehm. Cuando una persona percibe que su libertad de elección está siendo amenazada o eliminada —ya sea por una prohibición estricta, una orden autoritaria o una persuasión demasiado agresiva—, su respuesta natural y a menudo inconsciente es rebelarse. En lugar de obedecer, el individuo siente una motivación para restaurar esa libertad, haciendo precisamente lo que se le prohibió. Este no es un acto de desobediencia simple, sino un profundo mecanismo de defensa de la identidad y el control percibido.
La paradoja del esfuerzo y la intención
El efecto contrario se manifiesta incluso en procesos internos. Pensemos en el insomnio: cuanto más se esfuerza una persona por «querer dormir», mayor es la activación del sistema nervioso y más esquivo se vuelve el sueño. La intención consciente de lograr un estado (dormir, relajarse, no pensar en algo) genera una presión autoimpuesta que sabotea el objetivo. La solución terapéutica a menudo reside en la «intención paradójica» (animar al paciente a permanecer despierto), demostrando cómo el relajamiento de la voluntad es la vía para alcanzar el fin deseado.
Este desajuste entre la intención y el resultado no es exclusivo del ámbito personal. En el campo de las políticas públicas, se ejemplifica con el famoso «efecto cobra»: cuando un gobierno pagó por cada cola de rata entregada para erradicar la plaga, el resultado fue que los ciudadanos, motivados por la ganancia, se dedicaron a criarlas. El intento de solución terminó multiplicando el problema, confirmando la Ley de las Consecuencias Imprevistas en su más cruel manifestación.
Para evitar el efecto contrario, toda comunicación, terapéutica o social, debe respetar la dignidad y la autonomía del juicio del otro. La persuasión efectiva no domina, sino que invita a la reflexión y facilita la elección consciente.
“El camino más corto para llegar a alguna parte es el de la buena voluntad.”
Henry Ford
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario