Cómo quieres que la obra avance si no compras los materiales, ni le pagas al albañil

«El que encomienda una tarea sin proveer los medios, es como el que siembra sin regar; sus expectativas son la cosecha de una tierra árida.» – Proverbio popular.
En los despachos de abogados, en los pasillos de los tribunales y en las consultas, se repite una escena que raya en lo absurdo. Un cliente llega con un caso complejo, con la premura de una causa justa y la vehemencia de quien exige un resultado inmediato. Sin embargo, su exigencia se topa con la cruda realidad: se niega a proveer las litis expensas, es decir, los gastos necesarios para el proceso judicial, y tampoco honra los honorarios profesionales del abogado.
La Paradoja de la exigencia sin provisión
La mayor ironía de esta situación es la discrepancia entre la contundencia exigida y la falta de contundencia en el pago. El cliente demanda resultados contundentes: una victoria aplastante, una sentencia favorable y rápida, una solución definitiva a sus problemas. Espera que su abogado actúe con la firmeza de un general en batalla, que no dé un paso en falso y que su estrategia sea implacable.
Sin embargo, esta exigencia choca de frente con su propia falta de contundencia. Se muestra dubitativo al momento de cancelar los gastos de representación. El pago de los honorarios se vuelve una negociación interminable, llena de excusas y dilaciones. Pero la situación se agrava aún más cuando se niega a proveer los viáticos necesarios para la movilización del abogado. Esperan que el jurista se traslade a otras ciudades, a despachos, a tribunales lejanos, asumiendo él mismo los costos de transporte, alimentación y hospedaje. En esencia, le piden que vaya a la guerra, que arriesgue todo, pero se niegan a darle siquiera la logística básica.
Esperan que el abogado ponga el alma, el corazón y el bolsillo en un caso, mientras ellos no son capaces de ser contundentes en la única acción que les corresponde: honrar el acuerdo económico.
Esta dinámica no solo es ineficiente; es moralmente corrosiva. Despoja al abogado de su dignidad, sustituye la motivación por el resentimiento y socava la confianza en la relación profesional. Se le pide al jurista que sea un héroe, que construya una defensa sólida de la nada, mientras que el cliente se desentiende de su responsabilidad. ¿Cómo se puede esperar que un abogado dedique su tiempo y esfuerzo a un caso si no se le garantiza el sustento mínimo para su oficina, su familia y para poder cubrir los gastos del proceso?
La solución, aunque dolorosa y compleja, es simple en su esencia: la responsabilidad debe ser compartida. Si un cliente quiere resultados, debe invertir en su causa. Si demanda excelencia, debe proveer los medios y respetar la labor profesional. La obra de la defensa legal no se construye con promesas ni buenas intenciones, sino con la compra de los materiales y el pago justo al albañil. Es hora de que los clientes entiendan que su papel no es solo exigir, sino también proveer. El proceso legal es un contrato, un pacto en el que ambas partes cumplen su parte del trato. De lo contrario, seguiremos atrapados en un ciclo vicioso de frustración y estancamiento, donde la justicia que tanto anhelamos permanece, y seguirá permaneciendo, en sus cimientos.
«El mundo no se mueve solo con las patadas de los que exigen, sino con el esfuerzo de quienes construyen y el apoyo de quienes proveen.»





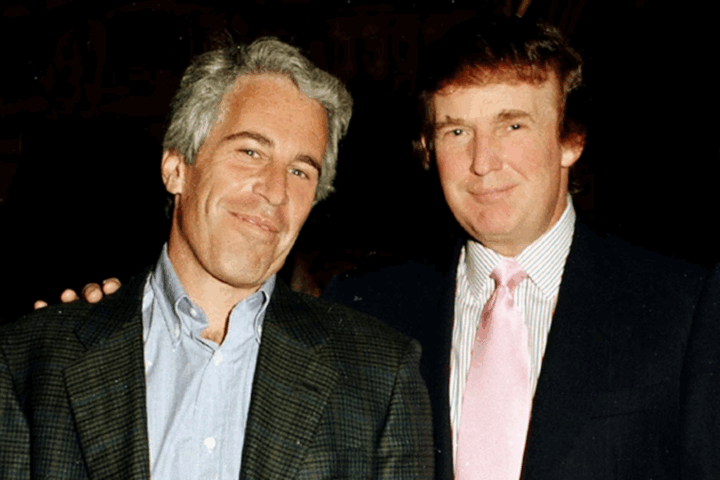





Excelente artículo. La exposición clara y sin matices. Una queja que por repetida no deja de ser cierta. Pagamos sin rechistar los abultados costes de un trabajador manual, y pretendemos que sea coste cero los conocimientos y experiencia de nuestros abnegados abogados/as.