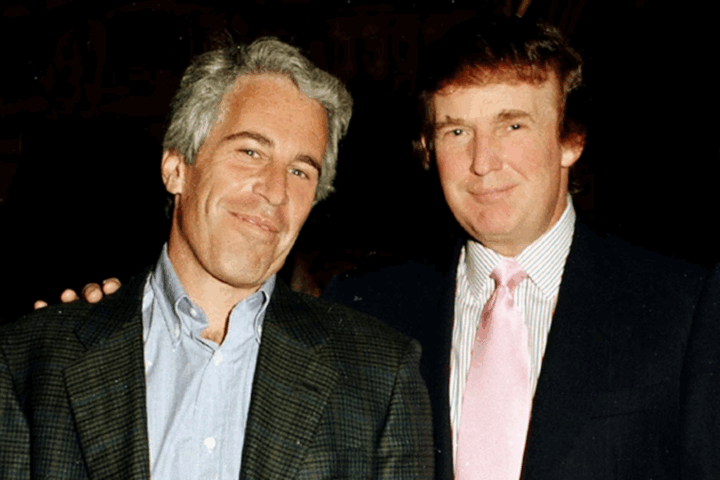El aroma del buen agradecimiento

“El corazón del hombre es como un pozo profundo; si bebes de él, asegúrate de dejarlo tan lleno como lo encontraste.” — Proverbio etíope
Un buen pagador, un hombre manso y un hombre de honor son una misma persona. Este artículo explora cómo estas cualidades, a menudo confundidas con la debilidad, son en realidad los pilares de una vida íntegra y de una deuda que trasciende lo material.
La mansedumbre no debe confundirse con la debilidad. Es, por el contrario, una manifestación de la fortaleza y el poder bajo control. Un hombre manso no es aquel que no tiene carácter, sino quien, poseyéndolo, elige la serenidad en lugar de la ira, la templanza en lugar del arrebato. Como lo enseña el Evangelio: “Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra” (Mateo 5:5). Es en esta disposición del espíritu, en este dominio de las pasiones, donde reside el verdadero honor.
De pequeño, mi madre me enseñó una de las lecciones más valiosas sobre la vida y las relaciones humanas, una que va mucho más allá de los números y las transacciones. No era una lección sobre contabilidad, sino sobre gratitud y la verdadera naturaleza del crédito.
Me explicó que existen dos tipos de deudas. La primera es la que todos conocemos: un préstamo de dinero con una fecha de pago. Si alguien te presta una cantidad y tú la devuelves puntualmente, has cumplido tu obligación. La deuda económica se salda y la cuenta queda en cero. Sin embargo, ella me decía que esto, por sí mismo, no era suficiente.
La segunda deuda es la que no se puede pagar con dinero. Es la deuda de la confianza. Es el acto de fe de esa persona al creer en ti, al tener la certeza de que cumplirías tu palabra. Es la disposición de su ánimo, la generosidad de su espíritu, que te extiende un salvavidas cuando lo necesitas. Esa deuda no tiene fecha de vencimiento ni monto exacto. Es, por definición, impagable.
En ese sentido, el crédito que se recibe es aún más valioso cuando llega de alguien inesperado. Es aquel que te tienden cuando quienes te rodean, incluso la familia, se desentendieron de tu apuro. Sabiéndote en una penuria o en un trance de mayor fundamento —aquel que te costaría la vida si no te socorrieran—, y pudiendo ayudarte, no lo hicieron. Pero un extraño, una persona ajena a tu círculo, creyó en tu inocencia y en aquello que le contaste. Sin dudar en un instante, y sin siquiera verificar tu historia, te socorrió y resolvió la situación.
Nunca puso en duda que fueras un buen pagador. Creyó en ti, te dio la mano y fue diligente para que lograses lo más preciado y hermoso que tiene un ser humano. Y esa fe en el otro, en ese beneficio etéreo —que se deja sin nombrar para honrar su anonimato—, es la que más obliga a la gratitud, pues el mayor honor no es solo saldar una deuda material, sino cultivar el respeto y un reconocimiento que tienen un valor trascendental e inmanente.
Porque estos gestos de fe no se pagan con displicencia, malos tratos, ni con actos de ira. Aunque cumplas con la obligación financiera, no puedes mostrarte altanero y altisonante, con ira y sin mansedumbre, solo porque se te exige el pago. Nos da rabia y descomposición el hecho de tener que guardar una deuda muy superior a aquella que en dinero pagamos, y es por ello que somos groseros y desmedidos con quien merece un trato de mayor altura y significancia.
Es más, en el desagradecimiento llegamos a considerar enemigos a quienes, con la amistad de un hermano, nos tendieron la mano. Buscamos excusas, generamos enojos o nos mostramos irritados para eludir un compromiso que va más allá de lo material, pues es una obligación del alma. Es precisamente en ese momento que debes demostrar la mansedumbre, pues la impulsividad de la ira nos hace olvidar que gracias al gesto de benevolencia de alguien hemos sido liberados. Y ese acto de confianza fue, en esencia, un acto de altruismo que, aun cuando involucre un pago material, exige de nuestra parte un pago espiritual. Es una liberación tan grande que lo obtenido es muy superior a aquello por lo cual estamos pagando. El buen pagador es un hombre de honor, y es la honra lo que exige el pago de la deuda con gallardía. La honorabilidad es la que nos obliga a actuar de manera justa y agradecida.
Tampoco se trata de que aquella persona que hizo el bien se vuelva jactanciosa o prepotente, ufanándose de su nobleza. La concepción de quien auxilia puede ser irrelevante, porque lo que en verdad importa es que quien recibe el apoyo entienda la profunda significancia del acto de agradecer. Porque todo cuanto se agradece, Dios y el universo lo premian. Y el universo es la creación de Dios.
Cada uno de nosotros, como el agua de los ríos que recoge la composición de cada cauce que recorre, conforma una nación interior, integrada por todos los elementos de nuestra personalidad, que nos legaron nuestros padres a través de su genética, de nuestra familia y del entorno. Sin embargo, a diferencia del río, que simplemente fluye, nosotros somos seres humanos con conciencia, y debemos perfeccionarnos a diario. Debemos evolucionar y desprendernos de las impurezas que nos impiden ser más nobles, más limpios, más agradecidos y más trascendentales. El mayor honor, en este viaje, es reconocer el valor de quien nos ayuda a purificar esa nación interior, con la conciencia de que su fe en nosotros nos hace mejores.
En definitiva, la gratitud, al igual que el honor, no se puede esconder. No basta con ser un hombre agradecido, sino que también hay que parecerlo. Es un compromiso tanto del alma como de la acción, un reflejo de nuestra esencia interior que se manifiesta en cada trato y en cada palabra.
El verdadero agradecimiento
El verdadero agradecimiento no es solo una cortesía debida, sino también un profundo respeto por nuestro benefactor. No podemos tratar a quien nos tendió la mano con la displicencia que se reserva a una persona cualquiera. Es un profundo reconocimiento: saber que, sin el apoyo de esa persona —sin esa fe por la cual creyó en ti, sin esa mano que te respaldó—, el resultado que necesitábamos no se habría logrado.
El agradecimiento, por lo tanto, no es un simple saludo a la bandera, un gesto vacío como el de una tela que ondea sin más gracias a la brisa. Por el contrario, la vida de quien ha recibido la benevolencia debe ondear con el aliento de la pureza espiritual, en un holocausto de honor hacia quien le brindó su confianza y su crédito verbal. Dar gracias es una conducta que se vive desde la médula del ser, una respuesta que el espíritu monitorea y cultiva constantemente, reconociendo que la bondad recibida es un pilar fundamental en nuestro camino.
Dar las gracias no es un acto para luego dar la espalda y olvidar el proceso. Es reconocer que cada paso, cada beneficio y cada logro son un eco de la fe de alguien. Ese agradecimiento, sólido y palpable, no debe ser malicioso, ni con una vista y un corazón turbios. Por el contrario, debe tratarse de lo que podríamos llamar el «aroma del buen agradecimiento»; un reconocimiento que se siente, se percibe e incluso se puede oler, porque es una evidencia de la honra y la nobleza del alma.
«Dar gracias es la más alta forma de pensar; y la gratitud es la felicidad duplicada por la maravilla.» — Gilbert K. Chesterton
Profesor Universitario