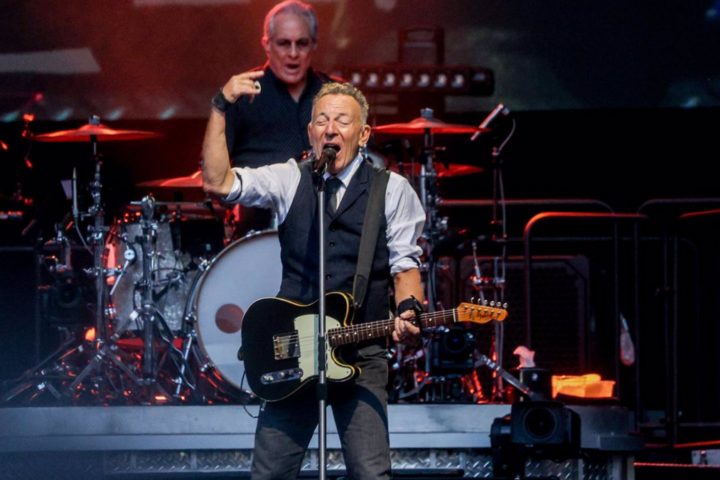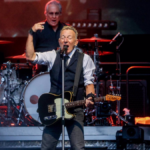80 años de los juicios de Núremberg: 24 líderes nazis acusados de «crímenes contra la humanidad»

Los juicios concluyeron con 12 penas de muerte, 10 ejecuciones, un condenado en rebeldía y el suicidio de Herman Goering antes de ser ajusticiad
Los juicios de Núremberg cumplen 80 años desde su inicio, en un contexto marcado por el deterioro del Derecho Internacional y por el aumento de la impunidad que los aliados quisieron combatir cuando pusieron en marcha estos procesos. Aquellos juicios, abiertos en noviembre de 1945 contra altas figuras del régimen nazi tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, se extendieron durante cerca de un año y sentaron las bases del Derecho Penal Internacional.
Asimismo, los procedimientos fueron dirigidos por el Tribunal Militar Internacional (TMI), formado por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido. Este tribunal nació a partir de la Carta de Núremberg, creada para establecer un marco legal que permitiera juzgar a los responsables de las atrocidades nazis. Su autoridad derivó del Acuerdo de Londres, firmado el 8 de agosto de 1945, y precedido por las conclusiones de las Declaraciones de Moscú de 1943, incluida la Declaración sobre Atrocidades Alemanas, en la que los aliados recogieron su intención de castigar a los culpables de crímenes de guerra.
Posteriormente, según recoge Europa Press, la cuestión volvió a abordarse en la Conferencia de Teherán y de nuevo en Yalta, donde los aliados reafirmaron su voluntad de castigo y optaron por la vía judicial para reunir pruebas y dictar condenas. Cada una de las potencias aliadas aportó un juez, un suplente y un fiscal. El primer juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945 en la Sala 600, hoy convertida en museo; y finalizó el 1 de octubre de 1946.
Las acusaciones contra 24 dirigentes nazis incluyeron “crímenes contra la paz”, “crímenes contra la humanidad”, “crímenes de guerra” y “conspiración” para cometerlos. Estos procesos marcaron un hito al desarrollar el concepto moderno de crímenes de guerra y al constituir la primera vez que se juzgaba a personas por crímenes contra la humanidad. También se procesó a siete organizaciones, entre ellas el NSDAP, el gabinete de Hitler y la Gestapo, consideradas finalmente “criminales”.
Condenas y consecuencias
Los juicios concluyeron con 12 penas de muerte, 10 ejecuciones, un condenado en rebeldía y el suicidio de Herman Goering antes de ser ajusticiado. Siete penas de cárcel que oscilaron entre diez años y cadena perpetua, tres absoluciones y dos casos sin imputación final. Entre los sentenciados a muerte se encontraban Hans Frank, Wilhelm Frick, Joachim von Ribbentrop, Fritz Sauckel, Alfred Jodl y Arthur Seyss-Inquart. También fueron ejecutados Julius Streicher, Alfred Rosenberg, Ernst Kaltenbrunner y Wilhelm Keitel, todos ellos ahorcados el 16 de octubre de 1946.
Entre los condenados a prisión destacaron Karl Dönitz, Baldur von Schirach y Albert Speer, figura clave del aparato arquitectónico y militar nazi. A partir de 1946 se celebraron otros procesos que abarcaron cerca de 3.900 casos. Aunque sólo 489 llegaron a juicio en doce procesos clasificados por áreas de actividad, como la política, económica, legal o la médica. Además, el Juicio de los Doctores fue el más conocido, dirigido contra responsables de experimentos humanos y programas de eutanasia.
Legado de Núremberg
Celebrados en un lugar simbólico del nazismo, los juicios de Núremberg, se convirtieron en modelo para los tribunales internacionales posteriores. Impulsaron la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), sirvieron de referencia para los tribunales sobre Ruanda y la antigua Yugoslavia, e influyeron en la redacción de la Convención del Genocidio, las Convenciones de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Su principal aportación fueron los Principios de Núremberg, aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1948, que establecieron que los individuos pueden ser condenados bajo Derecho Internacional sin poder escudarse en leyes nacionales ni en órdenes jerárquicas.
No obstante, el propio sistema internacional que surgió de esta herencia ha enfrentado serios obstáculos. La negativa de países como Estados Unidos, Rusia e Israel a ratificar el Estatuto de Roma, fundamento del TPI; ha generado vacíos legales y críticas por la inacción ante crímenes contemporáneos. Las órdenes de arresto emitidas por el TPI contra Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania, y contra Benjamin Netanyahu, por la ofensiva sobre Gaza, no se han ejecutado durante sus viajes a países aliados, alimentando las acusaciones de aplicación selectiva del Derecho Internacional.
A estas críticas se suma el recuerdo de la invasión de Irak en 2003, llevada a cabo sin respaldo de la ONU, un episodio que marcó un retroceso tras el nacimiento del TPI en 1998. En las últimas dos décadas, las sospechas sobre la composición del Consejo de Seguridad, dominado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial; y sobre la instrumentalización política de los organismos internacionales han aumentado, dejando a muchas víctimas sin ver a sus agresores rendir cuentas.