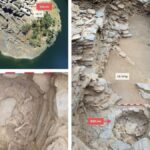Palabra urgente para un sueño que voló

Quise reconstruir lo que amé, pero el escultor murió y los sueños quedaron sin forma
El amor es lo que sangra. Siempre. Nadie es inocente en la penumbra de los sueños y las calles, ni siquiera uno mismo.
Así, llegué a la casa del único hombre que podía darles forma a mis ruinas, el mejor escultor que conocí. Traía en mis manos los trozos de un naufragio: el sueño de mis pasos por ciudades que me devoraron. La Madrid que se me desvaneció entre los dedos, con sus mercados de locuras para turistas ciegos; y la Buenos Aires de los adioses, pesada de tangos y de culpas.
Creí que el cielo, por una vez, estaba cerca. Por eso, no me importaba el pasado tortuoso ni la estela de espinas que dejaba atrás. O tal vez no quise verla. Me repetía, como un rezo de cobarde: «Hice lo que pude». No quería ver más tristeza en sus ojos, ni permitir que el clonazepam siguiera siendo el único dique contra el mar de una historia aberrante.
El silencio del taller
Sin embargo, el escultor había muerto.
Demasiado tarde. Siempre tarde. ¿Dónde estuve? ¿Quién me robó el tiempo, los amaneceres que necesitaba para entender lo que nadie pudo enseñarme? Ni el engaño, ni las pérdidas, ni el latigazo sordo del odio, ni la desconfianza que gangrena la mentira. Nada me había preparado para el silencio definitivo de un taller vacío.
«Murió», me confirmó una mujer desde una ventana. Su voz no tenía matices.
Y, en ese momento, no pude decirle nada. Tampoco pude explicarle que venía a pedirle que esculpiera a la mujer más maravillosa que tuve cerca, al pájaro que me enseñó a vivir en la intemperie de la orfandad y que, cumplida su misión, voló. Esa herida, sí, la que te golpea en la soledad más absoluta y revienta la caja de seguridad donde creías guardar lo único que te quedaba.
La culpa y el grito
Entonces, me quedó el ruido de una versión traidora y un dedo acusador que ahora era el mío, apuntando a mi propio pecho: —Vos fuiste.
Y yo, ya sin fuerzas, sin duelos creíbles, a destiempo y a la intemperie, apenas puedo enumerar el desastre. En consecuencia, mostrar cicatrices sin valor, jirones de una vida sin razones, con el corazón hecho piedra o nada, ya no importa. Sin respuestas. Sin latidos ajenos. Sin un aliento que sentir ante el portazo final de la pérdida.
No obstante, aún hay un grito ahogado que puja por salir: —Te elegí a vos. Sin esperar nada a cambio. Y el grito, cada vez sonaba más fuerte, y más fuerte, hasta que chocó con un frontón de desinterés y se desvaneció. Finalmente, cayó pesado y se transformó en silencio sepulcral.
La búsqueda de paz
Sin embargo, afirmo con contundencia. No quise comprar nada. No quise canjear afectos. Además, no me importaba si me amabas. Solo quería que la paz, alguna vez, me encontrara.
Pero, al final, el escultor murió. Y hay sueños que, cuando se rompen, ya no tienen materia.