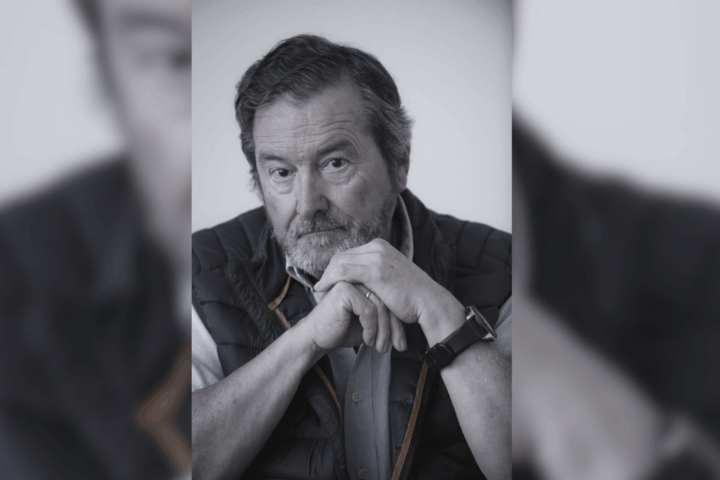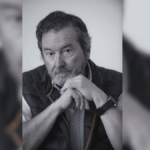¿Qué pasó con la búsqueda de un planeta parecido a la Tierra iniciada hace 30 años?

En los treinta años transcurridos desde aquel anuncio, los astrónomos han identificado más de 6.000 exoplanetas y candidatos
6 de octubre de 1995, fue el día en que, en una reunión científica celebrada en Florencia, dos astrónomos suizos transformaron para siempre nuestra comprensión del universo. Michel Mayor y su estudiante de doctorado Didier Queloz, de la Universidad de Ginebra, anunciaron la detección del primer planeta orbitando una estrella distinta del Sol.
La estrella era 51 Pegasi, situada a unos 50 años luz de distancia, en la constelación de Pegaso. Su compañera, bautizada como 51 Pegasi b, rompía todos los esquemas de la astronomía. Se trataba de un gigante gaseoso, con al menos la mitad de la masa de Júpiter, que orbitaba su estrella en apenas cuatro días. Estaba tan cerca de su sol que su atmósfera alcanzaba temperaturas superiores a los 1.000°C, según la información recogida por La Prensa.
En cuanto al instrumento que permitió este hallazgo fue Elodie, un espectrógrafo instalado en el observatorio de Alta Provenza, en el sur de Francia. Diseñado por un equipo franco-suizo, dividía la luz estelar en un espectro de colores, generando un ‘código de barras estelar‘ que revelaba la composición química de las estrellas.
Mayor y Queloz detectaron cómo ese código de barras de 51 Pegasi se desplazaba rítmicamente cada 4,23 días, señal de que la estrella se tambaleaba bajo la atracción gravitatoria de un cuerpo invisible. Tras descartar otras explicaciones, concluyeron que se trataba de un planeta. La revista Nature tituló en su portada: ¿Un planeta en Pegaso?.
El hallazgo desconcertó a la comunidad científica, ya que nadie podía explicar cómo un mundo gaseoso tan masivo podía formarse tan cerca de su estrella. Sin embargo, otras observaciones confirmaron rápidamente la señal. Había nacido la era de los exoplanetas.
De un planeta inesperado a miles de mundos
51 Pegasi b fue el primero, pero pronto llegaron miles. En los treinta años transcurridos desde aquel anuncio, los astrónomos han identificado más de 6.000 exoplanetas y candidatos. Su diversidad es asombrosa. Hay Júpiter calientes y ultracalientes que orbitan en menos de un día. Mundos dobles que giran en torno a dos soles, como Tatooine de La guerra de las galaxias. Gigantes superhinchados con baja densidad. Y cadenas de pequeños planetas rocosos apiñados en órbitas estrechas.
Es más, el descubrimiento de 51 Pegasi b abrió la puerta a una revolución. En 2019, Mayor y Queloz recibieron el Premio Nobel de Física por su trabajo. Hoy sabemos que la mayoría de las estrellas del universo tienen planetas, aunque ninguno parece aún idéntico a nuestro Sistema Solar.
La búsqueda de un gemelo de la Tierra sigue siendo uno de los grandes desafíos de la astronomía moderna. Quienes la lideran no surcan océanos ni selvas, sino que ascienden a montañas donde se alzan observatorios. Entre ellos, el Telescopio Nacional Galileo, en La Palma, donde opera el espectrógrafo Harps-N, construido por un consorcio internacional de cazadores de planetas.
Este instrumento analiza la luz estelar, que viaja millones de kilómetros a velocidades de más de 1.000 millones de km/h, en busca de diminutas oscilaciones que delaten la presencia de nuevos mundos. Cada nueva señal puede acercarnos un poco más a responder una de las grandes preguntas de la humanidad: ¿hay otra Tierra ahí fuera?
Primeros exoplanetas
Hasta mediados de la década de 1990, el Sistema Solar era el único conjunto de planetas conocido. Las teorías sobre su formación se basaban en apenas nueve cuerpos (ocho, tras la reclasificación de Plutón en 2006). Todo giraba alrededor de una sola estrella, el Sol, una entre 100.000 millones en nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Sin embargo, la idea de otros mundos es antigua. El filósofo Epicuro ya escribió en el siglo IV a.C. que «hay un número infinito de mundos, algunos como este, otros distintos». Frente a él, Aristóteles defendía un universo geocéntrico: la Tierra inmóvil en el centro de todo. Su modelo dominó durante dos milenios.
En 1916, el físico James Jeans propuso que los planetas se formaban cuando dos estrellas se rozaban, generando filamentos de gas que se condensaban. Como esos encuentros eran extremadamente raros, concluyó que los planetas también lo eran. Pero el avance de la astronomía cambió esa percepción.
A partir de los años 40, las teorías apuntaron a que los planetas se forman de manera natural junto a las estrellas. En 1943, el astrónomo Henry Norris Russell escribió un artículo en Scientific American titulado «La desaparición del antropocentrismo», donde afirmaba: «Nuevos descubrimientos indican la probabilidad de que haya miles de planetas habitados en nuestra galaxia».
¿Cómo se buscan los nuevos mundos?
La primera técnica utilizada fue la de velocidad radial, la misma con la que Mayor y Queloz identificaron 51 Pegasi b. Consiste en medir las pequeñas oscilaciones de una estrella provocadas por la atracción gravitatoria de un planeta.
Pocos años después, en 1999, el canadiense David Charbonneau detectó por primera vez el tránsito de un exoplaneta, observando cómo un ‘Júpiter caliente‘ oscurecía levemente la luz de su estrella al pasar frente a ella. Esta técnica permitió medir el radio del planeta, además de su órbita.
Hoy, los telescopios espaciales Kepler, Corot y TESS han multiplicado los descubrimientos. La combinación de ambas técnicas, como la velocidad radial y tránsito, permite determinar la masa, el tamaño y la composición de los exoplanetas.
Pero nosotros, los seres humanos, hemos hallado mundos rocosos destruidos, planetas con órbitas inestables y otros situados en los confines de la galaxia, como Sweeps-11b, a casi 28.000 años luz. También hemos encontrado planetas en torno a la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, a apenas 4,2 años luz.
En busca de una ‘segunda Tierra’
Tres décadas después de aquel hallazgo en Florencia, la exploración continúa. Los astrónomos han descubierto una enorme variedad de planetas, pero ninguno idéntico al nuestro. Los llamados ‘súper-Tierras‘ o ‘mini-Neptunos‘ abundan, pero el verdadero gemelo terrestre sigue siendo esquivo.
El objetivo es hallar un planeta con masa, tamaño y órbita similares a los de la Tierra, que gire en torno a una estrella como el Sol y en la zona habitable, donde pueda existir agua líquida.
El propio Didier Queloz lidera ahora una nueva campaña con el instrumento Harps3, que se instalará en el Telescopio Isaac Newton de La Palma. Los astrónomos confían en que, con una década de observaciones, podrán detectar finalmente una segunda Tierra. A menos, como dijo una vez un poeta, que seamos realmente únicos en el cosmos.