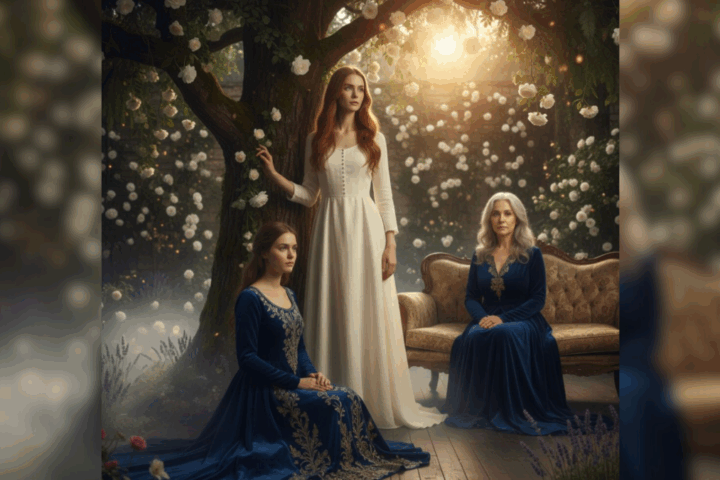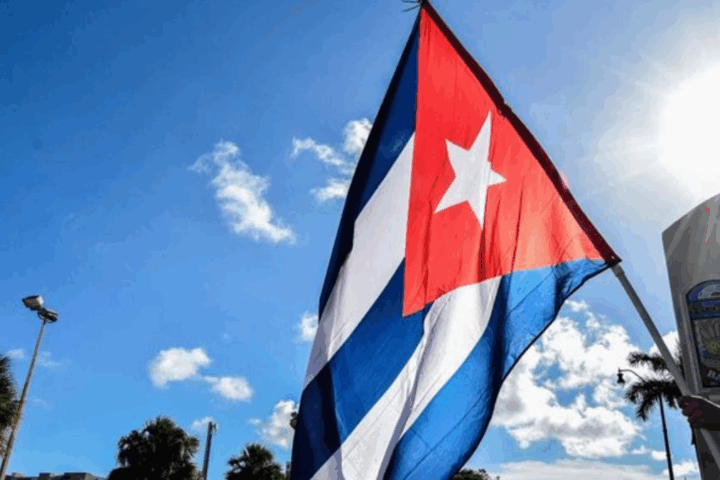La transición retardada

¿Qué hemos aprendido del lado de la acera democrática? Casi nada. Seguimos hablando del derribo del comunismo, como si todavía estuviéramos frente al Muro de Berlín
Es 2025 y la transición política en Cuba no ha comenzado. Sí la social. 40 años después de la primera ola reformista, iniciada con la Perestroika en la Ex Unión Soviética; 36 años posteriores a la Mesa Redonda entre Lech Walesa y Wojciech Jaruszelski, a la caída del Muro de Berlín y a la Revolución de Terciopelo en la antigua Checoslovaquia, a la “reforma tranquila” en Hungría y a la Revolución de Timiasora que puso fin al comunismo en Rumanía. Aquí, todavía estamos en eso.
¿Qué ha pasado? La complejidad, siempre la complejidad de los cambios históricos. Un argumento que viene a reducirse a la diferencia específica que caracteriza la expresión concreta de un mismo modelo en cada nación. Ni siquiera la continuidad territorial de la Europa del Este, el control imperial desde un mismo centro sobre los diversos comunismos y la experiencia histórica compartida garantizaron un mismo tipo de transición en aquellas naciones. Un tipo de verdad evidente que no pareció tan obvia, sin embargo, para el modelo originario con el que se pensó y todavía se piensa la transición democrática para Cuba.
La nuestra se sigue imaginando, casi la víspera del medio siglo de cumplidas, como una transición refleja. Y fallida. Mirada contra el éxito de aquellas, en realidad nos faltó desde el inicio mirar y pensar la de Cuba desde nuestra propia circunstancia: la de un nacionalismo totalitario que se fortalecía con cada fracaso demostrado de su socialismo, en su disputa permanente con los Estados Unidos.
Un enemigo pre y post ideológico formidable.
Después de pasado el tiempo de la sorpresa, del entusiasmo y de la meseta de aquellas transiciones, los cubanos teníamos una desventaja: no podíamos contar con el factor sorpresa histórica, y un desafío: a diferencia de los Havel (Checoslovaquia), los Walesa (Polonia) y los Antall (Hungría) estábamos (estamos) obligados a cavilar la nuestra. ¿Quiénes previeron la caída del socialismo?
Solo un puñado de cerebros testarudos y valientes, de entre los miles de analistas, gurúes, académicos y Nostradamus de la eternidad comunista. No son muchos los que se podrían mencionar ni son los de más fama mediática, pero entre ellos están los estadounidenses James Dale Davidson y Williams Rees-Mogg, en 1980, el disidente ruso Andrei Almarik en 1970, el académico francés Emmanuel Todd, en 1976, el economista indo-estadounidense Ravi Batra, en 1978, y la historiadora francesa Helene Carrere d´Encause, también en 1978. Esto quiere decir que las transiciones en Europa del Este no fueron sistemáticamente rumiadas porque casi nadie tuvo la audacia de creer que ocurrirían. Ellas simplemente (se) sucedieron.
Frente a las transiciones consolidadas que convirtieron a sus países en democracias más o menos consolidadas lo que han logrado Polonia y Estonia haría la envidia de cualquier cubano hubo algunos que se dedicaron a aprender, a sacar lecciones y a buscar sobre todo cómo evitarlas. Y los primeros que se dedicaron a esto no fuimos los demócratas cubanos. Tampoco los venezolanos y nicaragüenses. Fue el poder.
La idea brillante del poder totalitario cubano fue la de dejar de construir el socialismo en nombre del socialismo, apropiarse del lenguaje y del movimiento de izquierda radical que nunca quiso o pudo hacer la revolución (Foro de Sao Paulo), la de cooptar la narrativa de las formalidades democráticas y de los derechos humanos, la de introducir el capitalismo y la economía de mercado en la periferia de la economía cubana (el turismo y la venta en moneda constante y sonante de la solidaridad), la de blindar al poder con un candado triplemente reforzado (la policía política, el poder judicial y la ley controlados con la llave del partido único) y la de atizar el conflicto, transfiriendo ambas, la culpa y la responsabilidad por el plurifracaso, hacia los Estados Unidos. No muchos reparan, por ejemplo, en que el embargo solo pasó a llamarse bloqueo a partir de 1992. 20 años después de impuesto.
Un aprendizaje que licuó el socialismo introduciendo gradualmente el capitalismo de compadres, reajustó la maquinaria de control físico del totalitarismo en detrimento de su maquinaria ideológica y moral, y que engulle disidentes, opositores y ciudadanos, no en defensa de la doctrina marxista, sino de un nacionalismo patrimonial: el de una familia, con sus cortesanos, que insisten en confundir nación y apellidos.
¿Qué hemos aprendido del lado de la acera democrática? Casi nada. Seguimos hablando del derribo del comunismo, como si todavía estuviéramos frente al Muro de Berlín; de transición del socialismo a la democracia, como si aún existiera socialismo en Cuba (es una derrota para el pensamiento que la gente sigua pensando del poder lo que él dice de sí mismo); de diálogo, como si contáramos con algo similar al Sindicato Solidaridad; de rebelión popular, como si las calles fueran ya de los ciudadanos, y de lucha armada, dentro de la fantasía de un monopolio de la violencia compartido en entre la sociedad y el ejército, como en tiempos de Fulgencio Batista.
Si estamos obligados a pensar la transición, un hecho cada vez más inevitable ante las permanentes fugas hacia delante del régimen, debemos estar más cerca de la cabeza política de un Osvaldo Payá, de un Martin Luther King y de un Nelson Mandela, que de la cabeza moral de un Vaclac Havel. Y quizá, sí, la manera en la que se construyó el Sindicato Solidaridad en Polonia pueda instruirnos acerca de cómo se fragua una posible transición. Ello a condición de admitir que en materia de cambio histórico nada se produce por el golpe de lo súbito, de lo instantáneo, de la invocación digital. El cambio hay que trabajarlo. Es pura artesanía.
El reto para nosotros es el de transitar desde la transición retardada hacia la transición posible. Porque la democracia es una construcción, no un descenso mágico. Sentido de realidad, idea de proceso, complicidad con los cambios sociales y de mentalidad, flexibilidad conceptual y ambigüedad estratégica son los ingredientes inevitables para hacer la transición, controlando las constantes plegarias y declamaciones morales contra un régimen cada vez más cínico, que nos da la razón para seguir machacándonos en nombre de cualquier frase sin sintaxis, y que se nos ha hecho oligárquico y glamoroso entre las manos. Esto también, como condición imprescindible: debemos alejarnos de los asaltos al poder y de los aterrizajes democráticos que han sido las herramientas predilectas de nuestras ensoñaciones políticas. La transición se teje.
Por su interés reproducimos este artículo de Manuel Cuesta Morúa publicado en el Diario Las Américas – La transición retardada