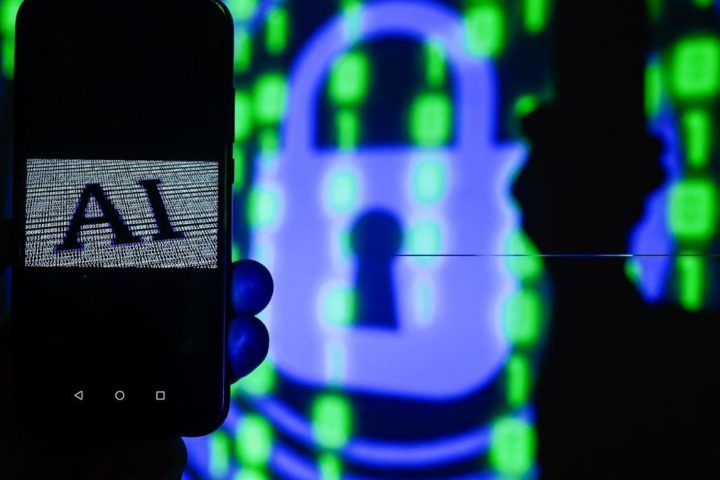Alguna vez nos hablaron de amor

LEDA RENDÓN
“Nunca debieron inventar la guerra los hombres, porque cuando regresaron nos violaron a todas…”
Quisiera escribir un texto en honor a las que han perdido todo, pero no sé cómo hacer eso; yo soy una escritora que habla del placer. Quisiera escribir un texto que diera cuenta del horror que siento todos los días al despertarme y verlos sonriendo con sus caras limpias y afeitadas; pero no puedo, porque a mí me gusta la brutalidad de un rostro que no miente y está sucio y duda. Y, aunque en mis textos aparece de vez en cuando la muerte, trato siempre que ella sea como la poesía, alada y liviana.
Y hoy que quiero gritar porque el sueño no me alcanza para aliviar el dolor, no puedo; todo lo que sale de las manos mientras tecleo es absurdo, sin fondo. Quizá es porque quiero contar una historia que no me pertenece. Sólo la veo con sus uñas de colores golpear el escritorio haciendo versos de amor, sólo la veo suspirar y sostener su cabeza en la mano derecha.
Mientras escribo me contengo, me amarro el cuerpo, porque si no lo hago habrá una explosión y mi escritura será aún más hiperbólica; porque si no me contengo, gritaría insultos para todos, iría a quemar centros de estudio y organizaría un aquelarre en el bosque. Ahí todas le exigiríamos que nos hiciera por fin libres; pero no puedo hacer eso, porque sé que nadie me seguiría, sé que estaría sola gritando, mientras todos cuchichean y se ríen de mí, porque soy ridícula, porque digo cosas tontas y se me ve a leguas el miedo.
El temor a escribir este texto comenzó desde muy temprano. Traté de evadir cualquier pensamiento en torno a él desde el desayuno. Me lavé cuidadosamente el cuerpo, no olvidé ningún rincón. Caminé por más de dos horas y escuché atentamente a los pájaros dos horas más. Vi cómo las nubes se unían con el humo de un incendio y me concentré en el rugido del viento. Me gustaba evadir de ese modo su rostro de mi mente, hasta que no pude más y escribí un deseo en una servilleta y lo arrojé por la ventana.
Me había prometido no creer más en la magia; pero estaba segura que el papel se convertiría en una paloma mensajera y las palabras entrarían en el alma de todos. Imaginaba cómo de la blancura del animal se desprendían las letras y se metían por la boca a las entrañas. Me gustaba pensar que su lugar preferido era el pecho; pero en seguida imaginaba que se metían en lugares ilícitos y me sentía culpable. ¿Acaso yo era también el origen del mal?
Cuando pienso en el mal me viene la imagen de un día soleado y veo caminando a un anciano hacia mí con una sonrisa blanca como su pelo. Todo es muy luminoso alrededor, las nubes están pintadas en el cielo. Sé que soñé con él y tengo mucha culpa. Yo siempre fui perversa. No debí haber tenido ese sueño; pero ¿cómo podía haberlo evitado?; es decir, no puedo controlarlo. Pero ése fue el principio, el origen de todo.
Siento muchas cosas cuando recuerdo su rostro, allá en una esquina riendo junto a las risas de sus amigos. Veo su mirada oscura y sus uñas de colores. Un deseo denso se le escapa por la voz cuando lee: “Nunca debieron inventar la guerra los hombres, porque cuando regresaron nos violaron a todas. Habían olvidado que alguna vez nos hablaron de amor”.
*Por su interés, reproducimos este artículo escrito por Leda Rendón, publicado en Excelsior.