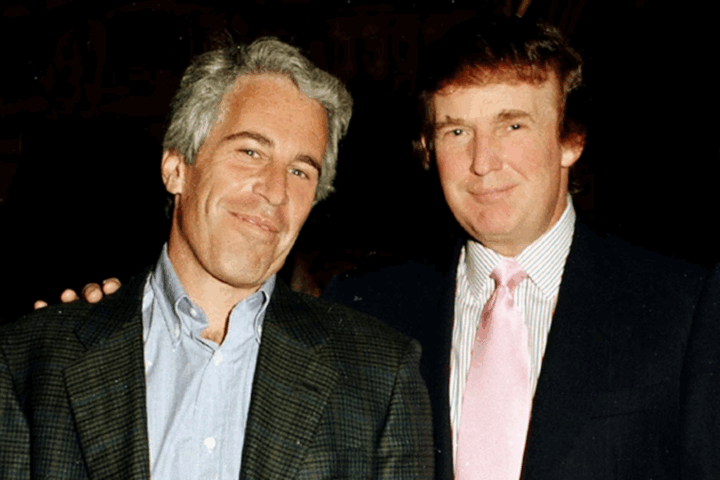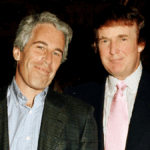Redefinición del rumbo

EDGARDO ARREDONDO
No me considero un cinéfilo; de hecho, muchas veces suelo, hasta no escuchar recomendaciones o leer las críticas sobre una película, decidir si verla a o no; pero cuando me preguntan de una lista de mis mejores diez películas, siempre menciono: “La vida es bella”.
Independientemente de la cinta, algo que llevo muy presente es que en la ceremonia de los premios Oscar, Roberto Benigni obtuvo la estatuilla. Su celebración fue muy peculiar, pero rescato la parte final de su discurso, al recoger el preciado trofeo a mejor película de habla no inglesa, cuando dijo: “Quiero agradecer a mis padres en Vergaio, un pequeño pueblo de Italia. Me dieron el regalo más grande: la pobreza”.
Si bien la expresión causó risa, hubo al unísono un sentimiento de congoja. Más adelante el actor puntualizó: “Tengo dos hermanas, solo teníamos una cama y dormíamos todos en ella. Mis padres, mis hermanas y yo. Los mejores momentos de mi vida pertenecen a mi infancia. Mis padres me enseñaron mucho, aunque no sabían leer ni escribir. En nuestra pobreza, éramos príncipes, aristócratas. Éramos los dueños del mundo y era hermoso. Es la pobreza la que te hace rico. Cuando perteneces al mundo, el mundo te pertenece”.
Han pasado ya casi cuarenta años de haberme formado como médico. Mi internado lo realicé en el antiguo hospital O’Horán; debo decir que pertenezco a la última generación del vetusto recinto y a la primera de, en aquella época, la flamante torre recién inaugurada.
Siempre he dicho lo afortunado que fui de haber tenido a los mejores maestros, no solo por sus conocimientos, sino por su calidad humana, pero por si fuera poco, se contaba con la colaboración de las hermanas vicentinas.
En ese modesto y limitado hospital, de pabellones de estilo afrancesado, camas con sábanas remendadas, pero impecablemente limpias, platos y utensilios de peltre, fui testigo de lo que las nuevas generaciones no ponderarían: hazañas que tal vez ahora serían irrelevantes con los adelantos tecnológicos.
Presencié como el Dr. Raúl Bracamonte, con solo su estetoscopio y la percusión de sus dedos, localizó el sitio exacto para clavar un trócar y drenar un absceso pulmonar. Ver a los hermanos Laviada comandar un grupo de médicos que prácticamente con solo la historia y exploración clínicas hicieron el diagnóstico de un feocromocitoma, un inusitado tumor de las suprarrenales, confirmado en la laparotomía exploratoria y ratificado después por el patólogo.
Sin ser aficionado a la obstetricia, llegué a ver una maniobra de versión interna para poder sacar a un bebé cuando no había oportunidad para una cesárea; diagnosticar el estado del producto por llegar, con solo un pinar y el monitoreo de los signos vitales, o la hazaña del servicio de pediatría, cuando era frecuente el tétanos neonatal y el Dr. Guillermo Ortega y un ejército de internos con monitoreo humano las 24 hrs, sacaban adelante y salvaban de una muerte segura a un recién nacido.
Las limitaciones hasta cierto punto continuaron durante la mayor parte de la residencia de ortopedia en el Hospital Juárez de esta ciudad. El manejo conservador u ortopédico de las fracturas predominaba, con maestros que eran expertos manipulándolas y alineándolas para colocarles un yeso, pero sobre todo, al momento del manejo quirúrgico, aquí como al estilo Benigni exclamar: “¡Gracias IMSS, por regalarnos esa especie de pobreza!”
No contábamos con equipo de Rayos X para los controles transoperatorios. ¿Cómo se solventó?, con algo muy simple: estudio exhaustivo de anatomía, la llamada anatomía aplicada; el tener un ojo en cada una de las yemas de los dedos, para saber dónde cortar, ligar, disecar o colocar un tornillo, un clavo. Contábamos con radiografías, apenas hacía su aparición el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética; ¿qué se hacía?: preponderar la propedéutica médica, ante todo la clínica y sobre todo el gran peso que tenía el expediente clínico del paciente.
En medio de mi residencia hizo su llegada la artroscopia; el reto de aquella época era hacer un diagnóstico clínico presuntivo que luego se pudiera corroborar con el nuevo artilugio. Cuando me preguntan los jóvenes cómo podíamos vivir sin internet, ni celular, la respuesta siempre es: vivíamos felices y nos apoyábamos en la propedéutica médica.
Así que soy de la generación donde predominaba la clínica; alguna ventaja a los tiempos actuales, sin tratar de generar polémica, diremos que sí: un apego más al paciente, llamémosle empatía.
Sería pueril denostar los avances tecnológicos en la Medicina, son simplemente sorprendentes y en la ortopedia no son la excepción: en el diagnóstico y en la cirugía; procedimientos menos invasivos, el desarrollo de la imagenología ha permitido en el médico la ventaja de ser certero operando, pero con una gran dependencia, a tal grado, que se desdeña la clínica para llegar a un diagnóstico, lo cual es una grave omisión.
Sin abundar en el tema, porque en este espacio lo hemos comentado, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, la escasez de medicamentos e insumos creció a la par de los avances en la Medicina, lamentablemente el abuso de algunos procedimientos está condicionando intervenciones quirúrgicas innecesarias, que bien pueden resolverse en forma conservadora, pero además con un efecto colateral nada alentador: no recurrir a medidas, recursos o procedimientos alternativos, cuando no se cuenta con el equipo al cual ya se han habituado.
En el sector salud, este creciente déficit ocasiona que los cirujanos se nieguen a intervenir a un paciente, algunas veces muy justificado, pero en otras no, en cuanto a que hay procedimientos, incluso quirúrgicos, alternativos.
Hace unos meses, el Dr. Julio Frenk declaró que el efecto negativo del mal manejo de la pandemia junto con las políticas de salud pública del obradorato ocasionaron un retroceso de 40 años o más en la Medicina en México. Siendo así, no es mala idea regresar a mucho de lo que se hacía en esa época.
Hay que redefinir la esencia de la educación médica, ponderar la importancia de la clínica, hay que ser solventes con lo que se tiene. No intento de ninguna manera denigrar los grandes avances, pero es claro que hay que plantear estrategias educativas adaptadas a la realidad en un sistema de salud que quedó muy lejos del prometido al de Dinamarca, que por cierto, los mexicanos nunca pedimos, y cuando menos tratar de regresar lo más pronto posible a lo que teníamos en 2018; a las nuevas generaciones hacerles ver que la clínica es insustituible y el manejo conservador es igual de eficiente en la mayoría de los casos.
Finalmente insistir en adoptar la filosofía Baconiana: “Ni apego a lo antiguo, ni asombro por lo novedoso”.
Por su interés reproducimos este artículo de Edgardo Arredondo publicado en El Diario de Yucatán.