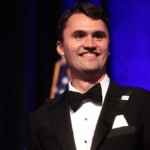Primer pecado del historiador: El Anacronismo

LUIS EDUARDO CORTÉS RIVERA
Que no es otra cosa que ver el pasado con ojos del presente. Modernizar el pasado. El historiador francés Lucien Febvre (1878-1956) nos dio un magnífico ejemplo para comprender este primer pecado: “Anacronismo es darle un paraguas a un Diógenes y una metralleta a Marte. O, si se prefiere, es introducir a Offenbach (compositor francés de operetas) y su Belle Helene en la historia de las ideas religiosas o filosóficas, donde quizá no tuviera nada que hacer…”. El paraguas, un invento que como sabemos se produjo muchos siglos después y que tanta significación le da al recoleto siglo XIX.
Cosa semejante sucedió a quien escribe estas líneas. Una vez inauguraron en Carora, Venezuela, un hotel con el nombre de “El Conquistador” y alguien realizó un mural con varios de estos personajes a la orilla de una playa. Uno de los conquistadores otea el horizonte con un telescopio, instrumento que, como sabemos, se debe al genio de Galileo Galilei, físico y astrónomo del siglo XVII. ¿Qué un siglo es una diferencia muy pequeña? Quizás, pero que Galileo lo haya construido en 1609 y los conquistadores españoles usado en, digamos, 1569, es poco menos que un verdadero disparate colocar en uso ese instrumento óptico ¡50 años antes de su invención!
Un historiador caroreño, el doctor Ambrosio Perera sostiene que el repoblador de la ciudad en 1572, Juan de Salamanca era muy católico, como distinguiendo su particular condición de creyente, cuando en realidad todos los hombres y mujeres del siglo XVI eran fervientes católicos. No podía ser de otra manera en “el siglo que quiere creer”, según la expresión de Lucien Febvre. Anacronismo es también llamar a los conquistadores del siglo XVI europeos, pues Europa todavía no existía como entidad política; Europa es, según Eric Hobsbawm, una invención posterior, el siglo XVII. Este historiador británico marxista propone dar el nombre de cristianos a los “europeos” del siglo XVI.
El malogrado geólogo, paleontólogo y filósofo de la ciencia Stefan Jay Gould (1941-2002) nos refiere que “los paleontólogos reconstruimos de acuerdo a nuestros prejuicios y a nuestras imágenes estándares”. Lo dijo a propósito de la reconstrucción del escultor londinense Waterhouse Hawkins (1807-1889) de Labyrinthodon, un anfibio temprano. Nosotros sabemos ahora que este animal era elongado, con cuatro patas aproximadamente iguales. Pero Hawkins, que tuvo poco más que un cráneo para guiarse en su trabajo, reconstruyó el animal según los cánones de los anfibios de nuestro tiempo- como una rana, con poderosos muslos para saltar y un cuerpo acortado. Por esta razón, nos dice este extraordinario divulgador de la ciencia estadounidense, la crónica de las restauraciones cambiantes de las bestias fósiles se convierte también en una representación fascinante de nuestra historia social e intelectual. El juego entre estos dos factores – el empírico externo y el interno social – encierra la dinámica central del cambio en la historia de la ciencia.
Hay sin embargo un nuevo tipo de anacronismo que nació casi desde que se escribió la primera novela gótica de ciencia ficcionada (y no ciencia-ficción, un horrible anglicismo), me refiero a Frankenstein o el moderno Prometeo (1818) de Mary Shelley. Es un anacronismo de signo inverso, pues no va del presente al pasado, sino que, por el contrario, despega del presente y se proyecta hacia el futuro. Es el caso de las novelas 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley, autores que trasladaron las preocupaciones científicas y políticas de su tiempo: la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, el inicio de la Guerra Fría y el totalitarismo fascista, nazi y comunista, al que yo agregaría la enorme manipulación de las opiniones que tuvo como iniciadoras a las democracias liberales y capitalistas de Occidente, el Reino Unido y los Estados Unidos, como ha establecido el lingüista estadounidense Noam Chomsky. Describen una sociedad de terror, vigilada al extremo (el Gran Hermano), de hombres y mujeres robotizados, sin decisiones, la muerte del libre albedrío. Este anacronismo de signo inverso como que goza de buena salud, puesto que dos son los componentes del diagnóstico de nuestro tiempo que hace el filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt Jürgen Habermas: la pérdida de sentido y la pérdida de la libertad.
Pero volvamos al anacronismo que nos interesa y dejemos estas reflexiones para otra ocasión. Es Lucien Febvre quien nos ilustra mejor este primer pecado de los historiadores cuando afirma que en el siglo XVI no podía haber ateísmo porque tal condición del espíritu humano se la debemos a la Ilustración, al positivismo (y al marxismo), sistemas de pensamiento que son posteriores al siglo XVI. Es que en tal siglo no existían las palabras adecuadas para expresar la incredulidad. Este gran historiador de lo cultural y de la psicología colectiva, lo expresa en su magnífica obra El problema de la incredulidad en el siglo XVI. La religión de Rabelais, (1942): “Comenzaremos planteándonos algunas cuestiones de medios, condiciones y posibilidades. Para llegar a lo esencial formularemos un problema en apariencia simple, pero cuyos datos no ha podido reunir nadie para el siglo XVI: se trata del problema del saber qué clarividencia, qué penetración y qué eficacia (a nuestro juicio, naturalmente) podía tener el pensamiento de unos hombres, de unos franceses que, para especular, no disponían todavía en su lenguaje ninguna de esas palabras tan frecuentes hoy en nuestras plumas desde que comenzamos a filosofar y cuya ausencia no es sólo un inconveniente, sino también una deficiencia o una laguna de su pensamiento.” Y a continuación el historiador de la sensibilidad del siglo XVI nos da una lista de las palabras (utillaje mental) que faltaban:
“Ni absoluto, ni relativo, ni concreto ni confuso ni complejo, ni adecuado; ni virtual, que es de los alrededores de 1600, ni indisoluble, intencional, intrínseco, inherente, oculto, primitivo, sensitivo, todas ellas del siglo XVIII; ni transcendental, que adornará hacia 1698 (…) ninguna de estas palabras que he tomado al azar (…) pertenecen al vocabulario de los hombres del siglo XVI (…) Y sólo hemos hablado de adjetivos. Pero ¿y los sustantivos? Ni causalidad, ni regularidad, ni concepto, ni criterio, ni condición, tampoco análisis, ni síntesis (…) ni deducción (que no nacerá hasta el siglo XIX); ni intuición, que aparecerá en Descartes y Leibniz; ni coordinación ni clasificación (palabra de 1787). Agrega este historiador de las creencias y de la religión que tampoco existía la palabra sistema, palabra que interesaron a los racionalistas. El Racionalismo no se bautizará como tal hasta el siglo XIX. O el Deísmo, que no iniciará su camino hasta Bousset (siglo XVIII). O el Teísmo, que tomará prestado el siglo XVIII a los ingleses…El Panteísmo habrá que buscarlo, en la Regencia, en Toland (1670-1722). El Materialismo esperará a Voltaire (1734). El Naturalismo aparece en 1752. El Fatalismo se encuentra La Mettrie (siglo XVIII), el Determinismo llegará muy tarde con Kant. El Optimismo, con Trévoux, en 1762, y el Pesimismo también: pero los pesimistas aparecerán hasta 1835. el Escepticismo (con Diderot). El Fideísmo surgirá en 1838. Y muchos más. Estoicismo (La Bruyère), quietismo, puritanismo,etc. Ninguna de esas palabras estuvo, desde luego, a disposición de los franceses de 1520 a 1550 a la hora de pensar y traducir sus pensamientos al francés. Menciona Febvre otro grupo de palabras (utillaje mental) que no era del siglo XVI: conformista, libertino, Espíritu fuerte, Librepensador, Tolerancia, tolerantismo, intolerancia, Irreligioso, Controversia. Tampoco tenían palabras para designar observatorio, telescopio, lupa, lente, microscopio, barómetro, termómetro, motor, ni órbita, elipse, parábola, revolución, rotación, constelación o nebulosa. Ahora podremos entender la razón por la cual el autor de Lutero. Un destino escribió con una rotundidad notable: “el mayor de los pecados, el más imperdonable: el anacronismo.”
Reproducimos por su interés este artículo publicado en El Impulso con la firma de Luis Eduardo Cortés Rivera