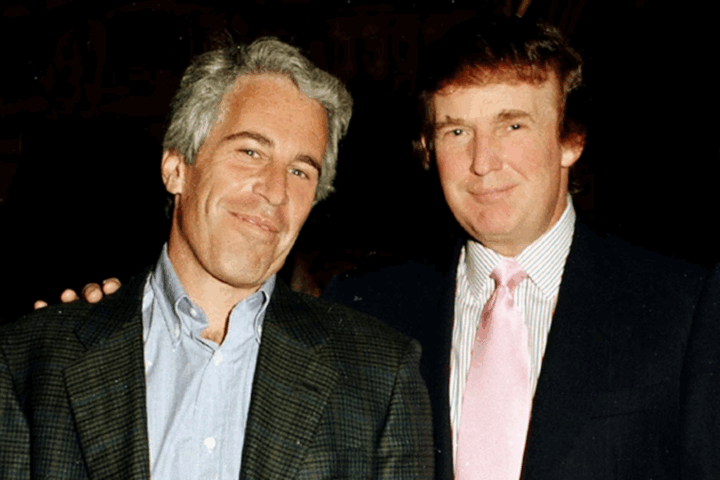Las frases de Milei infames, irracionales…

ROGELIO ALANIZ
Los mensajes del presidente acerca de las virtudes del odio son imperdonables. Solo una explicación podría atenuar la toxicidad de sus palabras: el presidente no habla en serio. ¿O sí?
Pareciera que el presidente Javier Milei se ha empecinado en convencernos de que el odio a los periodistas no sólo es una virtud que le otorga significado a nuestras vidas, sino que a continuación se ha tomado la licencia de reprochar a sus legiones de seguidores que no odian lo suficiente o lo necesario.
¿Cuál es el límite que el presidente de los argentinos pone a esta pasión?, es un interrogante, un enigma o un misterio. ¿A cuánto debe ascender la medida operativa ideal del odio? ¿En qué momento el odio deja de ser una palabra que pugna por hacerse realidad?, porque, importa saberlo, ningún sentimiento de odio es una pasión abstracta, inocente, retórica.
En principio las primeras consecuencias ya las registramos. Funcionarios del gobierno proponen encarcelar a algún periodista. Un ministro de Economía pronostica que el periodismo y los periodistas van a desaparecer. Desaparecer…palabra trágica y sugestiva para los argentinos.
Por lo pronto, la única certeza que disponemos es que la relación odiadores-odiados no es inocente o neutra: hay víctimas y victimarios. El odio en política no es comparable a la disidencia, a la diferencia. El odio es lo antagónico al amor, aspira a la desaparición del otro, a su exterminio, su muerte.
No pretende persuadir o redimir; el odio le niega al otro su humanidad. En la vida cotidiana, en el ámbito privado, hace estragos, y en la acción política puede ser una catástrofe para una sociedad, el anticipo de la guerra civil o la irreparable disolución nacional, porque ninguna nación se constituye con los fundamentos del odio.
También sabemos que a lo largo de la historia el ejercicio del odio fue un eficaz dispositivo del poder, un formidable recurso para dominar una nación del que se han valido aspirantes a déspotas, autoritarios y autócratas de todo pelaje. Las consecuencias siempre fueron las mismas: el exterminio y la persecución de los disidentes.
Nada fue gratuito o inocente, pero los resultados fueron eficaces. El odio por motivos raciales concluyó en las cámaras de gas, donde fueron a dar con su humanidad humillada a los campos de exterminio levantados por órden del Führer o a los gulags.
El odio por motivos religiosos tuvo como destino las hogueras y el garrote vil; el odio por motivos políticos, se expresó en el terrorismo de Estado; el odio por razones ideológicas en el crimen “revolucionario” que redimiría a la humanidad. Sobre este tema no hay excepciones o atenuantes.
Tampoco fronteras ideológicas. En América Latina un joven guerrillero, argentino, médico de profesión y marxista por elección, ponderaba las virtudes del odio que nos convertiría en una implacable y eficaz máquina de matar. Agregaría como pie de página: el “hombre nuevo” se gestaría sobre montañas de cadáveres, porque en estas faenas el Che Guevara no pecaba de ambiguo.
En todos los casos, lo que resulta evidente es que el odio es una de las pasiones más miserables de la condición humana, tanto lo es que, por ejemplo, para Orson Welles, quien vive dominado por el odio pierde su humanidad. Exagerado o no, convengamos que en la opción vida-muerte el odio honra la muerte, como muy bien lo expresara el legionario Millān de Astray en la Universidad de Salamanca delante de su rector Miguel de Unámuno. En la opción luz-oscuridad, el odio se extravía en las sombras, en las tinieblas.
En la opción guerra-paz, el odio reclama jubiloso la guerra, porque solo esa pasión alienta a los soldados para exterminar al enemigo. En la contradicción democracia-dictadura, el odio marcha a paso de ganso hacia la dictadura. En la opción libertad- opresión, el odio opta jubiloso a favor de la opresión.
Decía que para los déspotas el odio es un formidable recurso de dominación política. Alentar en las masas pasiones de exterminio, de discriminación, de muerte es la condición necesaria para toda estrategia de poder fundada en el miedo.
La experiencia enseña que los pueblos a lo largo de la historia siempre estuvieron acechados en mayor o menor medida por el resentimiento, el fracaso, la derrota. Los déspotas lo que hacen es manipular estas emociones, atizarlas y diriguir todas esas energías hacia el chivo expiatorio de turno, chivo expiatorio responsable de todas nuestras desgracias: el judío, el negro, el extranjero, el pobre sumergido en la miseria, los ricos que acumularon sus fortunas explotando a sus semejantes, y por qué no, los periodistas: impertinentes, imprudentes y corruptos.
Las frases de Milei acerca de las virtudes del odio son infames, irracionales, imperdonables. Solo una explicación podría atenuar la toxicidad de las palabras de Milei. El Presidente no habla en serio, a sus palabras hay que tomarlas como divagaciones que se agotan en sí mismas. Deberíamos convencernos de que más que expresiones coléricas son manifestaciones exquisitas de humor.
Por otra parte, admitamos que el odio de Milei y sus colaboradores inmediatos a los periodistas será arbitrario, injusto, rencoroso, pero no los incluye a todos. A su manera es selectivo. Como Cristina, Javier solo odia a los periodistas que lo critican, porque para los otros solo hay halagos, recompensas, elogios, alguna que otra canonjía e incluso ofertas para candidaturas electorales como muy bien lo sabe Adorni. “No odies a tu enemigo…te perturba el razonamiento…”, le hubiera aconsejado Michel Corleone a Javier.
*Por su interés, reproducimos este artículo escrito por Rogelio Alaniz, publicado en Clarín