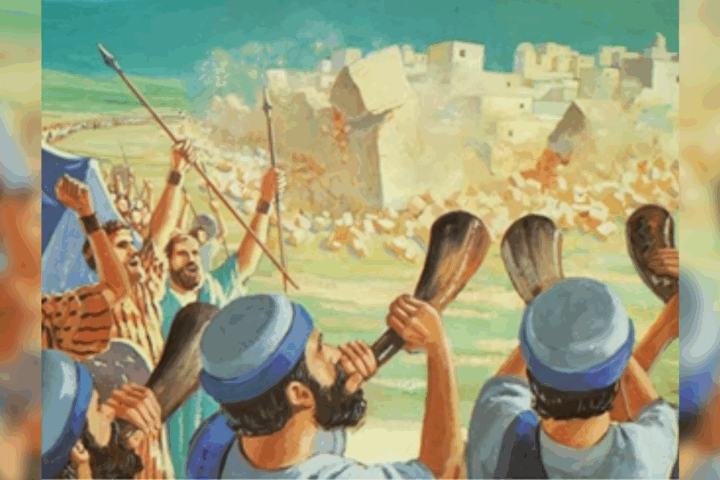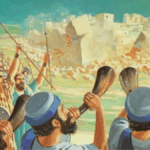La máxima grotesca: del alimento humano al utensilio sucio

«La vida social es un tejido de relaciones en las que el respeto y la consideración son los hilos más firmes.» — Manuel Antonio Carreño
La ciencia ficción, en su capacidad de espejo cultural, a menudo nos confronta con la relatividad de nuestras costumbres. Un ejemplo memorable se encuentra en Star Trek: La Nueva Generación, en el episodio Darmok (Temporada 5, Episodio 2, estrenado el 30 de septiembre de 1991). Allí, el Comandante William T. Riker se sienta a compartir una comida con los Tamarieanos, una especie alienígena. Lo que para Riker es un simple acto de alimentarse —masticar, saborear, deglutir con gesto humano—, para sus anfitriones resulta ser un espectáculo grotesco, primitivo y repulsivo. El choque no es por el alimento en sí, sino por la forma biológica y cultural en que la humanidad procesa sus nutrientes. Para esta cultura, nuestra manera de comer es, en esencia, antihigiénica y visceralmente ofensiva.Esta escena sirve como una metáfora perfecta para abordar un «grotesco» mucho más cotidiano y universal, uno que existe dentro de nuestra propia especie: el descuido de los modales y, crucialmente, de la higiene y la paz en la mesa.
El ‘círculo sucio’ y la disciplina de la limpieza
La falta de higiene en la mesa es una transgresión de orden mayor que se origina en el corazón del hogar: la cocina.
El concepto del círculo sucio —la reutilización de utensilios sin la debida limpieza, reintroduciendo constantemente microbios y restos de comida vieja— es un atentado contra la salud y el respeto social. Esto no es un mero descuido, sino un reciclaje de la inmundicia que niega el valor nutritivo y espiritual del alimento.
Para romper este ciclo, la pulcritud debe ser una ley inviolable:
- Antes de comer: Los platos y utensilios que se van a usar, al igual que los que se utilizarán para cocinar, deben estar absoluta e impecablemente lavados. La limpieza debe ser el punto de partida de toda comida.
- Después de comer: Los platos y utensilios utilizados deben ser lavados inmediatamente para que permanezcan limpios y listos para el próximo uso. No se debe reciclar el sucio para volverlo a consumir.
La cocina, como centro de alimentación y sustento, debe ser un lugar espiritualmente pulcro. La suciedad, más allá de atraer bacterias y enfermedades, es vista en muchas culturas como un imán para el desorden, la maldad y las «cosas malignas», convirtiendo el espacio vital en un infierno de desidia. La limpieza no es solo estética; es una defensa psíquica y espiritual del hogar.
A este ciclo insalubre se suman gestos que reflejan una profunda falta de urbanidad y control: chuparse los dedos o pasarse la lengua por los labios de forma visible.
El protocolo es claro: estos gestos son vulgares, groseros y antihigiénicos. Son condenados por el Manual de Carreño porque:
- Niegan el Instrumento Civilizado: Ignoran el uso de la servilleta, que es la herramienta discreta dispuesta por la urbanidad para el aseo bucal. Utilizar la lengua o los dedos es un gesto que recuerda la animalidad, donde el individuo no logra controlar sus impulsos primarios.
- Rompimiento de la Higiene: Reintroducen bacterias de las manos y la boca, y rompen la cadena de asepsia personal, convirtiéndose en un foco de contaminación cruzada.
La soledad no exime de la civilidad
El desafío de la urbanidad no se limita a la esfera pública. Una verdad fundamental del civismo es que la etiqueta no es una máscara para ser usada ante otros, sino una disciplina forjada en la intimidad.
Como bien apunta Baltasar Gracián en su obra El arte de la prudencia: «Debemos actuar en privado como si nos vieran en público.»
La circunstancia de comer solo o en privado no significa que se deba comer como cochino. La soledad no es un obsequio a la vulgaridad. Es en ese momento de soledad donde el individuo debe mantener la integridad de sus modales. Desbaratar la etiqueta cuando no hay testigos —recurriendo a los ruidos, la boca abierta, o la falta de pulcritud— no es un signo de comodidad, sino de una incivilidad interiorizada.
La urbanidad, al ser un hábito, debe ser constante para ser genuina. El respeto a uno mismo y a la comida exige que se mantengan las formas, el uso correcto del cubierto y la pulcritud, incluso cuando la única audiencia somos nosotros mismos.
El momento sagrado: la comida como acto de paz y salud
Existe una profunda conexión, reconocida por la medicina y la urbanidad, entre el estado mental durante la ingesta y la salud digestiva. Este es el concepto de que el momento de la comida debe ser un acto sagrado de paz.
Cuando la comida transcurre en un ambiente de violencia verbal, discusiones o disgusto, el organismo humano somatiza esa tensión. El estrés activa el sistema nervioso simpático, conocido como la respuesta de «lucha o huida», que desvía la energía de los procesos esenciales como la digestión.
El estómago es impactado «como un veneno» porque el estrés reduce la producción de jugos digestivos, impidiendo que el alimento sea digerido con gusto. Por ello, el respeto por el tiempo de comida –sea desayuno, almuerzo o cena– es una norma de urbanidad sanitaria. La familia, los amigos, y cualquier persona en la mesa deben guardar un momento de pasividad, agrado y tranquilidad para que el alimento no cause daño.
El Manual de Carreño como guía integral
El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño (obra de referencia en Hispanoamérica y España) trasciende la mera etiqueta. Su filosofía de respeto, aseo y decoro es la herramienta para garantizar que el acto de comer sea civilizado, higiénico y, fundamentalmente, saludable.
La obra nos enseña que el individuo educado es aquel que controla sus impulsos (no sorbe, no chupa, no hace ruido) y vela por la comodidad y la salud de sus acompañantes. La verdadera civilización convierte el simple hecho biológico de alimentarse en un ritual de orden, pulcritud y pasividad social, un hábito que debe persistir incluso en la más absoluta soledad.
«La urbanidad no es una ciencia, sino una disposición constante de ánimo para agradar a las personas que nos rodean.» — Manuel Antonio Carreño