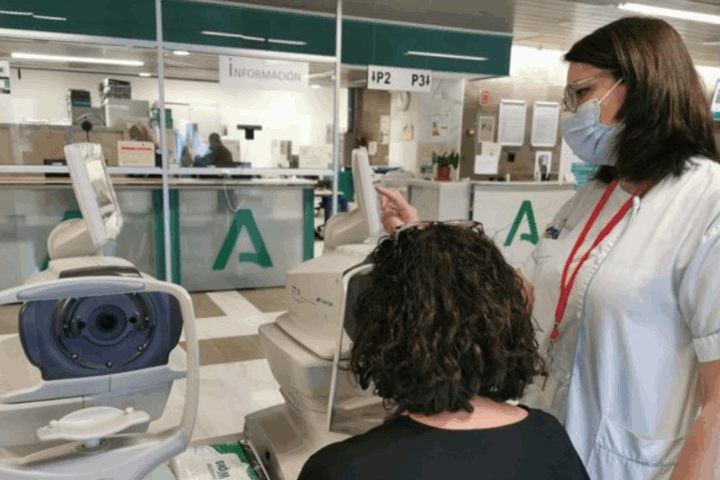Cómo afecta la ira a tu salud y qué herramientas ayudan a gestionarla

La neurocientífica Nazareth Castellanos y la psicóloga Dolores Mercado explican por qué la ira no debe reprimirse, cómo manejarla con inteligencia emocional y qué podemos aprender de ella para nuestro bienestar
La ira es una emoción poderosa. Temida, a menudo reprimida, otras veces desbordada. Pero ¿qué sucede realmente en nuestro cuerpo cuando sentimos rabia? ¿Es posible transformarla en algo útil, en lugar de dejar que nos consuma?
Para la neurocientífica Nazareth Castellanos, una de las claves está en entender el circuito cerebral que activa esta emoción. “La amígdala, una estructura profunda del cerebro, es como una alarma emocional. Cuando algo nos enfada, se activa con rapidez, incluso antes de que podamos razonar lo que está pasando”, explica.
Esa activación desencadena una cascada fisiológica: el corazón se acelera, la presión arterial sube, los músculos se tensan, la respiración se vuelve agitada. En paralelo, el sistema digestivo también reacciona, aunque con más lentitud: “Puede inflamarse el estómago, doler la tripa o aparecer acidez, incluso horas después del episodio de ira”, señala Castellanos.
El lado útil del enfado
Pero no todo es negativo. La ira, bien canalizada, puede ser un motor de cambio. Así lo cree también la psicóloga mexicana Dolores Mercado, quien afirma que esta emoción tiene una función adaptativa: nos alerta frente a la injusticia, nos impulsa a defendernos, a poner límites o a transformar lo que no funciona. El problema surge cuando la rabia se desborda o se convierte en un estado habitual. “Entonces daña el bienestar físico, emocional y las relaciones personales”, advierte.
Un estudio reciente liderado por la Universidad de Columbia demostró que un ataque de ira puede alterar el funcionamiento de los vasos sanguíneos durante horas, elevando el riesgo cardiovascular. A largo plazo, este tipo de reacciones repetidas puede tener consecuencias graves para la salud, según una información de BBC NEWS.
“El cuerpo y la mente son dos caras de la misma moneda. Cuidar nuestras emociones también es cuidar nuestra salud física”, insiste Castellanos. Reprimir la ira no es la solución: lo saludable es observarla, comprenderla y expresarla con inteligencia emocional.
Respira, exhala, observa
Entre las herramientas prácticas que proponen las expertas, destacan:
- La respiración consciente: Alargar la exhalación ayuda a calmar la amígdala y a recuperar el control emocional. Inhalar contando hasta tres y exhalar hasta seis puede marcar la diferencia en momentos de tensión.
- La técnica del mantra: Repetir en silencio una palabra neutra, como “vaso” o “luz”, permite silenciar los pensamientos automáticos que alimentan la ira. La amígdala necesita lenguaje, pero no necesariamente argumentos emocionales.
- La observación emocional (técnica RAIN): Reconocer la emoción, permitirla sin juicio, investigar su origen y nutrir la parte de nosotros que la siente, como si cuidáramos a un niño herido.
Las rabietas infantiles no son señales de mal comportamiento, sino entrenamientos necesarios para el cerebro. “El niño que nunca se enfada es el que realmente nos debería preocupar”, apunta Castellanos. Acompañarlos con firmeza amorosa, enseñarles a respirar y darles espacio para expresar su enojo son prácticas que fortalecen su salud emocional a largo plazo.
Gestionar la ira no significa eliminarla, sino usar su energía de forma constructiva. “Hay momentos en que hay que decir basta, en los que el enfado nos ayuda a actuar con claridad. Negarla o reprimirla solo nos daña a nosotros mismos”, concluye Castellanos.
En un mundo que tiende a pedir calma sin permitir sentir, aprender a manejar la ira con consciencia es un acto de salud y autenticidad. Porque como decía Rumi, cada emoción que llega puede ser una guía que nos invita a conocernos mejor.