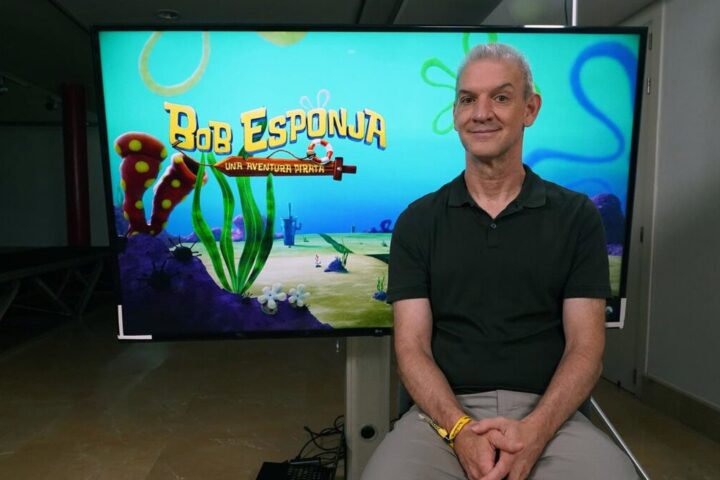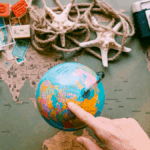Fernando Aramburu: «Yo perdí un abuelo en esa guerra, pero no fuimos criados en el rencor»

DIEGO FELIPE GONZÁLEZ
El autor de ‘Patria’, una de las novelas españolas más importantes de los últimos tiempos, vuelve con Hombre caído
Fernando Aramburu ha publicado más de 30 libros, pero su novela ‘Patria’ lo convirtió en un referente obligatorio de la literatura española. Es uno de los invitados estrella a la Feria del Libro de Bogotá con su nuevo libro de cuentos, ‘Hombre caído’.
Tal vez Fernando Aramburu es el menos español de los escritores españoles. Y esta afirmación no tiene que ver con que haya pasado más de la mitad de su vida fuera de su país. O con que su corazón futbolero esté repartido entre la Real Sociedad y el club alemán Hannover 96. No. Aramburu es el menos español de los escritores españoles porque se ha dedicado a derribar muros y fronteras literarias.
Desde que la lectura apareció en su vida, el lenguaje se convirtió en su hogar. Los libros lo llevaron a dejar su natal San Sebastián y le ayudaron a encontrar en la escritura una vocación, un tanto extraña para su tiempo. Al punto de que sus padres, recuerda Aramburu, a veces se preocupaban de verlo leer tanto tiempo y llegaron a ofrecerle dinero para que dejara de leer y saliera a jugar con sus amigos. Sin embargo, no había nada que hacer; el espíritu de la poesía ya había hecho sus estragos.
Esta obsesión con el lenguaje lo llevó a convertirse en uno de los autores hispanohablantes más leídos en el mundo. Sus obras –entre novelas, ensayos, poesía y cuentos– han sido traducidas a más de 34 idiomas y le han valido un buen número de premios literarios. Aunque tiene más de 30 libros publicados, es inevitable destacar aquel que lo marcó definitivamente. Fue tanto el éxito de esta novela que hizo que mucha gente no lo llamara Fernando Aramburu, sino “el autor de Patria”.
Publicada en 2016, ‘Patria’ narra el conflicto que sufrió el País Vasco durante varias décadas. A través de la historia de dos familias atravesadas por la violencia de Eta, el lector entiende cómo la guerra pudo calar hasta en los aspectos más íntimos de la vida cotidiana. El libro no solo fue un fenómeno editorial: reabrió heridas en España al cuestionar los relatos sobre el terrorismo, y demostró que la literatura puede ser un espejo incómodo pero necesario. El libro ha vendido más de un millón de ejemplares y HBO lo convirtió en una serie de televisión.
Si bien este éxito cambió su vida y multiplicó sus lectores, no alteró su único compromiso real: el del escritor con el lenguaje. En novelas como Los vencejos y El niño, o en sus libros de poesía como Autorretrato sin mí y Sinfonía corporal, o en su más reciente libro de cuentos Hombre caído, Aramburu se rebela contra las etiquetas y aborda la senilidad, el fracaso o la paternidad con la misma crudeza y compasión que le reservó al conflicto vasco. Aramburu es, sin duda, uno de los referentes actuales más importantes de la literatura en español y es uno de los principales invitados de la Feria del Libro de Bogotá.
–En ‘Hombre caído’ vuelve al género del cuento, luego de un buen tiempo escribiendo novelas. ¿Qué le permite el cuento como género literario que no le permite la novela o la poesía?
-En realidad, yo no he abandonado la escritura de cuentos nunca. Lo que ocurre es que los cuentos que voy escribiendo los acumulo hasta que pasados unos años hago una selección y me pongo de acuerdo con el editor para publicar una muestra. Mis cuentos forman parte de un único libro, un hipotético libro de cuentos completos que voy escribiendo a lo largo de mi vida. Confieso que no tengo una relación teórica con el cuento, aunque estudié filología y he leído mucho al respecto, lo que me atrae del cuento es la práctica en sí. Me parece un tipo de escritura que no se puede ni se debe definir en relación con otras, como la novela. Soy un poco renuente a establecer distingos o comparaciones. Tampoco me planteo qué me ofrece a mí el cuento. En todo caso me pregunto: ¿qué puedo ofrecerle yo a ese género, que es tan exigente? Pero vamos a decir que, desde el punto de vista creativo, es para mí el más gozoso de los géneros o de los formatos a los que de vez en cuando me dedico.
–¿Por qué?
-Eso tiene que ver con el aspecto artesanal del cuento. Así como en la poesía me siento implicado personalmente al 100 %, la novela es especialmente oficio y conocimiento de la experiencia humana, el cuento es para mí sobre todo artesanía literaria. Por supuesto que dentro de él va también la experiencia personal, del conocimiento del alma humana y un esfuerzo en la construcción del texto.
–La relación con la muerte ocupa un lugar central tanto en Hombre caído como en El niño, su anterior novela. ¿Qué aspectos de este tema quiere comprender a través de su literatura?
-A la muerte le dediqué mucho tiempo y energía cuando era joven y me consideraba biológicamente alejado de ella. Tal vez un pensamiento ingenuo, puesto que lo normal es morir de viejo. En realidad, lo que a mí me interesa no es exactamente la muerte en sí. Me interesan aquellos asuntos de los cuales ningún ser humano está exento y que condicionan la vida de tal manera que para saber en qué consiste esta es imposible no tenerlos en cuenta. Naturalmente, la muerte es uno de estos asuntos. Somos una especie consciente de su condición pasajera. Por eso, lo mismo que a mí, a mis personajes también les ocupa este asunto, particularmente porque los afecta de una manera directa. Y no es raro que yo me sirva de figuras de ficción para escenificar precisamente lo que es la vivencia de la muerte. Claro que me corresponderá la mía, pero no es una vivencia que luego me vaya a dejar memoria (risas). Por tanto, para hacerme una idea más o menos concreta de cómo los seres humanos vivimos ese hecho, pues recurro a la ficción.
–Otro tema que atraviesa varias de sus obras es el suicidio. Pienso en el cuento El suicidio de Richi Pardal o en Los vencejos, donde el suicidio es un acto profundamente meditado. No obstante, en el cuento también se convierte en un espectáculo, tanto que se narra cómo alguien decide rentabilizar su suicidio. ¿Qué le interesa explorar en torno a esa clase de decisiones?
-Efectivamente, yo no quiero que ese cuento, que tiene un fondo de gamberrismo humorístico, sea una creación estrafalaria de quien lo escribió. Más bien, a diario, nos enfrentamos con situaciones que no están lejos de las que yo expongo en mi cuento. Este afán, o esta tentación, parte de tantos ciudadanos que quieren exhibirse en las redes sociales, quizás ese es el origen de este cuento. No creo que esto sea exclusivo de nuestra época, sobre todo en sociedades católicas, donde la idea de la confesión estaba muy presente. Pero, evidentemente, en nuestro tiempo hay una cultura del espectáculo que ve la posibilidad de sacar rendimiento incluso a lo más tenebroso, a lo más grave, a lo más miserable y ese cuento de alguna manera –sin tomarse a broma el personaje– entra un poco en este mundo del espectáculo, donde se puede sacar rendimiento monetario a cualquier cosa por muy triste o muy dolorosa que sea.
–¿Todo muy sombrío, no le parece?
-No sé por qué, pero mis cuentos encierran las tramas más brutales de todo lo que yo escribo. No sé muy bien por qué es esto. ¿Por qué recurro yo al cuento para contar las historias más bestiales donde hay menos compasión en los personajes? Tendré que vigilarme (risas).
–Sus textos se enfocan en la vida de personas comunes, a quienes habitualmente no se les reconoce protagonismo en la historia. De ahí su proyecto Gentes vascas, ese gran lienzo literario sobre sus paisanos. ¿Qué es lo que le fascina de estas personas “normales” y cómo logra darles voz y dignidad en sus narraciones?
-Para responder tendría que retrotraerme a las lecturas de juventud. Pienso ahora en Albert Camus, que también postulaba el favorecimiento de las vidas comunes a la hora de hacer literatura. En realidad, todo el mundo es común, no hay más que aplicarle la lupa de cerca. Cuando yo hablo de gente común y corriente, me refiero a aquellas personas que no protagonizan la historia con mayúscula. No me refiero tanto a héroes, porque héroes puede haber incluso en el ámbito más cotidiano. Me refiero más bien a este tipo de personas en las que repercute la historia colectiva, sin que ellos la protagonicen. Hablo de los trabajadores, de los vecinos, ese tipo de personas que en principio no están destinadas a merecer una página en la historia de la humanidad. Además, procedo de este ámbito, vamos a decir modesto, socialmente modesto, por tanto, cuando escribo sobre esta gente de alguna manera estoy escribiendo sobre los míos.
–¿Cuándo dice los míos está hablando de los vascos?
-Sí, sobre tantas personas junto a las cuales yo me crié, me eduqué, de las cuales recibí todo tipo de enseñanzas. Con las que con su presencia, su ayuda, su consejo o su mal ejemplo pues fui haciéndome el ser humano que yo soy. Colocadas estas personas en mi tierra natal, el País Vasco, yo me siento interpelado también de una manera moral a la hora de escribir.
–¿En qué sentido lo afecta esa interpelación moral?
-Vengo de una sociedad donde se ha perpetrado mucha violencia, menos que en Colombia desde luego, pero así y todo hemos sufrido mucha violencia y a lo largo de décadas. Esto interpela a un escritor. Sobre todo, a un escritor de la naturaleza a la que yo pertenezco. Es decir, un escritor cuya ambición es dejar un dibujo, con ayuda de la literatura, de la época que le tocó vivir y por tanto de las gentes que compartieron su espacio vital. Hay otras posibilidades, como la novela histórica, pero no son las mías. Lo que realmente me anima a escribir es expresar toda esta clase de historias relativas a la condición humana, pero enfocadas en el tipo de ciudadano junto al cual yo he desarrollado toda mi vida y que ha estado sometido a condiciones sociales, económicas y culturales de una época que yo también he conocido. Vamos a decir que necesito una especie de implicación personal en todo lo que hago.
–Libros como ‘Patria’ o ‘Hijos de la fábula’ tienen como telón de fondo la historia reciente de España. Frente a una historia tan compleja, disputada y, a veces, dolorosa como la de su país, ¿no siente que esta sea una camisa de fuerza en algunos momentos?
-Llevo más de 40 años viviendo fuera de España y sería muy hipócrita de mi parte afirmar que la historia de España, la pasada y la reciente, pesa mucho sobre mí. Me interesa mi país, pero no desde un punto de vista patriótico. Podemos decir que yo vengo de ahí, que mis ancestros también están ahí y muchas personas que conozco son de allí, y yo sé que todos somos hijos de nuestra época y del lugar donde nacimos y fuimos educados. Entonces a la hora de preguntarme quién soy, por qué soy como soy, por qué hablo el idioma que hablo es inevitable confrontarse con la historia colectiva de ese lugar donde uno nació.
–Pero me refiero a acontecimientos como la guerra civil o la historia de Eta…
-La guerra civil española literariamente no me interesa, o sea, como lector sí y también puedo participar a gusto en una conversación. Pero no es algo que viví de cerca. No tengo una relación directa con la guerra civil. Sí se mencionaba en casa. Yo perdí un abuelo en esa guerra, pero no fuimos criados en el rencor. Esto se lo agradezco a mis padres, particularmente a la familia de mi padre, que perdió esa guerra, pero además la perdió de una manera muy dramática. Al no educarme en el rencor esto me permitió enfrentarme con ese hecho de una manera pedagógica, no como alguien que quiere ajustar cuentas.
–Algo que no pasa con la historia de Eta y la del País Vasco…
-Otra cosa fue mi relación con la historia de esta época. Yo sí me he criado en esa sociedad donde Eta existía, incluso pude haber participado en ella puesto que también fui adolescente y también estuve expuesto a la propaganda, a la presión grupal, etcétera. Esto ya es distinto porque hay una experiencia personal. Entonces cuando escribo al respecto estoy echando mano de mi experiencia propia, no de libros ni de documentos, que también me sirven, pero no principalmente. En realidad, mis novelas funcionan al contrario de las novelas históricas. Es decir, el escritor de novela histórica acude a la historia y una vez que encuentre un fragmento de la historia, un segmento, un hecho histórico más o menos relevante, coloca unas figuras de ficción en él. Así lo hizo Benito Pérez Galdós y así lo han hecho otros.
–¿Entonces cómo nacen sus novelas?
-Opero a la inversa, primeramente ideo los personajes, a la manera de un jugador de ajedrez que tiene las piezas ya antes de empezar la partida. A esas figuras de ficción yo les busco un hecho histórico, pongo la historia al servicio de ellos y de sus vivencias personales. Al final, sale un dibujo de época, que está supeditado a las vivencias privadas de los personajes. La historia es un poco como decorado, es acompañamiento, es atrezo. Lo normal es que yo empiece mis novelas con un cuaderno en blanco. Yo no he hecho nunca un trabajo previo de documentación, sino que a medida que voy avanzando la novela voy tomando notas, sobre todo que me sirvan de ayuda a la memoria, para luego no contradecirme, para llevar un orden. Yo recuerdo a mi amiga Almudena Grandes, que antes de empezar la novela incluso viajaba, visitaba lugares, tomaba notas. Ella verdaderamente favorecía la historia, además tenía formación histórica y yo no la tengo.
–Inevitablemente tenemos que hablar de Patria, ahora que hablamos de historia. En este libro usted abordó la violencia desde lo cotidiano, mostrando sus efectos en la vida íntima de las personas. ¿Qué permite entender la literatura y la ficción sobre los conflictos?
-Bueno, creo que la función primordial de la ficción es precisamente dar una idea lo más aproximada posible de cómo se viven los hechos históricos. Es decir, nosotros los literatos no operamos necesariamente con datos. No contamos la verdad. La verdad no es el material del escritor, aunque el escritor puede fingir o simularla en el texto. Nosotros, como el historiador de oficio, ofrecemos un texto, pero nuestro texto no tiene que ser necesariamente verificable ni basado en documentos. Nuestra función primordial es salvar para el recuerdo la vida íntima, la vivencia privada. Por eso, en nuestros textos debe caber la minucia, el detalle. Para nosotros es tan relevante el hecho de que haya ocurrido un acontecimiento histórico como que hubiera moscas o estuviera lloviendo. Porque nosotros lo que hacemos es dar una ilusión de realidad. De ahí que una novela pueda emocionar, pero un libro de historiografía no. El escritor de novelas no solamente puede, sino que debe, en muchos casos priorizar las vivencias. Por ejemplo, priorizar la historia de una humilde viejecita que está allí donde ocurrió un hecho por todos más o menos conocido, sobre el propio acontecimiento. Ya lo dijo Balzac en su día: la novela cuenta la vida íntima de las sociedades.
–Me imagino que esta concepción de lo que puede ser la veracidad o la historia le ha traído problemas alguna vez, ¿no?
-Una vez tuve una pequeña disensión con Jorge Edwards en la isla de Mallorca durante un premio Formentor. Él afirmó que la literatura llenaba los huecos de la historia. Yo tuve la desfachatez de decir que era al revés, que era la historia la que llenaba los huecos de la literatura. Lo cual desde un punto de vista geométrico es verdad en los dos casos (risas).
–Hay otro elemento importante en su literatura: su partida a Alemania y sus años como profesor. Tras enseñar español allí y aprender una lengua como el alemán, ¿cómo influyó esa experiencia en su relación con el lenguaje?
-Eso es un punto muy importante en mi vida y en la de cualquiera que se haya encontrado en una situación como la mía. Es decir, personas que se ocupan de una manera creativa con su lengua materna, pero viven en un lugar donde se habla otro idioma. Al principio yo viví una época de psicosis pensando que se me olvidaría mi lengua materna o se me oxidaría, y que con el tiempo yo terminaría hablando un español anticuado. Después me di cuenta de que no es así y de que en realidad estaba en una situación privilegiada por diversas razones. La primera es que al emprender estudios filológicos yo me veía abocado cada día a objetivar mi idioma, es decir, a sacarlo de mí, a verlo como si fuera algo externo mientras aprendía de manera muy intensa el alemán. Lo que hice, quizá por un miedo inicial, pero luego me he dado cuenta de que fue una decisión ciega pero muy perspicaz, fue que al mismo tiempo que aprendía intensivamente alemán reaprendí mi idioma con vistas a usarlo literariamente. Además, procedo de un rincón de España donde no se habla un castellano puro. Eso es así.
–¿Cómo ha llevado usted esa sensación?
-Yo tenía una especie de complejo de inferioridad, pero ya no por el hecho de vivir en Alemania, sino que ya lo traía. Y esto es muy propio de la literatura española, los grandes estilistas de la lengua española, en España, proceden de los bordes del país: de Galicia, del País Vasco, de Valencia, de las islas Canarias. Creo que hay una razón para esto y es el hecho de que uno nota sus carencias lingüísticas y lo que hace es un esfuerzo suplementario para reaprender su idioma y dominarlo frente, vamos a decir, al ciudadano que vive en un lugar donde se habla castellano de calidad y ya con eso va tirando para toda su vida. Después me di cuenta de que para dominar un idioma hay que conocer otros, porque el conocimiento de otros idiomas nos hace conscientes de muchas peculiaridades del nuestro, como de las carencias que tiene nuestro idioma materno.
–Me imagino que esto ha cambiado su forma de escribir…
-He incorporado, a menudo, expresiones, modismos, dichos de la lengua alemana incomprensibles a la española más o menos traducidos. Explicar mi literatura sin considerar que llevo 40 años viviendo en Alemania es francamente equivocado. Todavía hay reseñistas empeñados en explicarme con relación a la historia de la literatura española. En parte sí, pero luego habré leído literatura centroeuropea en versiones originales. Y la lectura, en versión original, de algunos autores me ha influido de una manera radical. Leer a Kafka en alemán… Mejor dicho, es que a partir de ahí dejé de introducir metáforas y comparaciones en mis textos. Aprendí a ir a lo magro, a la cantidad mínima necesaria de masa lingüística. Y he traducido otros autores alemanes, no porque me quisiera dedicar a la traducción, sino para estudiar la maquinaria, las piezas de relojería de su estilo, de su prosa. Esto, claro, me ha influido positivamente y de una manera muy muy intensa.
–Y, para terminar, ¿qué autora o autor español recomendaría leer o descubrir en esta Feria del Libro?
-En España hay mucho talento, como en todas partes. Hay un sistema editorial que funciona. Entonces no es raro que cada cierto tiempo salga un libro que merezca la atención y que incluso roce la genialidad. En estos momentos, en España hay un poeta de primera categoría que está llamado a consagrarse, se llama Eloy Sánchez Rosillo. Creo que es ahora mismo de lo más meritorio que puede ofrecer España en el ámbito de la literatura. Recomiendo a ciegas sus libros; libros de poesía, de una poesía limpia, clara, de un hombre aplomado que tiene una filosofía de la vida basada en el agradecimiento, que consiste en una afirmación de la existencia humana que me resulta muy cercana y que yo recomiendo sin menor cargo de conciencia.
*Por su interés, reproducimos esta entrevista realizada por Diego Felipe González, publicada en El Tiempo.
Fernando Aramburu: ‘Yo perdí un abuelo en esa guerra, pero no fuimos criados en el rencor’