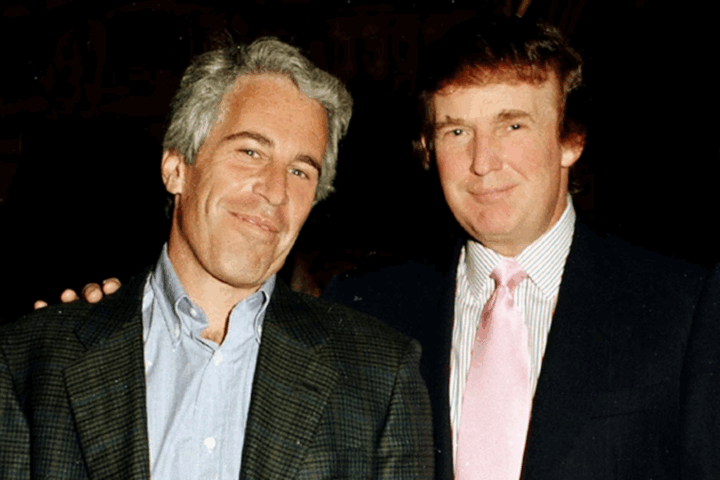El cuidado sin candado

Cuando una app que se presenta como aliada termina operando como vector de exposición, el problema deja de ser técnico
Durante días fue la app más descargada del App Store. Un ranking que no suele ocupar el nicho del dating, y menos aún el de las plataformas que aseguran cuidar. Tea alcanzó ese podio con una promesa concreta: ayudar a las mujeres a verificar con quién estaban saliendo. Era una suerte de Yelp afectivo, donde no se puntuaban platos, sino hombres. La experiencia incómoda, la actitud extraña o algo más grave podían registrarse. La lógica era simple: antes de responder un mensaje o ir a un bar, se podía chequear si ese nombre ya había dejado una huella.
La idea, en sí misma, no surgía del escándalo ni del morbo. Nacía de una demanda legítima: disponer de herramientas que acompañen los vínculos con alguna forma de protección previa, o al menos con contexto. En medio de un sistema que desde hace años habilita encuentros inmediatos con desconocidos, la promesa de verificación se volvió una especie de escudo emocional y, a la vez, una garantía simbólica: alguien te respalda, aunque no esté presente. Esa garantía duró poco.
El 25 de julio, la situación cambió por completo. Más de 70.000 fotos fueron filtradas. Se incluyeron verificaciones de identidad, chats, perfiles, ubicaciones e incluso material de personas que nunca dieron su consentimiento para formar parte de una base de datos. Algunas imágenes terminaron en 4chan; otras, en Reddit. Se habló de geolocalizaciones, de empleadas públicas expuestas, de una promesa rota que había operado como anzuelo. Lo más grave no fue la filtración en sí, sino descubrir que las fotos que “no se guardaban” en realidad sí se almacenaban. Permanecían sin encriptar en servidores antiguos, frágiles y mal protegidos. El marketing de la privacidad resultó ser apenas un efecto visual sobre un sistema lleno de fisuras.
Las filtraciones en las plataformas
Estos problemas no son inéditos. Filtraciones, mal manejo de datos e infraestructuras débiles forman parte de la historia reciente de las plataformas. Lo que vuelve este caso particularmente complejo es la lógica con la que se vendía la herramienta. Tea no era una app de entretenimiento; se presentaba como un espacio que cuidaba, ofrecía seguridad y prometía confidencialidad. Ese marco fue justamente lo que llevó a miles de personas a confiar su foto, su miedo y su intento de protegerse en un espacio donde casi todo funciona sin red.
Cuando una app que se muestra como aliada termina operando como vector de exposición, el problema deja de ser solo técnico. No basta decir que el sistema era viejo, que el equipo trabaja 24/7 o que los usuarios nuevos no fueron afectados. Lo que realmente se quiebra es otra cosa: el pacto. Se trata de ese contrato invisible que se firma al subir una imagen, creyendo que alguien la resguarda. La confianza en una herramienta no se construye con diseño, sino con coherencia. Si lo que se promete es cuidado, la desprotección sistemática no puede permitirse.
Un reflejo más de cómo la retórica del cuidado digital a veces funciona como fachada para seguir acumulando datos, validaciones, comportamientos. Y de cómo ciertas plataformas logran instalarse no por lo que realmente ofrecen, sino por el miedo que logran encapsular y por la respuesta rápida que aparentan brindar.
El deseo de tener herramientas que acompañen las relaciones no desaparece con este caso. Lo que sí queda dañado es el margen para creer. Para confiar sin revisar cada línea de código. Para asumir que lo seguro está garantizado porque alguien lo dijo en un eslogan.
Y mientras todo eso ocurre, las fotos siguen en circulación. Las respuestas llegan tarde. La protección aparece después de la exposición. Y la app que decía cuidarte termina pareciéndose demasiado a todo lo que prometía combatir.
Por su interés reproducimos este artículo de Joan Cwaik publicado en El Observador.