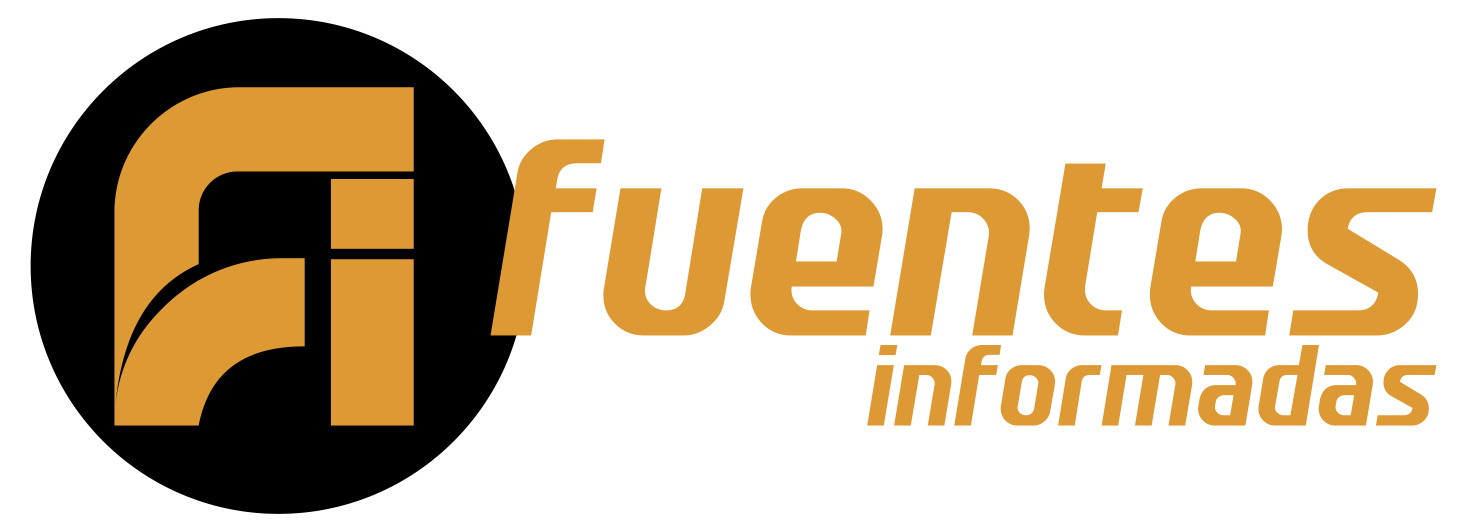Hoy: 24 de noviembre de 2024
Apuntes sobre feminismo

Por Rafael Fraguas
El feminismo es una de las corrientes ideopolíticas y uno de los movimientos sociales más relevantes de nuestro tiempo. Entronca con numerosos estratos del pensamiento y de la acción. Perfora transversalmente las capas sociales y nos involucra a todos por doquier. Por ello, exige para su tratamiento y análisis una cautela especial ya que por estar todos involucrados en él –las mujeres juegan un papel cardinal en nuestras vidas– el sesgo subjetivo y el error son dos riesgos siempre presentes. Ello demanda una cierta benevolencia en torno a quienes se atreven hoy, como este cronista, a tratarlo en medio de una atmósfera altamente electrizada al respecto.
El denominador común que engarza el feminismo con movimientos históricos e ideológicos tales como el cristianismo, el socialismo y el comunismo, entre otros, es el igualitarismo, fruto de un desarrollo de la conciencia social sobre las condiciones de vida y el reparto del trabajo para garantizarlas. Por ello, el feminismo es, en sí, un escalón progresivo más hacia una meta de igualdad anhelada recurrentemente por la Humanidad. Mas la igualdad, que no debe confundirse con la uniformidad, no deja de ser una abstracción si no se ve referida a una realidad concreta.
Tal es la realidad que ha signado nuestro tiempo desde mediado el siglo XIX cuando, al calor de la primera revolución industrial, comienza a teorizarse sobre el feminismo. Esta teorización surgía como expresión de una necesidad de igualdad concerniente a las mujeres, sobre las que las primeras pensadoras feministas aseguraban, a grandes rasgos y sin apenas matices, que vivían en condiciones de desigualdad existencial con respecto a aquellas en las que se encontraban todos, todos los hombres.
Creencias ancestrales
En el origen de todo parece hallarse la creencia ancestral en una secular división natural –en realidad, cultural– del trabajo humano que lo escindiría en dos dimensiones diferentes; a saber, las externas o espaciales y las internas o temporales. Las tareas relacionadas con la esfera espacial, la vida pública, corresponderían al hombre; las concernientes al tiempo, a la interioridad y a la vida privada, quedarían asignadas a la mujer; y ello, de manera invariante. No había tránsito ni posibilidad, hasta entonces, de alterar la asignación de las respectivas tareas a mujeres y a hombres; con lo cual, el cambio de roles apenas se contemplaba y se aceptaba como si fuera natural. Algunas teorías antropológicas contemporáneas ponen en cuestión ciertos tópicos semejantes (la alimentación cotidiana en la prehistoria era a base de conejos, ardillas y roedores que las mujeres y los niños cazaban a diario, mientras las grandes cazas de mamuts por los hombres eran episodios rituales sin apenas trascendencia alimentaria).
Sin embargo, todo ello cambiaría como resultado de las transformaciones experimentadas en los sistemas de procura y satisfacción de las condiciones de existencia de hombres y mujeres, mediante la racionalización del trabajo merced al despliegue tecnocientífico decimonónico. El maquinismo, el vapor, la electricidad luego y las cadenas de producción en clave fordista, después, generarían ámbitos nuevos de obtención de recursos vitales, acumulación de capital, gestión del trabajo y darían paso al surgimiento de ciertas formas limitadas de ocio.
Doble precarización
El propio sistema de producción capitalista, agotados los procesos extractivos de plusvalía en el trabajo masculino, necesitaba implementar el horizonte generador de valor que le es consustancial y descubrió en el trabajo femenino extramuros del hogar, un nuevo vector de obtención de plusvalía. La precarización salarial del trabajo masculino, impuesta para garantizar la tasa de ganancia del capital una vez exhausta, espoleaba la necesidad de añadir otro salario, en este caso, femenino, a la economía familiar. No obstante, el trabajo femenino extra-doméstico sería retribuido de manera menoscabada respecto a las retribuciones, ya precarias, de los hombres. Se aplicaría un canon salarial degradado de antemano por tratarse de mujeres. Los trabajos cualificados corresponderían al hombre y los descualificados, a las mujeres. Las labores hogareñas, trabajo puro añadido al desplegado fuera del hogar, esto es, la crianza infantil, los cuidados y la rectoría doméstica, permanecían en el limbo extralaboral, devaluados pese a su importancia estratégica para la prosecución de la vida individual, familiar y social.
Tales fueron las condiciones que abrieron el camino al surgimiento de una nueva conciencia y a una teorización específica que emprendió la tarea de revisar, en clave igualitaria, las condiciones de vida de las mujeres en la nueva situación creada por los cambios tecnológicos en cuanto a la producción y a la vida cotidiana. Ello, junto con otros factores, dio origen al feminismo.
Pero, las nuevas necesidades del capital y de la clase propietaria precisaban imponer pautas culturales propias, extensivas a toda la sociedad, que les permitieran satisfacer sus intereses; para lo cual, les era estrictamente necesario imponer un modelo y unos estilos de vida que asegurasen la reproducción de la desigualdad en la esfera de la producción de bienes y en la organización de la vida cotidiana. Era preciso que, a diferencia del proletariado masculino, la incorporación de las mujeres al trabajo, administrativo, gestor e industrial, no les dotara de un poder propio, que podría poner en peligro todo el sistema, habida cuenta de las parcelas de poder limitadas, pero ya consolidadas, por los sindicatos de trabajadores (donde la alienación mantenía viva la vigencia de parcelas de machismo).
Cultura impuesta
La nueva cultura, como ideología surgida de la burguesía propietaria del capital, se propuso mantener invariante el status social y los roles de las mujeres desde la Antigüedad y la Edad Media hasta la contemporaneidad preindustrial, a partir de ahora añadidos a sus nuevos cometidos laborales en el proceso productivo fuera del hogar. En base a todo ello, aspectos como el poder, en casi todas sus manifestaciones, señaladamente la política, se impuso como ámbito objetivamente vedado a la mujer, al igual que el arte, la religión, la ciencia y, en general, todas aquellas actividades que requerían un grado de abstracción que les permitiera la generalización como metodología de aproximación a la realidad y de acceso al poder. Por el peso de una tradición ancestral y patriarcal reforzada por la nueva cultura impuesta por el capital, tales tareas generalizantes, deductivas, que van desde lo general a lo particular, habían quedado en manos del hombre, correspondiendo a la mujer aproximarse a la realidad de forma inductiva, desde lo particular concreto, in illo tempore de modo aparentemente natural.
La nueva ideología impuesta por el capital, es decir, por la clase dominante –su propietaria– reforzaba aquella otra cultura antes naturalizada, aquella otra división del trabajo aceptada y vigente durante siglos, pero ahora ya maquillada de manera mecánica, contractual, dejando a las mujeres un cierto margen de libertad para contratarse e integrarse en el sistema productivo extradoméstico. Todo ello era presentado como un avance social de la mujer en clave capitalista, conforme a las teorías ilustradas del contrato social.
Esa asignación de tareas inductivas a la mujer implicaba, además, la obligada familiaridad con las emociones, los sentimientos y los afectos, entre otras tareas a desarrollar, porque habían hallado en el hogar su secular, incambiado y obligado campo de pruebas. Sin embargo, en la nueva situación, las exigencias del capital devaluaban, mecánicamente, esos atributos vinculados a la crianza infantil, a la organización doméstica y a los cuidados; y los trocaban por una uniformidad, que no igualdad, solo formal con el hombre, no retributiva ni salarial, ni legal siquiera, ni respecto a responsabilidades directivas en la organización y gestión del trabajo, por definición ya impuestas y desiguales.
Vocación emancipadora
El feminismo progresista nació pues con una vocación emancipadora y correctora de aquellos desequilibrios mantenidos a sangre y fuego por el sistema del capital y, ya entrado el siglo XX, pudo desarrollarse gracias, entre otros factores, a hallazgos científicos como el de los anticonceptivos. Estos depositaron en manos de la mujer la planificación de la natalidad, la libertad sexual, cierto grado de ocio y numerosas ventajas hasta entonces inexistentes, que erosionaron fuertemente el sistema patriarcal sobre el que la forzada sumisión de la mujer secularmente se asentaba. Mediados los años 60 del siglo XX surgió así una mutación social de extraordinaria envergadura que permitía a la mujer plantearse la consecución de metas de autorrealización y autoexpresión fuera del hogar y de libertad personal, hasta entonces sepultadas por la obsesión por la seguridad y la protección fuera de la casa. Se abría entonces una serie de posibilidades y cambios relevantes: la influencia y la presencia social de la mujer se reevalúan; surge un nuevo sentido común al respecto; cobran conciencia la importancia de la mujer en la esfera doméstica y en la esfera laboral, más el peso de tal dualidad.
Mas el sistema reacciona y se propone perforar el feminismo arrebatándole su potencial transformador e inyectando en su discurso, a través de ciertos gurús de ambos sexos, el individualismo burgués como meta suprema a conseguir por cada mujer: nada de vincularse a movimientos sociales emancipadores, nada de política, nada de lucha sindical… Entretanto, la alienación en clave machista mantiene su influencia tóxica, aún, sobre muchas mujeres: capítulo añadido por desarrollar será el del maltrato, que gana atención social y exige una lucha incesante para reducirlo, dada la persistencia de atavismos machistas seculares.
Para el capital, se trataba de desproveer al feminismo de su carácter igualitario y emancipatorio, colectivos, de trocar su conflictividad vertical contra el sistema capitalista y transformarla en conflictividad horizontal del feminismo contra otros movimientos sociales. Ahí surgirán los discursos que atribuirán a todos los hombres, sin distinción social alguna, como si todos fueran explotadores de la mujer, todas las irresponsabilidades, exacciones y agresiones implícitas en el tóxico legado patriarcal, totalizando su discurso como si el feminismo se tratara de la única reivindicación igualitaria legítima, en un mundo social donde el fuego graneado de la desigualdad lo fragmenta con intensidad tan creciente que requiere luchar contra ella en múltiples escenarios sociales y políticos. Y ello generará, además, una deriva victimista, muy proclive a adoptar una radicalidad excluyente, que aleja y asusta a posibles aliados de una lucha tan justa, necesaria, emancipadora y humana como la de la causa feminista. Solo cabe añadir que, pese a los progresos evidentes, los también evidentes retrocesos exigirán la prosecución de la lucha, donde hombres y mujeres unan sus fuerzas emancipadoras versadas hacia un mundo mejor.