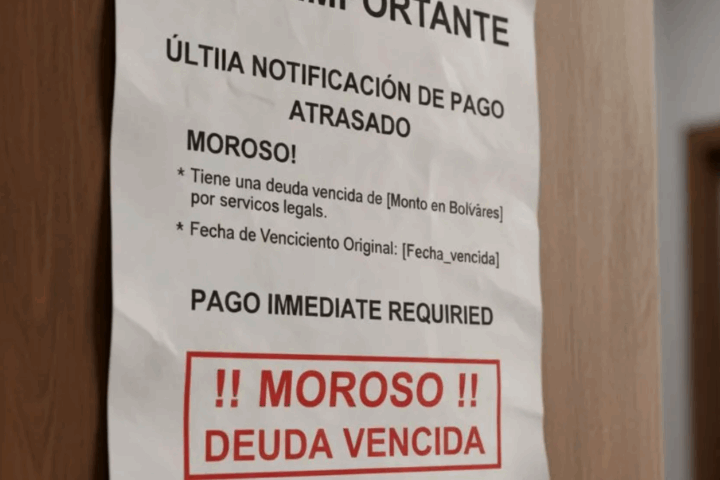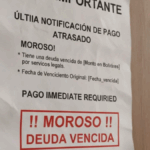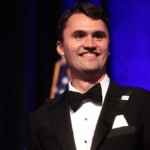Ecos de aquel conmovedor silencio

RAFAEL FRAGUAS
“No había dormido bien. Algo extraño, quizás un presentimiento, se agitaba sobre su ánimo aquella noche. Al amanecer, se levantó temprano y se preparó el desayuno. Su esposa acudió con él a la cocina. Súbitamente, una explosión atronadora, seguida de hasta tres ecos lejanos, estremeció el barrio entero. Su memoria viajó velozmente años atrás, cuando cubrió para su periódico los combates artilleros entre Irak e Irán en la llamada primera guerra del Golfo. La cercana detonación y las réplicas consecutivas le alarmaron. Parecía fuego de artillería.
Tomó el teléfono y despertó al jefe de la Sección de Madrid mientras le anunciaba que bajaba a la calle a averiguar qué pasaba. Ya en la calle de Comercio, hileras enteras de gentes llorosas, pero en silencio, ascendían en dirección a la estación de metro de Menéndez Pelayo. La fila procedía de la calle de Téllez, junto a las vías del tren, no lejos de la estación de Atocha. Corrió en sentido contrario al de los que avanzaban, contritos y llorosos, por las aceras.
Al llegar al muro que parapetaba el andén lateral de las vías, una pareja, situada detrás de la valla de piedra, hacía fotos a cierta distancia a una persona joven tendida en el suelo: parecía muy gravemente herida. Él les preguntó qué hacían y si estaban dispuestos a socorrer a la persona postrada. En silencio, lo negaron; con furia, los despachó del lugar. Escaló el muro y se acercó a ella: era una muchacha de unos 17 años, con el pelo largo y ensortijado. Una mueca de dolor hondo ensombrecía su rostro, pálido y apagado, pero joven aún. Su vientre mostraba de par en par todo el paquete intestinal, que decorosamente, con un rubor infinito, ella intentaba contener con las manos, sin lograrlo. Su mirada anunciaba la muerte. La joven le miró y con una sonrisa débil le dijo: “¡Papá!”. Él le tendió la mano para tomársela y ella expiró.
Miró en derredor. Un vagón de tren se mostraba destrozado con todo su fuselaje reventado. Quedó un rato junto a la joven muerta y al poco, buscó entre los restos del vagón otros cuerpos. Comenzaron a surgir heridos dentro del vagón, entremezclados con los hierros. Se volvió hacia las casas de la calle de Téllez. Algunos vecinos, inmóviles, miraban aterrados por las ventanas. “¡Mantas, lánzennos mantas! ¡Por favor, tírennos mantas de lana y almohadas!”, comenzó a vocear a dirección a las casas. Sobre el suelo de la calle cayeron algunas, a cuadros, lisas. Con ellas en mano, él y una joven empleada de un centro sanitario contiguo comenzaron a envolver y trasladar heridos en principio para alejarlos de los vagones, por si había más explosivos en los trenes. La sanitaria pedía en solitario equipos de asistencia urgente, pero nadie la escuchaba. Dos varones más se unieron a la tarea de apartar heridos desde las vías hacia el andén.
Él nunca supo quién había sido la persona que, providencialmente, abrió un camino descendente para sortear hasta el suelo el muro que de manera infranqueable aislaba más de metro y medio de altura el andén del suelo de la calle. Solo tiempo después averiguó que un desconocido, con una pequeña máquina retroexcavadora de unas obras cercanas, perforó el alto pretil y con tierra y barro creó una rampa por donde él y sus compañeros vieron la vía libre para comenzar a hacer descender a los muertos y heridos que iban depositando en el andén, a los que previamente habían tendido sobre las mantas y el suelo para apartarlos de los trenes. Una mujer de Torrejón de Ardoz, malherida, le pedía desde el suelo que telefonear a su marido. Pero no acertaba a recordar su número. Le cogió la mano y le pidió un esfuerzo de memoria. Lloraba secamente, mientras respiraba con mucha dificultad.
Un enorme y conmovedor silencio se aposentó sobre los andenes. Ni una queja, ni un lamento. Nada.
Volvió la mirada hacia la joven muerta sobre el andén. No se atrevía a trasladarla ante el estado que mostraba su cuerpo destrozado. Un pánico inaudito le bloqueó el ánimo. Un deseo irresistible de huir se instaló en él durante unos segundos, que se demoraron muy despacio, larga y acompasadamente. Fue entonces cuando vio con nitidez a sus padres, él con su rebeca gris y ella su traje camisero blanco de lunares, cogidos de la mano que, suavemente le cerraban el paso; con sus mentones alzados, le señalaban la dirección que debía tomar para seguir trasladando heridos y cadáveres. Un chispazo de raro gozo le estremeció hondamente: sus padres, Antonio y Chon, habían fallecido respectivamente en 1983 y 2001. Pero él los vio allí, a su lado, aquel 11 de marzo de 2004, dándole la fuerza que le faltaba.
Siguió la indicación de sus padres. Hizo lo que le pidieron. Volvió resuelto a la tarea emprendida. Alguien acababa de abrir la puerta trasera, acristalada, del cercano polideportivo municipal Daoíz y Velarde, recién construido. Hacia allí dirigieron él y dos compañeros más otros numerosos cuerpos. Cada vez pesaban más: la mortandad crecía. El espacio entre el margen y el borde de la piscina a punto de ser inaugurada era tan estrecho que temían que alguno, si no todos, los heridos y muertos que transportaban a pulso sobre las mantas cayera al fondo de la gran pileta. Los fueron depositando en el espacio que se abría, tras pasar la enorme vasija rectangular, sobre una especie de corredor con un muro lateral acristalado. Decenas de heridos, bastantes cadáveres, fueron apeados de las mantas en las que los transportaban para pasar a ocupar, algo improvisadamente, varias filas en el suelo.
Los teléfonos móviles comenzaron a funcionar intermitentemente para dejar de hacerlo de manera abrupta. Durante una de las intermitencias, él recibió una llamada desde la emisora de radio vasca donde enviaba sus crónicas semanales:”¡¡dinos que no hemos sido nosotros!!” suplicaba al otro lado del teléfono la voz de la redactora jefa de la emisora. -¡No! ¡Esto ha sido un arma de guerra, no un explosivo cualquiera! le gritó-.
No había rastro de ayuda exterior. Se le encogió el corazón al contemplar el abandono de las víctimas en aquel trance. En el trasiego desde el polideportivo a los andenes con las víctimas a cuestas, Carlos, un compañero suyo del diario, vecino también del barrio, ocupaba una de las puertas de acceso. Cubría la información. Allí, un joven ecuatoriano de baja estatura, anotaba el nombre y el apellido, si era posible, de cada persona herida o muerta que era trasladada por los porteadores de los cuerpos en mantas. Su contribución escrita, aquel censo dolorido elaborado mimosamente por el joven, resultaría de un enorme valor.
El hombre vestido de blanco
La cantidad de las víctimas era tan elevada, ya muchas decenas, que se pidió, a los que consideraran que se hallaban con fuerzas, apartarse a los lados de las hileras así dispuestas para instalar a los heridos más graves en las filas centrales. El primero que lo hizo, con total generosidad y presteza, fue un hombre vestido de blanco, con chaleco, y corbata naranja. O tal vez, roja. Se irguió del suelo y se echó a un lado. Él le miró con gratitud. Se fijó en que solo sus ojos permanecían nerviosamente movedizos: no tenía rostro, la explosión le había arrasado la faz por completo. Pero el hombre de blanco no lo sabía. Al erguirse y apartarse a un lado, vio reflejado en la cercana cristalera su semblante inexistente. Cayó fulminado al suelo. Acababa de morir.
Una mujer ecuatoriana, herida en una pierna y en la cabeza, tendida en el suelo le detuvo tirándole de la pernera del pantalón mientras trasladaba el bote de suero de otro herido, cojeante, al que llevaba del brazo. “¡Por favor, busque a mi hijita!”.
–Ahora mismo regreso–, le respondió.
“Es que viajaba en mi regazo”.
– ¿Dónde, en qué vagón? –.
“En el que explotó y me salió volando”…
–No se preocupe, voy a hacer todo lo posible por encontrarla… Soy periodista, ¿me autoriza que lo escriba para poder hallarla?
“Si, pues claro”.
–Cuénteme, por favor, cómo era…, como es, su edad, qué ropa llevaba, esto, qué lleva puesto, su vestido…
”Pues lleva una pollerita de colores y tiene cuatro añitos”.
–… Entonces, no se preocupe, que cuando vuelva el teléfono, que ahora permanece cortado, llamaré al Defensor del Menor, que es amigo mío y la buscamos–, contestó mientras la mirada de la madre se iluminaba con un destello.
Un nuevo presagio oscuro se adueñó de su ánimo: “Si viajaba en el vagón de la explosión, la niña habrá quedado pulverizada por la deflagración”, dijo para sus adentros rumiando su tristeza. Pese a ello, una vez que pudo conversar con Carlos, su compañero de la Redacción y darle los datos de la niña, su desesperanzada pérdida fue publicada.
La demora en concurrir servicios sanitarios a la zona se prolongó casi una hora y media. Cuando llegó el primer equipo de ambulancias del Samur, se acercó a uno de sus responsables –al que conocía de otras informaciones– y le recriminó con enojo la tardanza en acudir, habida cuenta de la mortandad allí registrada: cerca de cincuenta muertes entonces, que crecieron hasta las 63, entre las filas de los casi dos centenares de heridos depositados en el centro de aquel amplio corredor del polideportivo: “Hemos sido retenidos a propósito, porque esperaban un ataque con misiles contra el palacio de La Moncloa”, le contestó con crudeza. Y se puso a la tarea de reorganizar lo hasta entonces dispuesto.
Con la llegada de los refuerzos sanitarios, el orden entre las víctimas se intensificó. Parte de la demora de la llegada de equipos médicos se debió, le comentaron, a que la zona contigua a la explosión se hallaba en obras. Allí se alzaba un muro de ladrillo, de unos dos metros de altura, que impedía desde la calle ver lo que realmente acontecía en la explanada contigua a los andenes, primera etapa del trayecto de los cuerpos heridos hasta el cercano polideportivo municipal que servía de improvisado hospital terrestre. Allí languidecían dolorosamente cientos de víctimas; mas ni una queja surgía de sus labios, ni un solo lamento. Solo silencio, atronador, hueco.
Horas después, los médicos pidieron a los voluntarios abandonar el polideportivo. En un bar cercano, él acudió con una compañera de traslados de heridos a lavarse las manos, ensangrentadas hasta los antebrazos. Ella era la esposa de un miembro de los Tedax, la brigada policial de detección de explosivos. “Mi marido está en la estación de Atocha, temen que haya más bombas”, le dijo mientras enjuagaban y secaban sus manos. Con gran dulzura, ella comentaba: “Si se viera con qué ternura las presas de ETA cuidan en la prisión de Soto del Real a los niños de las gitanas, las dudas sobre la autoría de este atentado desaparecerían”. El corazón de una mujer es un cofre repleto de tesoros, pensó.
Hasta entonces, aquel apagón que mantuvo bloqueadas las llamadas entrantes y salientes del polideportivo y del barrio le recordaba al black out, el enmudecimiento de las líneas telefónicas durante los bombardeos de la aviación iraquí y la caída sobre Teherán de los misiles Scud, aquellos que al hacer explosión parecían adentrarte un émbolo hasta el estómago y te vaciaban por completo. Así se sentía él entonces.
Restablecido el teléfono, recibió una llamada de su hija Lucía: “Papá, te llamo para saber cómo estás; mamá me ha dicho que estabas junto a los trenes…”
– Estoy bien, no te preocupes-, le respondió.
“Quiero decirte que pienso ir a votar por correo esta tarde mismo y que nada, ni nadie, me va a impedir ejercer mi derecho de voto. Te quiero mucho, papi. Vuelve pronto, por favor”.
A la mañana siguiente, su colega había firmado, también con su nombre, la crónica que él no había podido escribir por hallarse trasladando y asistiendo a los heridos y a los muertos. Al mediodía, la niña ecuatoriana de la pollerita, contra todo pronóstico, apareció con vida: mostraba un coscorrón importante, pero se encontraba bien. Pese a viajar en el vagón donde deflagró una de las mochilas explosivas, una persona gruesa, que se hallaba frente a la madre que la llevaba abrazada en su regazo, actuó de pantalla. El hombre grueso murió descuartizado; pero la niña fue recogida prácticamente al vuelo por otra mujer a la que el cuerpo del hombre grueso salvó también de una muerte segura. Aquel 12 de marzo de 2004, un destello de gozo se alzó un instante sobre tantas horas de dolor, desolación y muerte”.