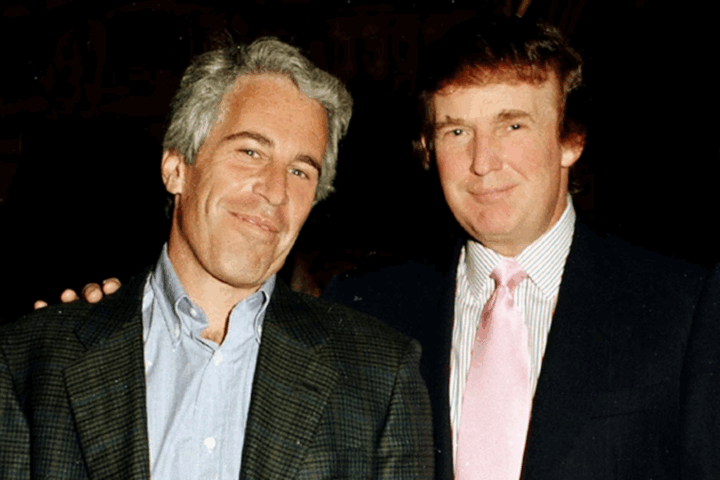Cuando el doctor o el jefe te controlan

“Nunca confundas educación con inteligencia, puedes tener un doctorado y aún así ser un idiota.”— Richard P. Feynman
La advertencia atemporal: el perfil del narcisista integrado
Las actitudes de arrogancia y tiranía en el ámbito profesional no son un fenómeno exclusivo de la modernidad. Las Santas Escrituras ya advertían sobre el perfil de aquellos que hoy llamaríamos narcicistas o psicópatas subclínicos. El apóstol Pablo, al describir las personalidades que se manifestarían, las catalogó con precisión, revelando la naturaleza de la falta de conciencia que acompaña a la soberbia:
«Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados de vanidad, amadores de los deleites más que de Dios…» (2 Timoteo 3:2-5).
Esta descripción profética es la base moral de la crítica que desarrollaremos: la existencia de individuos que se cuelan en puestos de poder, utilizando su cargo o sus títulos para ejercer la maldad y el control.
La humildad es la verdadera medida de la sabiduría, mientras que la arrogancia es su corrupción. Hablamos de doctor o jefe que controlan cuando el ego secuestra el mérito académico o el poder circunstancial, llevando al individuo a la tiranía. Este control se manifiesta en dramáticas vertientes: el profesional titulado que utiliza su pergamino para aplastar al lego; los pares que convierten la sapiencia en un destructivo pugilato de credenciales; y el jefe, que usa su posición temporal para humillar al subordinado más calificado, en un acto de profunda inseguridad e injusticia administrativa.
Aclaración necesaria sobre el título y las credenciales
Antes de adentrarnos en el análisis, es fundamental precisar dos aspectos de nuestra nomenclatura. Primero, la frase «cuando el doctor o el jefe te controlan» se refiere a quien posea y encarne dichas posiciones o títulos. El control no proviene de una entidad externa, sino del propio ego del individuo que ha permitido que la identidad del doctor (el saber) o del jefe (el poder) se apodere de su carácter. Segundo, utilizamos el título de doctor como una abstracción retórica que simboliza la máxima expresión académica, entendiendo que en el contexto moderno existen titulaciones superiores como Postdoctorados (Postdoc), Doctorados en Filosofía (Ph.D.) y otras equivalentes. Se hace abstracción de estas distinciones específicas para que el término sirva como un concepto universal de máxima erudición, independientemente de su nomenclatura precisa.
En la vida, el mérito académico refleja una noble disposición a crecer en el dominio de las disciplinas científicas y humanas. La obtención de un título, especialmente el de doctor —entendido este como la máxima titulación en cualquier área del conocimiento, ya sea Ingeniería, Educación, Ciencias, Humanidades o Derecho—, es un esfuerzo loable que encarna una profunda actitud de carpe diem, al aprovechar el tiempo con el propósito edificante de expandir la frontera del conocimiento. El diploma no es solo un papel; es el testimonio de horas de estudio riguroso, sacrificio personal y una dedicación que merece ser celebrada.
No obstante, en este camino hacia el saber, la paradoja intelectual se instala cuando permitimos que nuestros títulos académicos nos conviertan en seres pedantes, jactanciosos o, peor aún, en perfectos ignorantes de nuestra propia humanidad. Permitir que el título nos controle implica trastocar nuestra esencia moral. Si la sabiduría verdadera dicta que, entre mayores son los conocimientos que poseemos, mayor debe ser nuestra modestia, nos obliga a preguntarnos: ¿qué valor real tiene un doctorado si su única consecuencia es convertirnos en una persona «pestilente» o insoportable para quienes nos rodean?
El síndrome de la Torre de Marfil y el pugilato de credenciales
La arrogancia académica es la manifestación de un profundo apego al ego. Cuando nos transformamos en letrados detestables, convencidos de poseer una sapiencia inigualable, desarrollamos lo que se conoce como el «Síndrome de la Torre de Marfil.» Este síndrome nos aísla del mundo real, nos hace ver el conocimiento como una propiedad privada y no como una herramienta social.
Esta arrogancia no solo afecta la relación del titulado con el lego, sino que genera un destructivo pugilato de credenciales entre pares. Los títulos de doctor se transforman en sables en una «pelea de esgrima intelectual», donde la pedantería, la altivez y la soberbia impiden reconocer el mérito del colega. Es un engreimiento que transforma el debate académico en una contienda de vanidades, olvidando que el objetivo de la ciencia y el saber es la solución de problemas, no la victoria personal. En este duelo de egos, se pierden las perspectivas más humanas y se incurre en una injusticia intelectual donde nadie quiere «ponerse en los zapatos del otro».
Este ensimismamiento se agrava por efectos como el Síndrome de Hubris —el exceso de confianza que lleva al desprecio del entorno— o el Efecto Dunning-Kruger—la ilusión de superioridad que acompaña a la incompetencia—. Esto explica por qué el doctor, con su pesada titulación, es incapaz de rendir honores a la sabiduría que reside en alguien sin pergaminos.
Cuando el puesto circunstancial te controla
Si el título de doctor llega a dominarnos al punto de creernos sui generis, superhombres o supermujeres, estamos incurriendo en una subvaloración peligrosa de nuestros semejantes. La soberbia intelectual es la evidencia de una profunda carencia personal que buscamos compensar.
Esta carencia se revierte con particular crueldad en el ámbito laboral y administrativo. Nos referimos al fenómeno donde un profesional con amplias credenciales es contratado en un puesto de subordinación y su jefe, con credenciales iguales o inferiores, cede ante la envidia y la inseguridad. Es un conflicto donde el puesto de jefe circunstancial ejerce un control desmedido.
El superior, cuya autoridad emana a menudo de decisiones administrativas o políticas sin el soporte del mérito académico, sucumbe a la envidia. En este escenario, el jefe ve al subordinado superior como un enemigo no declarado, un rival al que debe abatir. Su conducta se transforma en un acto de venganza con el que busca saldar cuentas contra su propia frustración personal y académica. Como un depredador que ve a su presa en la selva, ataca y humilla para «matar o devorar» simbólicamente al competidor que su ego no puede tolerar. En vez de demostrar humanidad, serenidad y compostura intelectual, se regodea en la maldad y aprovecha el momento para revelar los sesgos de su personalidad, propios del narcisista integrado o psicópata subclínico.
Tristemente, utiliza esos momentos de poder para parecerse más a un ángel caído (un demonio) que a un ejemplo de la nobleza que se asemeja a Cristo y su humildad. Olvidan la lección más esencial de la historia: “No tienes más poder que el que te ha sido dado de lo alto”, la frase de Jesucristo a Pilato, la cual nos recuerda que todo cargo es circunstancial y pasajero. Sin embargo, se sienten tan grandes y poderosos que actúan como pavos reales, abriendo las alas y extendiendo las plumas. Su afán de oprobio demuestra que son personas corrientes de baja cultura, gente muy leve en su actuar, sin que el título sirva de nada.
El imperativo socrático y la ética profesional
Este dilema se vuelve crucial en el ámbito profesional, cualquiera que este sea. Un doctor o un profesor que permite ser controlado por su ego corre el riesgo de volverse rígido e inflexible, incapaz de la autocrítica esencial para el avance científico y humano. Cuando la arrogancia se sienta en una sala de clases, en un laboratorio de investigación, o en un tribunal de justicia, el conocimiento se convierte en una barrera, no en un puente.
En contraposición, el verdadero propósito de la erudición se halla en el Imperativo Socrático. La frase de Richard Feynman al inicio de este artículo y la de Sócrates al final, nos recuerdan la lección más importante de la filosofía: solo el sabio que reconoce su propia ignorancia puede estar genuinamente abierto a aprender y, por ende, a crecer. La humildad no es debilidad; es la máxima inteligencia, pues implica que nuestra formación es un proyecto de vida en constante revisión.
El doctor que sirve, la luz que transforma
La verdadera prueba del valor de nuestro esfuerzo y estudio radica en el resultado más simple: si el individuo hace abstracción de sus títulos y lo que desea es ser competente, demostrando amistad y fraternidad, ganará una mayor relevancia espiritual para él y para su entorno. En cambio, actitudes como las descritas en este artículo solo consiguen desmeritar la titulación académica en la esfera pública y dejar al hombre que así se comporta desnudo en su pobreza espiritual e intelectual, sin la coartada del pergamino.
La enseñanza es sencilla, pero eterna:
Si el doctor te controla o el jefe te controla, el ego se ha adueñado del mérito o del puesto, desvirtuando el propósito mismo del conocimiento y demostrando que la educación formal nunca logró sembrar la verdadera inteligencia, que es la del carácter.
“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.”
— Sócrates
Profesor universitario Dr. Crisanto Gregorio León