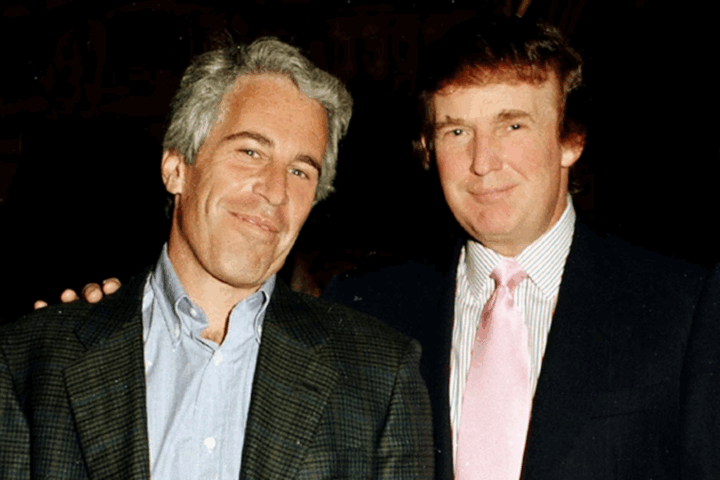La envidia: raíz de la crueldad en la infancia

“No es la riqueza lo que corrompe, sino la ausencia de empatía lo que devora”
La destrucción de la alegría ajena
La envidia es una de las emociones más primitivas y dolorosas. Tal como lo analizó la psicoanalista Melanie Klein, esta emoción se manifiesta en la niñez no solo como el deseo de poseer un bien, sino como el impulso destructivo de arruinar o dañar la fuente de alegría del otro. Cuando este sentimiento se cruza con una marcada diferencia de estatus o con la percepción de privilegio, puede escalar rápidamente hacia la agresión intencional y la crueldad, que busca deliberadamente la humillación.
Un ejemplo trágico y revelador lo ilustra la anécdota del niño cuya madre, que se ganaba la vida haciendo oficios y se la pasaba arrimada de casa en casa, hizo un sacrificio enorme para comprarle un pantalón nuevo en Navidad. Para ese niño, de unos siete años, esa prenda no era solo ropa; era el símbolo tangible del amor, el esfuerzo y el orgullo de su madre. Sin embargo, el hijo de la dueña de casa, un niño que lo tenía todo, usó una “estrellita” (fuego artificial) para quemarle deliberadamente la parte posterior del pantalón.
Más allá de la travesura
Este acto va mucho más allá de una simple “travesura”. Es una agresión relacional con una clara intención de humillación, un tipo de hostilidad estudiada por autores como Kenneth Dodge. El niño agresor no envidiaba el pantalón en sí, sino el significado emocional y el momento de felicidad que representaba para el niño pobre. Al destruir el pantalón, no solo causó un daño material, sino que destruyó ese instante de alegría y reafirmó la jerarquía social de una manera cruel. La naturaleza de esta acción, ejecutada con falta de remordimiento e indiferencia, es una manifestación temprana de los rasgos de insensibilidad y dureza emocional que son precursores de la psicopatía en el desarrollo conductual.
La crueldad de esta naturaleza suele nutrirse de dos fuentes principales que se retroalimentan:
- Envidia kleiniana: El impulso de anular la felicidad ajena para aliviar el propio vacío o malestar.
- Modelado social: La imitación de la actitud de los adultos que, consciente o inconscientemente, validan el trato despectivo hacia quienes perciben como inferiores.
Estos actos, sean producto de un patrón de insensibilidad o de un entorno que aprueba la humillación, señalan un desarrollo emocional en el que la destrucción del valor del otro se convierte en la única vía para afirmar el valor propio.
La cicatriz de la humillación: efectos en la autoestima de la víctima
Si el acto de agresión revela la psicopatología incipiente del agresor, sus secuelas exponen la fragilidad del mundo interno de la víctima. Para el niño pobre, la humillación del pantalón quemado no fue un incidente material; fue un ataque directo a su dignidad y al vínculo afectivo con su madre. La agresión estuvo dirigida a destruir el símbolo del esfuerzo y el amor, lo que puede generar una profunda herida en la autoestima básica.
La victimización de este tipo, ligada al estatus socioeconómico, introduce una narrativa perjudicial en la mente infantil: la sensación de que el mundo es injusto y que los privilegios externos anulan la validez de los logros internos o el esfuerzo. Esta experiencia puede desencadenar:
- Trauma de desconfianza: El niño aprende que expresar alegría o tener algo valioso lo convierte en un blanco, minando la confianza básica en el entorno social y en su capacidad para ser feliz.
- Internalización de la culpa: La víctima puede llegar a creer que, de alguna manera, se «merecía» el castigo por ser pobre o por haber exhibido una alegría que le estaba prohibida socialmente.
- Vulnerabilidad crónica: Estos eventos se convierten en cicatrices emocionales que pueden derivar en patrones de evitación social, miedo a la celebración o una hipersensibilidad a la burla, afectando sus futuras interacciones y su desarrollo emocional.
La cicatriz de la humillación demuestra que la crueldad, más allá de ser un síntoma del agresor, es un veneno que se inyecta en la percepción de valor de la víctima, perpetuando el ciclo de dolor social.
Conclusión
La envidia y la crueldad infantil, ilustradas por la brutalidad de este acto, no son simples fallos de carácter, sino una alarma sobre la salud emocional del individuo y de la estructura social. La manifestación de la insensibilidad y el gozo en la destrucción de la alegría ajena subraya que la verdadera pobreza no es la material, sino la pobreza de empatía. Solo cultivando el respeto por la dignidad ajena, independientemente del estatus o el privilegio, se puede desarticular este patrón destructivo que hiere a la víctima, patologiza al agresor y empobrece a toda la sociedad.
Profesor Universitario – Doctor Crisanto Gregorio León