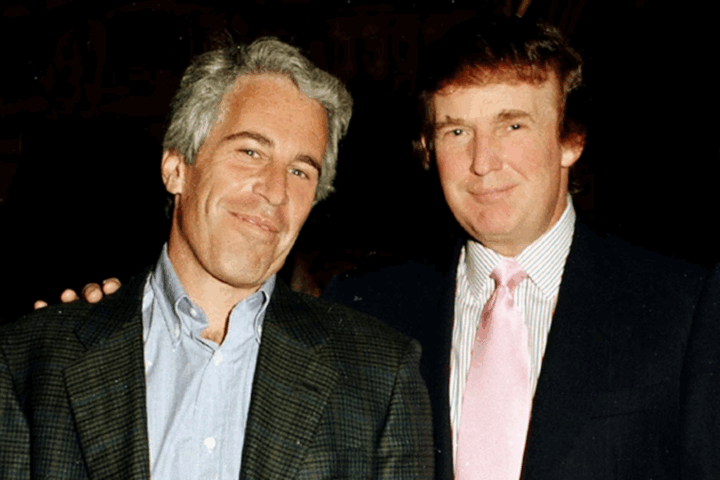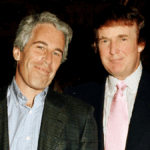La justicia silente: cuando los jueces ignoran la defensa y menoscaban los derechos fundamentales

«El proceso es la forma; la forma es la garantía.» — Francesco Carnelutti
Jurisprudencia vinculante y doctrina pacífica y reiterada de los altos tribunales españoles que fundamenta este artículo
En España, la administración de justicia debería ser un pilar de transparencia y garantía de derechos. No obstante, con demasiada frecuencia, observamos un fenómeno inaudito y profundamente preocupante: sentencias judiciales que, de manera sistemática y deliberada, ignoran los argumentos y solicitudes presentadas por la defensa. Los jueces, en un acto que roza la arbitrariedad, silencian alegatos cruciales, se desvían por la tangente y, en última instancia, niegan derechos fundamentales tan claros como el agua.
Esta práctica no es solo una afrenta a la justicia, sino que constituye una violación flagrante del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, ambos pilares fundamentales consagrados en el Artículo 24 de la Constitución Española. ¿Cómo es posible que un juez dicte un fallo sin siquiera mencionar, y mucho menos considerar, los puntos focales de la defensa? Es como si los argumentos presentados simplemente no existieran, ocultados en la oscuridad de una decisión que se pronuncia sobre aspectos ajenos a lo solicitado, con el único fin de enrevesar la situación y eludir la garantía de derechos esenciales.
Esta conducta no solo socava la credibilidad del Poder Judicial, sino que sumerge a los ciudadanos en un abismo de indefensión, vulnerando los fundamentos de la Constitución Española y el Estado de Derecho. Lo que debería ser un proceso imparcial y equitativo se convierte en un ejercicio de arbitrariedad, donde la defensa se ve privada de la oportunidad de ser escuchada y sus argumentos son sepultados bajo un manto de silencio judicial.
Lo más alarmante es que esta problemática ha sido reconocida incluso por la máxima instancia judicial del país. En este sentido, la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional español ha sido contundente al abordar la gravedad de la indefensión y la necesidad de una tutela judicial efectiva, que implican la obligación de los jueces y tribunales de motivar sus resoluciones y y de respetar los argumentos de las partes. El propio Tribunal Constitucional ha afirmado que el derecho a la tutela judicial efectiva (consagrado en el Artículo 24.1 de la Constitución Española) exige una resolución fundada en Derecho que sea congruente con las pretensiones de las partes y que no sea arbitraria. La omisión o silencio sobre alegaciones esenciales de la defensa constituye una vulneración de este derecho fundamental, al generar una situación de indefensión material.
Esta actuación no solo compromete la ética judicial, sino que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en España establece un riguroso régimen de responsabilidad disciplinaria para jueces y magistrados. La permanencia en el cargo de quienes actúan con manifiesto desconocimiento del derecho, ignoran argumentos cruciales o dictan resoluciones arbitrarias, «ponen en peligro la transparencia, la credibilidad, la imparcialidad y la dignidad del cargo, afectando la majestad de todos los Tribunales». Tales conductas pueden dar lugar a graves responsabilidades disciplinarias, e incluso a la figura del delito de prevaricación judicial (Artículos 446 y siguientes del Código Penal español) cuando se dicta una resolución injusta a sabiendas y con arbitrariedad, afectando gravemente los derechos fundamentales y la integridad del proceso.
La nulidad por requisitos de procedibilidad: un escudo de la defensa ignorado
Reforzando aún más esta preocupación, los Altos Tribunales españoles, en particular el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, han reiterado la vital importancia del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el proceso penal. La jurisprudencia es clara al subrayar que la falta o inobservancia de los requisitos procesales esenciales, tal como se desprenden de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), conlleva inexorablemente a la nulidad de las actuaciones, pues afectan a garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa.
Esta doctrina es crucial porque resalta un principio fundamental: si la base procesal no está correctamente establecida, todo el andamiaje del juicio se desmorona. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la defensa alega precisamente la falta de uno de estos requisitos claros y el juez, lejos de atenderlo, lo oculta o simplemente lo ignora en su fallo? Es aquí donde el derecho a la defensa se convierte en una quimera, y la justicia, en una mera formalidad vacía, negando la garantía de derechos básicos que, como la nulidad por vicios procesales, deben ser irrefutables.
El Principio Iura Novit Curia: Cuando la Sabiduría Judicial se Desvanece
Un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico es el principio «Iura Novit Curia» («el juez conoce el derecho»). Este aforismo no es un mero formalismo; es una exigencia intrínseca a la función judicial. Significa que el juez, en su rol de garante de la legalidad y la justicia, tiene la obligación de aplicar el derecho correcto a los hechos probados, incluso si las partes no lo han alegado expresamente o lo han invocado erróneamente. Este principio otorga al juez la facultad, y el deber, de ir más allá de lo estrictamente peticionado si el análisis jurídico de los hechos así lo requiere para asegurar la justicia y la plena vigencia de los derechos fundamentales.
No obstante, en la práctica judicial española, este principio a menudo se convierte en una formalidad vacía. ¿De qué sirve que el juez «conozca el derecho» si, al momento de sentenciar, ignora deliberadamente los alegatos de la defensa o los derechos evidentemente vulnerados, que deben ser de su conocimiento y aplicación oficiosa? Cuando un juez se desvía por la tangente, aduciendo otras situaciones o pronunciándose sobre aspectos accesorios para no abordar el fondo de la violación de derechos fundamentales, está traicionando la esencia del iura novit curia. Está optando por la negación implícita de la justicia en lugar de su garantía explícita.
La libertad personal: un derecho fundamental amenazado por la arbitrariedad judicial
Más allá de los vicios de forma y la inobservancia de los requisitos de procedibilidad, subyace una preocupación aún mayor: la sistemática vulneración de la libertad personal, un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española (CE). La presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo, y la naturaleza excepcional de la privación judicial de libertad, son garantías pilares de nuestro sistema penal, frecuentemente desatendidas.
En tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo español ha señalado reiteradamente que en todo proceso penal, tanto el Ministerio Fiscal como los jueces deben ser respetuosos del principio constitucional de presunción de inocencia, específicamente al solicitar la fiscalía o acordar los jueces la medida de prisión provisional. En estos casos, el juez, luego de analizar el expediente, debe concluir si la aplicación de esta medida constituye un exceso, en los cuales pueda garantizarse el proceso con la aplicación de otra medida menos gravosa, como sería la obligación de comparecer periódicamente u otras medidas cautelares personales, para que de esta manera el imputado pueda llevar el juicio estando en libertad.
El Artículo 24, numeral 2, de la Constitución Española es contundente al establecer que «Toda persona tiene derecho… a la presunción de inocencia». Esta garantía se refuerza en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que reitera que a cualquier persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se determine su culpabilidad mediante sentencia firme.
El principio in dubio pro reo es una consecuencia directa y esencial de la presunción de inocencia. Mientras esta última establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable, el in dubio pro reo actúa como un principio interpretativo que obliga a los operadores de justicia a resolver cualquier duda razonable —sea sobre la culpabilidad del acusado, la responsabilidad penal, la calificación legal del delito, o la existencia de circunstancias atenuantes o agravantes— siempre a favor del procesado. En otras palabras, si no existe certeza más allá de toda duda razonable sobre la culpabilidad, el tribunal debe fallar a su favor, absolviéndolo.
En este sentido, el Artículo 9, numeral 3, de la Constitución Española refuerza este principio al establecer la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, y la retroactividad de las que sean favorables al reo. Esta previsión constitucional y legal (Artículos 2.2 del Código Penal, por ejemplo) sienta una regla de oro: ninguna disposición legislativa penal tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena o sea más beneficiosa para el encausado. Es decir, las leyes penales que beneficien al acusado se aplican de manera retroactiva. Además, la aplicación del principio in dubio pro reo en la valoración de la prueba en procesos penales asegura que la balanza de la justicia siempre se incline a favor de la libertad y los derechos del ciudadano ante cualquier incertidumbre o cambio normativo que pueda afectarle. Así, la regulación constitucional y legal no solo define la retroactividad de las leyes, sino que, a través de estas cláusulas, erige un escudo protector para el ciudadano, asegurando que la duda siempre juegue a su favor en el ámbito penal, como una manifestación tangible del respeto a su presunción de inocencia.
La afirmación de la libertad como regla general
La libertad es afirmada como la regla general en el proceso penal español. El Artículo 17 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la libertad y seguridad, junto con las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), establecen que las medidas que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad personal o de otros derechos del investigado o acusado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser siempre proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta. Las únicas medidas cautelares privativas de libertad contra el investigado son las que la ley autoriza conforme a la Constitución.
Esta excepcionalidad de la privación de libertad se subraya con los requisitos restrictivos del Artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que exige al juez la acreditación de: 1) la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito y que estén castigados con pena cuyo límite máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado tuviere antecedentes penales no cancelados derivados de delito doloso; 2) la existencia de motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión; y 3) que la prisión provisional sea necesaria para uno de los fines legítimos previstos en la ley (riesgo de fuga, riesgo de ocultación/alteración de fuentes de prueba, o riesgo de reiteración delictiva). Solo la concurrencia de estos tres supuestos, analizados de forma restrictiva, justifica la privación. Además, el propio Artículo 504 y siguientes de la LECrim detallan una amplia gama de medidas cautelares personales alternativas a la prisión provisional, reafirmando que «siempre que los supuestos que motivan la prisión provisional puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el investigado o investigada, el tribunal competente… deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las siguientes medidas».
Cuando los jueces ignoran estos preceptos constitucionales y legales, dictando privaciones de libertad sin la debida fundamentación, o manteniendo a ciudadanos detenidos de forma arbitraria a pesar de los alegatos de la defensa basados en la presunción de inocencia o la falta de cumplimiento de los requisitos para la medida de coerción, están vulnerando el derecho fundamental a la libertad. La desestimación judicial de estos principios transforma la libertad de regla en una excepción y la privación de libertad de excepción en la regla, subvirtiendo el ordenamiento jurídico y generando un profundo estado de injusticia.
La credibilidad de la acción penal y la excepcionalidad de la flagrancia: un cuidado crucial en la privación de libertad
La importancia de los requisitos de procedibilidad y el apego estricto a la ley se hace aún más evidente en casos tan delicados como la aprehensión en flagrante delito, especialmente porque la privación de libertad, incluso en estos escenarios, mantiene su carácter excepcional, como lo establece el Artículo 17 de la Constitución Española. Este artículo subraya que la libertad personal es inviolable y solo puede ser limitada bajo estrictas condiciones legales. Por tanto, la valoración de la flagrancia, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), debe ser extremadamente cuidadosa para no vulnerar este derecho fundamental.
Por ejemplo, en materia de violencia de género, la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, junto con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), establecen requisitos y plazos procesales que son preclusivos, taxativos y de orden público. Estos lapsos no son meros plazos administrativos, sino requisitos sine qua non para la legalidad de la detención en flagrante delito y el inicio de la acción penal. Si bien no se replican los mismos plazos exactos de otras legislaciones, la normativa española impone una estricta inmediatez en la actuación: el Artículo 17 de la Constitución Española limita la detención policial a un máximo de setenta y dos horas, durante las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial. En el ámbito de la violencia de género, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben actuar con celeridad para la detención del presunto agresor en caso de flagrancia. Posteriormente, el Ministerio Fiscal o el propio detenido, asistido por su abogado, debe ser puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer competente en el plazo legalmente establecido para adoptar las medidas cautelares oportunas y asegurar la protección de la víctima.
Cuando un juez ignora o desestima el incumplimiento de estos plazos de orden público en un caso de flagrancia, no está solo desatendiendo un alegato fundamental de la defensa, sino que está convalidando una detención ilegal y viciando de nulidad todo el proceso subsiguiente. Esto constituye un claro ejemplo de cómo la desatención judicial a requisitos esenciales, que son de conocimiento imperativo para la corte, erosiona la credibilidad de la acción penal y violenta derechos fundamentales, incluso cuando son tan elementales como el respeto a los plazos procesales perentorios y la excepcionalidad de la privación de libertad en casos de flagrancia.
Un llamado a la responsabilidad judicial: el mandato del Artículo 117 y la Ley Orgánica del Poder Judicial
La preocupación por estas prácticas judiciales no es nueva ni aislada. Recientemente, nuestros Altos Tribunales han hecho un llamado y exhorto directo a los jueces y juezas para que, en el ejercicio de sus funciones, den cabal cumplimiento a los principios que rigen su actuación y a lo establecido en la Constitución Española y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Así, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, establecen que los funcionarios que ejercen esta importante labor deben garantizar el proceso como medio para la realización de la justicia y asegurar a las partes el ejercicio efectivo de sus derechos, actuando de conformidad con lo instituido en la Constitución y las leyes, haciendo especial referencia al cumplimiento de los plazos procesales. Este mandato no es un simple recordatorio; es una advertencia. Se fundamenta directamente en el Artículo 121 de la Constitución Española, que prevé la responsabilidad del Estado por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. A su vez, la propia LOPJ establece claramente la responsabilidad personal de los jueces o juezas y magistrados «por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones» (responsabilidad civil, Artículo 411 LOPJ), así como la responsabilidad disciplinaria por «error o retardo injustificados», «inobservancia sustancial de las normas procesales», «denegación o retardo injustificado en la Administración de Justicia», «parcialidad» (Artículo 417 y siguientes LOPJ). Además, pueden incurrir en responsabilidad penal por delitos de cohecho (Artículos 419 y siguientes del Código Penal) y prevaricación judicial (Artículos 446 y siguientes del Código Penal) en el desempeño de sus funciones.
Ante este contundente llamado de los Altos Tribunales españoles y su consolidada doctrina, es imperativo que los abogados, los familiares de los investigados y, en general, todos los ciudadanos, hagamos uso de estos pronunciamientos. Instamos a los tribunales, a los respetados jueces y juezas, a que cumplan cabalmente con el contenido de estas sabias decisiones y con los principios legales que rigen su función. Lejos de caer en la queja o el desaliento, es nuestro deber promover, accionar y utilizar todos los recursos y procedimientos que establece nuestra normativa procesal penal, especialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Valiéndonos de este llamamiento y exhorto que sabiamente hacen nuestros tribunales a los jueces y juezas, lucharemos por el cabal cumplimiento de sus funciones dentro del proceso y por una justicia verdaderamente efectiva.
«El derecho no es la ley escrita, sino la justicia que se persigue con ella. Si la justicia se esconde o se niega, el derecho muere.» — Francesco Carnelutti