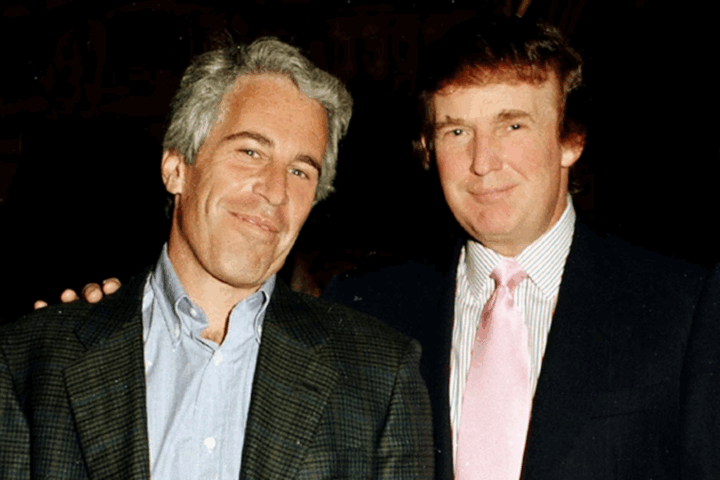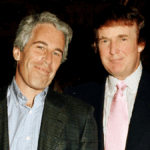“Right now” es flagrancia, no 25 horas después. La llama ardiente es flagrancia y no las cenizas

La ley es para todos y su aplicación debe ser predecible, sin arbitrariedades que hagan sentir que la balanza de la justicia se inclina de manera incomprensible
«La Constitución es lo que los jueces dicen que es.»
– Charles Evans Hughes.
Esta frase, atribuida a un ex presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, resuena con particular fuerza cuando analizamos cómo los tribunales han interpretado y aplicado conceptos legales cruciales. En el Reino de España, un punto de controversia surge al analizar el concepto de «flagrancia» y su aplicación, especialmente en casos de violencia de género, a menudo con criterios que, para muchos, parecen extralimitar lo que la propia normativa establece.
Para entender qué significa la flagrancia en su sentido más puro y literal, es fundamental comenzar por el origen mismo de nuestra comprensión. Para ello, viajemos a la prehistoria. Imaginen a nuestros ancestros, miles de años atrás, cuando el ser humano vio la llama por primera vez. Ese fuego, que ardía visible, innegable, presente, en el aquí y el ahora, era una manifestación de poder y de verdad ineludible. De ese ‘arder’, de ese flagrare en latín, es de donde emana el concepto de flagrancia: aquello que quema ante los sentidos, que está sucediendo ante nuestros ojos, que lo estamos viviendo y percibiendo en el ya y no en diferido, que es tan evidente como el fuego mismo.
La flagrancia es, inequívocamente, lo que se puede constatar directamente con los sentidos porque está sucediendo aquí y ahora, en este preciso momento, y no lo que se hizo –pretérito– o lo que sucede mucho tiempo después de haber ocurrido. Es la inmediatez tajante, como un chasquido de dedos, el aquí y el ya. Es dudar de cualquier ‘ahora’ que no sea este instante mismo, creyendo más en este momento porque, de lo contrario, el otro momento, el pasado, ya dejó de ser flagrante. Si la llama no arde, entonces no es flagrante. Al apagarse la llama que representa el acto delictivo, ya no hay flama, y sin flama no hay flagrancia; la inmediatez es, por tanto, su esencia innegociable. Imaginen a un niño en la escuela que, lápiz en mano, está dibujando en una pared recién pintada. Si la maestra lo ve en ese instante mismo, con el lápiz aun tocando la superficie y el dibujo formándose, diríamos sin dudar que lo ha sorprendido en flagrancia. La evidencia es palpable, la sorpresa de ser hallado ‘con las manos en la masa’, con el delito in fraganti, es decir, en el mismo instante de su comisión.
En esta acepción prístina, arraigada en la lengua castellana y comprensible para cualquiera, la flagrancia implica una visibilidad y una simultaneidad innegables entre la acción delictiva y la observación o captura del responsable, un hecho que ‘se está cometiendo o acaba de cometerse’ de manera literal.
Para una comprensión más profunda y matizada del concepto de flagrancia, resulta ilustrativo explorar la riqueza semántica que encierra esta palabra tan fundamental. Más allá de su definición legal estricta, la flagrancia evoca ideas de inmediatez, evidencia palpable, obviedad y claridad. Es aquello manifiesto e innegable, lo patente y palmario. En el lenguaje común, se asocia directamente con ser sorprendido in fraganti o «con las manos en la masa», es decir, «en el acto» o «al instante». Estos sinónimos y expresiones afines subrayan la naturaleza de un hecho que se revela por sí mismo, de manera contundente y sin lugar a dudas o interpretaciones dilatorias.
La flagrancia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española
En concordancia con esta comprensión fundamental de la inmediatez, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) española, establece las bases para la aprehensión en flagrancia. Su Artículo 492 es clave al especificar cuándo cualquier persona puede detener a quien «se halle en alguno de los casos siguientes»:
«Al que fuere sorprendido in fraganti.»
Esta definición de la LEC es crucial, pues marca la pauta general para la detención en flagrancia en el sistema penal español. Subraya la misma idea de inmediatez que hemos explorado, la sorpresa en el momento de la comisión del delito. Es sobre esta base que otras leyes, como la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, construyen sus propios procedimientos, a veces, como veremos, generando debates sobre la aplicación rigurosa de este principio.
Sin embargo, aquí es donde la claridad se nubla y lo simple se vuelve complejo. El problema se presenta cuando un concepto tan diáfano y meridianamente entendible, que se puede constatar directamente con los sentidos porque está sucediendo aquí y ahora, no después, sino ya en este momento, se deja a la potestad de interpretación de las leyes o de los jueces. Es ahí donde el imaginario comienza a desdibujar la esencia de lo que debe entenderse por flagrancia, dando paso a la controversia y a la desnaturalización de este concepto tan fundamental. Así, en un esfuerzo por adaptar la justicia a realidades sociales complejas y a la dificultad probatoria de ciertos delitos, especialmente en el ámbito de la violencia, las legislaciones y sus interpretaciones judiciales pueden desvirtuar progresivamente el concepto puro de flagrancia. Si bien la intención puede ser perseguir un fin loable –como la protección de víctimas–, en puridad se desvirtúa la literalidad del término y se abre la puerta a interpretaciones que, bajo la excusa de la urgencia procesal o la especialidad de la materia, exceden los límites de la propia ley y las garantías constitucionales.
Criterios jurisprudenciales: El pasado y los límites de la inmediatez
Es preciso comprender que la discusión sobre la «flagrancia extensiva» o la ampliación de sus límites ha sido un debate constante en la jurisprudencia, buscando adecuar la rigidez del concepto a realidades delictivas complejas. Históricamente, y en particular en delitos de difícil constatación inmediata como la violencia de género, ha habido interpretaciones judiciales que, sin crear una definición legal de flagrancia con plazos explícitos (como la que existió en otras legislaciones), han buscado dar un margen para la detención inmediata más allá de la estricta sorpresa en el acto.
Estas interpretaciones se daban bajo la vigencia de normas que, si bien impulsaban la protección de las víctimas, no contenían una definición legal expresa y detallada de la «flagrancia» que permitiera plazos extendidos de forma taxativa. Los tribunales han tenido que lidiar con la tensión entre la rigurosa exigencia de la flagrancia y la necesidad de una respuesta rápida en delitos de violencia.
En esencia, la jurisprudencia ha tendido a examinar qué se entiende por «sorprendido in fraganti» de forma casuística, buscando un nexo causal y temporal suficiente entre el delito y la detención. Si bien la intención siempre es proteger a las víctimas de delitos atroces, la crítica se centra en cuándo esta interpretación estira demasiado el concepto, convirtiendo una detención inmediata basada en la inmediatez real en una basada en una inmediatez artificialmente creada por la denuncia o la investigación posterior. Esto es, precisamente, una manifestación de lo que se conoce como activismo judicial.
La ley y la claridad procesal: La Ley Orgánica 1/2004
Es fundamental destacar que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOVG), si bien no redefine la flagrancia en sí misma con un plazo específico, sí establece un marco procesal de urgencia y especialidad. Esta ley busca garantizar una respuesta judicial ágil ante la violencia de género.
Los artículos 13 y 14 de la LOVG establecen la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) y la posibilidad de adopción de medidas urgentes de protección. La ley acelera los tiempos procesales y facilita la detención por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, esta agilidad procesal no debe confundirse con una extensión del concepto de flagrancia más allá de sus límites temporales y conceptuales definidos en la LEC.
Los lapsos procesales son, por su propia naturaleza, de orden público. Esto significa que son imperativos, de cumplimiento obligatorio, y taxativos, es decir, no admiten interpretación extensiva más allá de lo expresamente señalado por la ley. Son además preclusivos, lo que implica que una vez transcurrido el plazo, la oportunidad procesal se pierde irreversiblemente. Si bien la LOVG busca proteger con celeridad, la detención por flagrancia debe siempre respetar la inmediatez del acto delictivo según la LEC.
Esto plantea una interrogante clave: ¿Hasta qué punto la urgencia procesal permite que los tribunales amplíen lo que se entiende por in fraganti más allá de la inmediatez fáctica? Para muchos juristas y ciudadanos, la respuesta es que no deben extralimitarse. La creación judicial de un concepto tan crucial como la flagrancia, que afecta directamente el derecho a la libertad personal y las garantías del debido proceso, cuando la ley no lo contempla expresamente, se percibe como una extralimitación de las funciones judiciales.
Y, lo que es aún más grave y alarmante, cualquier decisión judicial que ignore la inmediatez requerida por la LEC y siga aplicando interpretaciones previas demasiado laxas, está obrando directamente contra la letra de la ley y el espíritu de las garantías procesales. No solo se trata de una desconexión, sino de una inobservancia clara de la norma jurídica que está en plena vigencia.
¿Ignorancia, activismo o desafuero? ¿Hacia un derecho casuístico?
Que los jueces en materia de violencia decidan aplicando interpretaciones excesivamente amplias del concepto de flagrancia nos lleva a preguntar: ¿estamos ante la presencia de jueces que, en violación del principio Iura Novit Curia (el juez conoce el derecho), desconocen ex profeso el significado real y el significado legal de flagrancia, o se trata de una forma de activismo judicial?
El activismo judicial es la práctica de los jueces de ir más allá de la mera interpretación y aplicación de la ley, asumiendo un papel más activo en la creación o modificación del derecho. En el contexto que nos ocupa, se manifiesta cuando un tribunal (especialmente aquellos por debajo del Tribunal Supremo) parece «legislar desde el estrado», imponiendo sus propias preferencias o interpretaciones sin un respaldo claro en la ley. Si bien los jueces deben interpretar leyes ambiguas o llenar lagunas legales, cuando la ley es clara y reciente, persistir en criterios anteriores o expandir conceptos es una forma de activismo que invade la esfera legislativa.
Esta conducta puede desembocar en un derecho casuístico, donde las decisiones judiciales no se rigen por la aplicación consistente y general de la ley, sino que se adaptan de forma particularizada a cada «caso» individual, creando excepciones o desviaciones de la norma establecida. La esencia del derecho en abstracción radica en su vocación de ser general, abstracto e impersonal, buscando una aplicación uniforme para todos los casos que encajen en su supuesto de hecho. Un juez que ignora la inmediatez de la flagrancia definida por la LEC y aplica criterios que diluyen el concepto, está, en efecto, haciendo un derecho casuístico, adaptado a su particular visión de cómo debe procederse en ese caso específico, en lugar de adherirse al mandato legal general. Esto genera arbitrariedad, inseguridad jurídica y una preocupante desigualdad ante la ley.
El principio Iura Novit Curia obliga a los jueces a conocer y aplicar el derecho. No pueden excusarse en el desconocimiento. Si bien el sistema legal es dinámico y el volumen de casos es alto, la aplicación de criterios obsoletos o expansivos cuando la ley es clara no solo genera inseguridad jurídica y desigualdad, sino que vulnera directamente el debido proceso y la libertad personal, pilares constitucionales.
La persistencia en criterios anteriores, incluso con una ley que ha avanzado y definido la materia, se percibe como un activismo judicial injustificado que invade la esfera legislativa. Cuando un juez se aparta de una norma expresa para aplicar una interpretación propia, está debilitando el Estado de Derecho. No es solo un error, es un desafío a la coherencia del sistema y a la predictibilidad de las decisiones. En este sentido, cabe recordar que «obra contra la ley quien hace lo que ella prohíbe y en fraude de la ley quien respetando las palabras legales elude su verdadero sentido».
¿Una ley por encima de la Constitución?
El problema se agrava cuando estas interpretaciones judiciales parecieran colocar a una ley por encima de la Constitución Española. En este punto, es crucial recordar el Artículo 9.1 de la Constitución Española, que establece:
«Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.»
Asimismo, el Artículo 17.2 de la Constitución Española establece de manera categórica que la libertad personal es inviolable:
«La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. La ley determinará el procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.»
Y en el mismo Artículo 17.1 CE, se consagra: «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.» Si bien la detención in fraganti es una excepción reconocida en la LEC y la jurisprudencia, su extensión debe estar rigurosamente definida por la ley y respetar el principio de proporcionalidad y los límites constitucionales.
Cuando los jueces, motivados por la presunta «justicia material» o la especialidad de la materia, aplican figuras que no están taxativamente previstas en la ley o amplían las excepciones constitucionales a la libertad personal, se genera una sensación de indefensión. Si una ley especial, por muy loable que sea su fin, permite interpretaciones o aplicaciones que soslayan garantías constitucionales, se erosiona la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
Para los hombres, en particular, el mensaje puede ser desolador: las reglas del juego pueden cambiar según la interpretación judicial. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre el equilibrio de poderes, la jerarquía normativa y la urgencia de que la justicia, si bien debe ser expedita, nunca debe sacrificar las garantías fundamentales consagradas en nuestra Carta Magna. La ley es para todos y su aplicación debe ser predecible, sin arbitrariedades que hagan sentir que la balanza de la justicia se inclina de manera incomprensible.
«El juez debe ser un intérprete de la ley, no un legislador.»
– Montesquieu.